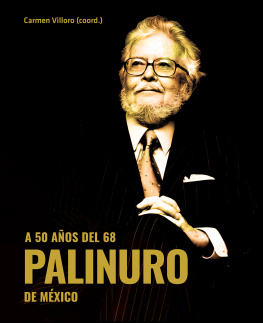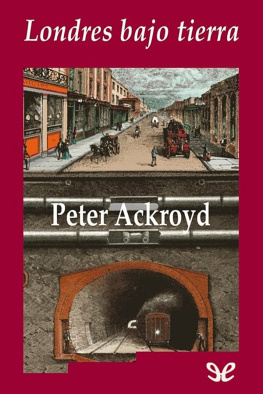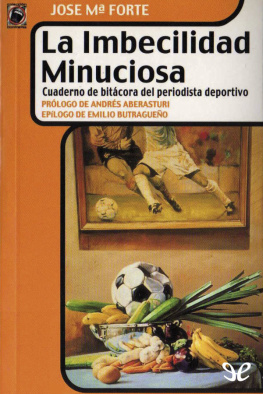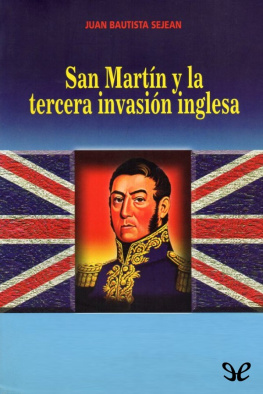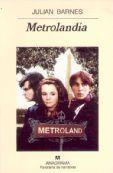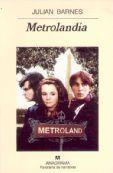
Título original: Metroland
Traducción de Enrique Juncosa
Metrolandia (1963)
A noir, E blanc. I rouge, U vert, O bleu
Rimbaud
No existe ley alguna contra el uso de prismáticos en la National Gallery.
Aquel miércoles por la tarde, durante el verano de 1963, Toni llevaba el cuaderno y yo los gemelos. Hasta ese momento había sido una visita productiva. Primero, una monja joven con gafas de hombre que, tras sonreír sentimentalmente un rato ante La boda Arnolfini, frunció el ceño y emitió un cloqueo de desaprobación. Luego, una trotamundos con anorak tan transida de emoción ante el retablo de Crivelli que nos limitamos a ponernos uno a cada lado de ella, para poder advertir el más sutil movimiento de labios, la menor tensión de piel que le atravesara las mejillas o la frente. (¿Notas algo en la sien? Nada. Así que Toni escribió: «Temblor en la sien. Sólo L. Izq.») Y, por fin, el hombre del traje a rayas, tan gruesas que parecían marcadas con tiza» y la raya del pelo sólo un centímetro por encima de la oreja derecha, que se contraía espasmódica y nerviosamente ante un pequeño paisaje de Monet. El hombre hinchó los carrillos, se inclinó lentamente hacia atrás sobre los talones, y expulsó el aire con la discreción de un globo.
Entonces llegamos a una de nuestras salas favoritas y a «no de nuestros más útiles cuadros: el retrato ecuestre de Carlos I de Van Dyck. Una señora de mediana edad que llevaba un impermeable rojo estaba sentada ante él. Toni y yo nos deslizamos hasta el banco almohadillado del otro lado de la sala y simulamos interesarnos por un Franz Hals de una jovialidad bastante vulgar. Después, ocultándome detrás de Toni, me adelanté un poco y la enfoqué con los prismáticos. Estábamos lo bastante lejos como para que yo pudiera susurrarle comentarios a Toni sin correr peligro. Y si ella llegaba a oír algo, lo tomaría por el habitual murmullo de admiración y alabanza.
El museo estaba completamente vacío esa tarde, y la mujer se encontraba a sus anchas ante el retrato. Tuve tiempo de especular sobre unos cuantos detalles biográficos.
«Reside en Dorking o Bagshot. De cuarenta y cinco o cincuenta años. Ha ido de compras. Casada, dos hijos, ya no deja que su marido se la tire. Felicidad aparente, insatisfacción profunda.»
Con eso parecía estar todo dicho. Estaba contemplando el cuadro como si fuese una adoradora de iconos. Sus ojos lo devoraron con avidez de arriba abajo. Luego se detuvieron y, de nuevo, empezaron a recorrer su superficie lentamente. A veces ladeaba la cabeza y lanzaba el cuello hacía adelante. Las ventanas de su nariz parecían agrandarse como si percibiera nuevos significados en el cuadro. Las manos, que temblequeaban de vez en cuando, descansaban sobre los muslos. Gradualmente, los movimientos fueron cesando.
– Una especie de de paz religiosa -le susurré a Toni-. Bueno, casi religiosa, en todo caso. Pon eso.
Volví a enfocarle las manos. Ahora las tenía juntas y apretadas como las de un monaguillo. Entonces, le dirigí otra vez los prismáticos al rostro. Había cerrado los ojos. Mencioné el detalle.
– Parece estar recreando la belleza de lo que tiene delante, o deleitarse con la imagen lograda. No lo sabría decir.
La observé con los gemelos durante dos minutos largos. Mientras tanto, Toni, con el boli a punto, esperaba mi siguiente comentarlo.
Había dos formas de interpretarlo: o estaba más allá del placer de observación o se había dormido.
La alheña de los setos recién cortada huele todavía a manzanas ácidas, como cuando yo tenía dieciséis años, pero esto es una excepción rara y perdurable. A esa edad, todo parecía más abierto a la analogía o a la metáfora de lo que parece ahora. Había más significados, más interpretaciones, una mayor variedad de verdades asequibles. Había más simbolismos. Las cosas tenían más contenido.
Pongamos como ejemplo el abrigo de mi madre. Se lo había hecho ella misma, utilizando el maniquí de un sastre que vivía bajo la escalera, y que lo decía todo y nada acerca del cuerpo de las mujeres (¿se entiende lo que quiero decir?). El abrigo era reversible, rojo brillante por un lado y a grandes cuadros blancos y negros por el otro. Las solapas, hechas del mismo material que en el interior, proporcionaban lo que el patrón llamaba «una nota de color y contraste en el cuello», y hacían conjunto con los grandes bolsillos cuadrados, cosidos como parches. Ahora me doy cuenta de que era un verdadero alarde de alta costura; eso me confirmaba que mi madre era una chaquetera.
La evidencia de su duplicidad se corroboró el año en que toda la familia nos fuimos de vacaciones a las Islas del Canal, El tamaño de los bolsillos del abrigo, trascendió entonces, era exactamente el mismo que el de un cartón de tabaco. Mi madre atravesó la aduana llevando ochocientos cigarrillos Senior Service de contrabando. Yo me sentí, por asociación, culpable y nervioso, pero también sentí en el fondo, el íntimo convencimiento de tener razón.
Además, se podían deducir otras cosas de aquel simple abrigo. Tanto el color como la hechura tenían sus secretos. Una tarde, yendo con mi madre a casa desde la estación, miré el abrigo, que ella llevaba puesto por el lado rojo, y me di cuenta de que se había vuelto marrón. Miré los labios de mí madre y también eran marrones. Si se hubiese quitado los guantes blancos (ahora algo oscuros), sus uñas, estaba seguro, serían también marrones. Un acontecimiento trivial hoy, pero durante los primeros meses de funcionamiento del sistema de iluminación a base de sodio naranja, era maravillosamente turbador. Naranja sobre rojo da marrón oscuro. Sólo en las afueras de Londres, pensé, podía suceder esto.
Al día siguiente, en el colegio, se lo conté a Toni antes de entrar en clase. Era el confidente con quien compartía todos mis odios y la mayoría de mis entusiasmos.
– Incluso están jodiendo el espectro -le dije, harto ya de tantos atropellos.
– ¿Qué coño quieres decir?
No había ambigüedad alguna en el uso de la tercera persona del plural. Cuando yo la utilizaba, me refería a los no identificables legisladores, moralistas, lumbreras sociales y padres que vivían en los barrios residenciales. Cuando Toni la utilizaba, se refería a su contrapartida en el centro de Londres. Ese tipo de gente era, no nos cabía la menor duda, exactamente el mismo.
– Los colores. Las farolas. Te joden los colores en cuanto oscurece. Todo se vuelve marrón o naranja. Hacen que parezcamos marcianos.
Entonces éramos muy sensibles a los colores. Todo había empezado durante unas vacaciones de verano, cuando me llevé a Baudelaire para leerlo en la playa. Si se mira el cielo a través de una pajita, decía él» parece de un azul mucho más rico que si se mira directamente. En una postal le comuniqué a Toni mi descubrimiento. Después de eso, empezamos a preocuparnos por los colores. Estos eran -no podía negarse- verdades esenciales y fundamentales de valor extraordinario para los impíos. No queríamos que los burócratas comenzasen a jodérnoslos. Ya se habían encargado de:
«…el lenguaje…»
«…la ética…»
«…el sentido de las prioridades…»
Pero, en última instancia, todo esto se podía ignorar. Uno podía seguir llevando su vida de fanfarrón. ¿Pero qué pasaría si acababan controlando los colores? Ni siquiera podríamos contar con ser nosotros mismos. Los rasgos morenos y centroeuropeos de Toni, como por ejemplo sus labios gruesos» aparecerían completamente negros bajo la luz del sodio. Mí rostro chato e inequívocamente inglés (todavía esperando con ansiedad su gran salto hacia la madurez) no corría peligro inmediato, pero «ellos», sin duda, acabarían por idear alguna estratagema satírica contra él.
Página siguiente