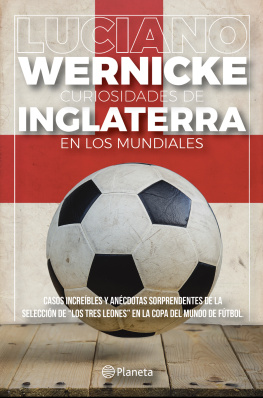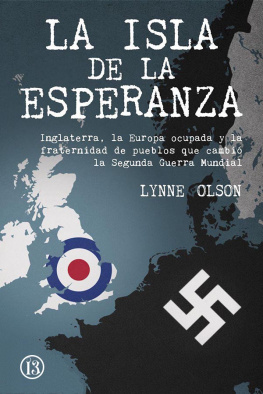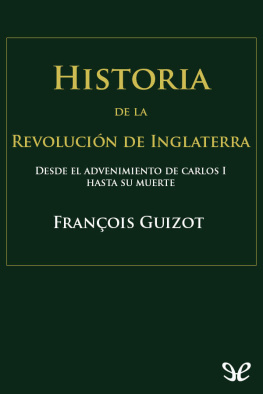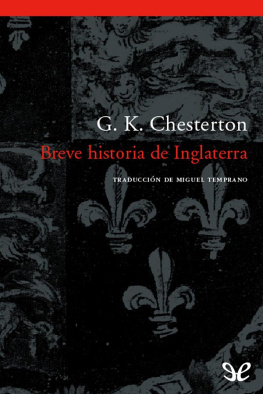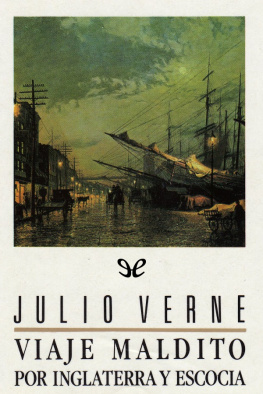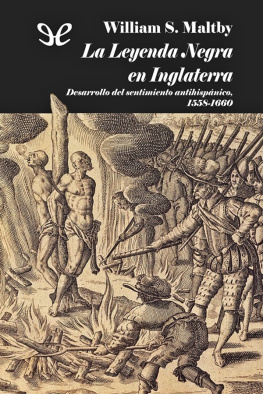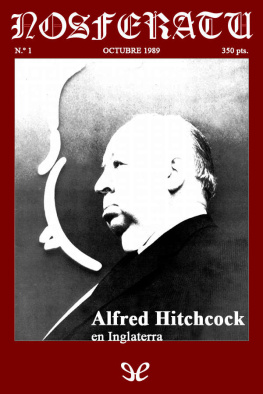Julian Barnes
Inglaterra, Inglaterra
Alguien preguntaba: «¿Cuál es tu primer recuerdo?»
Y ella respondía: «No me acuerdo.»
Casi todo el mundo lo tomaba a broma, aunque algunos sospechaban que se hacía la lista. Pero ella lo decía en serio.
– Sé lo que quieres decir -decían los comprensivos, disponiéndose a explicar y simplificar-. Siempre hay un recuerdo detrás del primero que te impide llegar a él.
Pero no: ella tampoco quería decir eso. Tu primer recuerdo no era algo como el primer sujetador, o el primer amigo, o el primer beso, o el primer polvo, o el primer matrimonio, o el primer hijo, o la muerte de uno de tus padres, o la primera intuición súbita de la lancinante desesperanza de la condición humana; no era nada de eso. No era una cosa sólida, tangible, que el tiempo, a su manera despaciosa y cómica, pudiese decorar con detalles fantasiosos a lo largo de los años -un remolino vaporoso de niebla, un nubarrón, una diadema-, pero nunca eliminar. Un recuerdo, por definición, no era una cosa, sino… un recuerdo. Un recuerdo ahora de un recuerdo un poquito anterior a un recuerdo previo a aquel recuerdo de cuando. Así, la gente estaba segura de que recordaba una cara, un rodillazo que les habían propinado, un prado en primavera; un perro, una abuelita, un animal de algodón cuya oreja se desintegraba, ensalivada, de tanto mordisquearla; la gente rememoraba un cochecito de niño, la vista desde ese coche, la caída desde el coche y el golpe con la cabeza contra el tiesto que su hermanito había volcado para subirse encima y examinar al recién llegado (aunque muchos años después empezarían a preguntarse si aquel hermano no les habría arrancado del sueño y golpeado la cabeza contra el tiesto en un arranque primario de cólera fraterna…). La gente recordaba estas escenas con la mayor certeza, de forma incontrovertible, pero ella recelaba, dudaba de que no fuese un relato ajeno -fuera cual fuese su fuente y su intención-, un fantaseo ilusorio o el intento sigilosamente calculado de apresar el corazón del oyente entre el pulgar y el índice y pellizcarlo de suerte que la moradura creciese hasta el brote del amor. Martha Cochrane habría de vivir un largo tiempo, y en todos los años de su vida no encontraría nunca un primer recuerdo que, a su entender, no fuese falaz.
Así que ella también mentía.
Su primer recuerdo, dijo, era el de que estaba sentada en el suelo de la cocina, cubierto con esteras de rafia mal hilada, de las que tienen agujeros en los que ella podía meter una cuchara para hacerlos más grandes y ganarse una bofetada por ello -pero se sentía a salvo porque su madre estaba cantando a solas en segundo plano (siempre cantaba canciones antiguas cuando cocinaba, no las que le gustaba escuchar en otros momentos; e incluso hoy día, cuando Martha encendía la radio y oía algo como «You're the Top» o «We'll All Gather at the River» o «Night and Day», de repente olía a sopa de ortigas o a fritura de cebollas, ¿no era una cosa rarísima?, y había aquella otra, la de «Love Is the Strangest Thing», que siempre le evocaba el corte súbito y la succión de una naranja-, y allí, extendidas sobre la estera, estaban las piezas de su rompecabezas de los condados de Inglaterra, y mami había decidido ayudarla formando, para empezar, toda la periferia y el mar, lo cual dejaba perfilado el contorno del país en aquel suelo de rafia de formas curiosas, un poco como una anciana voluminosa sentada en la playa con las piernas estiradas, y las piernas eran Cornualles, aunque por supuesto a ella no se le había ocurrido pensarlo entonces, ni siquiera conocía la palabra Cornualles, ni de qué color era la pieza, y ya se sabe cómo son los niños con los rompecabezas, cogen cualquier pieza y tratan de encajarla por la fuerza en el hueco, así que seguramente ella escogió Lancashire y le obligó a comportarse como si fuera Cornualles.
Sí, aquello era su primer recuerdo, su primera mentira, astuta y cándidamente tejida. Y a menudo había alguna otra persona que había tenido el mismo rompecabezas en la infancia, y surgía un episodio de tenue rivalidad acerca de la tesela que pondrían primero: normalmente era Cornualles, pero a veces era Hampshire, porque Hampshire tenía pegada la isla de Wight y se adentraba en el mar y era fácil rellenar el hueco, y después de Cornualles o Hampshire podía ser East Anglia, porque Norfolk y Suffolk estaban asentados uno encima de otro como hermano y hermana, o se aferraban como marido y mujer, acoplados en posición horizontal, o formaban las dos mitades de una nuez. Luego estaba Kent apuntando con el dedo o la nariz al continente, como advirtiendo: ojo, que allí hay extranjeros; Oxfordshire besuqueándose con Buckinghamshire y aplastando a Berkshire; Nottinghamshire y Derbyshire uno al lado del otro, como zanahorias o piñas; la tersa curva de un león marino, Cardigan. Recordaban que casi todos los condados grandes y claros estaban alrededor del borde, y cuando los colocabas dejaban en el medio un confuso revoltijo de condados más pequeños y de forma rara, y nunca te acordabas de dónde encajaba Staffordshire. Y luego intentaban rememorar los colores de las piezas, lo que en su día había parecido tan importante, tanto como los nombres, pero ahora, tanto tiempo después, ¿Cornualles había sido malva y Yorkshire amarillo y Nottinghamshire marrón, o era Norfolk el amarillo, o si no su hermana, Suffolk? Y ésos eran los recuerdos que, aunque fueran inexactos, eran los menos falsos.
Pero aquello, pensaba ella, tal vez fuera un recuerdo verídico y sin manipular; ella había avanzado por el suelo hasta la mesa de la cocina, y sus dedos eran más rápidos con los condados ahora, más pulcros y más honestos, sin intentar que Somerset encajase en Kent, y primero solía rellenar la costa -Cornualles, Devon, Somerset, Monmouthshire, Glamorgan, Carmarthen, Pembrokeshire (porque Inglaterra incluía Gales, que era el estómago prominente de la anciana)-, luego volvía a Devon y rellenaba el resto, dejando para lo último el embrollo de los Midlands, y cuando llegaba al final faltaba una pieza. Solía ser una perteneciente a Leicestershire, Derbyshire, Nottinghamshire, Warwickshire o Staffordshire, y entonces le embargaba una mezcla de desolación, fracaso, desencanto por la imperfección del mundo, hasta que papá, que parecía estar siempre cerca en aquel momento, encontraba la tesela que faltaba en el lugar más inverosímil. ¿Qué hacía Staffordshire en el bolsillo de su pantalón? ¿Cómo había ido a parar allí? ¿Ella la había visto saltar? ¿Creía Martha que el gato la había puesto en el bolsillo? Y ella sonreía respondiendo que no con movimientos de cabeza, porque Staffordshire había sido hallado, y su rompecabezas, su Inglaterra y su corazón habían sido recompuestos.
Aquello era un recuerdo fiel, pero Martha seguía recelando; era verdadero, pero manipulado. Sabía que había ocurrido, porque había ocurrido varias veces; pero, en la amalgama resultante, las señales distintivas de cada vez que había ocurrido -que ahora tendría que reconstruir, como cuando su padre se había mojado bajo la lluvia y le había devuelto Staffordshire húmedo, o cuando dobló la esquina de Leicestershire- se habían perdido. Los recuerdos de la infancia eran los sueños que persistían en ti cuando despertabas. Soñabas toda la noche, o durante largos, serios lapsos de la noche, pero cuando despertabas lo único que perduraba era el recuerdo de haber sido abandonada o traicionada, o el de haber caído en una trampa y haberse quedado sola en una llanura helada; y a veces ni siquiera eso, sino una imagen residual, difuminada, de la emoción generada por tales sucesos.
Y había otra razón para la suspicacia. Si un recuerdo no era una cosa, sino el recuerdo de un recuerdo de un recuerdo, espejos colocados en paralelo, lo que el cerebro te decía ahora sobre lo que presuntamente había sucedido entonces estaría modificado por lo que había ocurrido entre medias. Era como un país rememorando su historia: el pasado nunca era solamente el pasado, era lo que hacía al presente apto para vivir consigo mismo. Lo mismo cabía decir de los individuos, aunque el proceso, obviamente, no era nada sencillo. Quienes habían vivido una vida decepcionante, ¿recordaban un idilio o algo que justificase que sus vidas hubieran acabado en el desencanto? Los que estaban satisfechos de su vida, ¿se acordaban de una satisfacción previa, o de algún momento de adversidad bien resuelta y heroicamente superada? Entre la persona interior y la exterior siempre existía un componente de propaganda, de ventas y de mercantileo.
Página siguiente