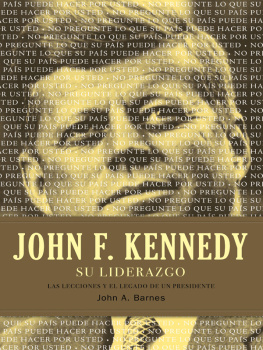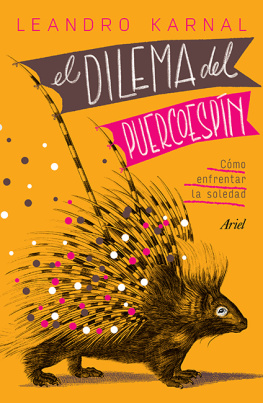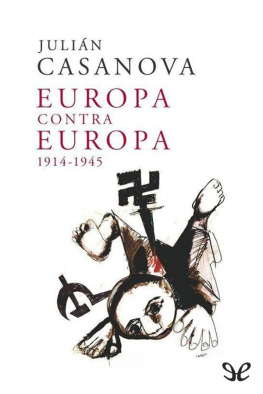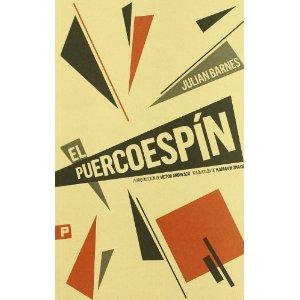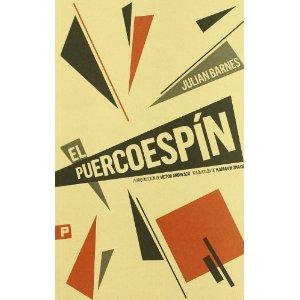
Julian Barnes
El puercoespín
Título original: ThePorcupine
Traducción de Francisco Javier Calzada
El anciano estaba de pie, tan cerca de la ventana del sexto piso como se lo permitía el soldado que le vigilaba. Fuera, en la ciudad, reinaba una inusual oscuridad; en el interior, la débil luz de la lámpara del escritorio apenas arrancaba un destello de la montura metálica de sus gruesas gafas. Su apariencia era menos atildada de lo que había esperado el soldado: su traje formaba arrugas en la espalda, y el poco pelo rubio rojizo que le quedaba se alborotaba en mechones. Pero su actitud era de seguridad en sí mismo; había incluso cierta beligerancia en su forma de apoyar firmemente el pie izquierdo contra la línea pintada en el suelo. Con la cabeza ligeramente inclinada, el anciano escuchaba la protesta femenina que estaba desarrollándose en el mismísimo centro de la capital, de esa ciudad que había gobernado durante tanto tiempo. Sonreía para sus adentros.
Se habían congregado en aquella húmeda tarde de diciembre frente a la catedral de San Miguel Arcángel, punto de reunión desde los viejos días de la monarquía. Muchas entraron primero en el templo para encender velas como las que ardían en los candeleros a la altura del hombro: finas y amarillentas velas que tenían tendencia, bien por su mala calidad o por el calor de las llamas próximas, a doblarse por la mitad a medida que se consumían, derramando goterones de cera que salpicaban suavemente al caer en la rebosante bandeja. Luego, armadas con sus instrumentos de protesta, las mujeres salieron a la plaza de la catedral, un lugar que hasta hacía muy poco tenían vedado y que había sido acordonado por tropas al mando de un oficial que vestía un abrigo de cuero sin ninguna divisa que indicara su graduación. La oscuridad era allí todavía más densa, porque en aquella parte de la plaza sólo una de cada seis farolas brindaba su mortecina luz. Muchas mujeres iban ahora por velas más resistentes y blancas. Para ahorrar cerillas, salvo la primera, prendían cada nueva vela con la llama de otra.
Podían verse algunos abrigos de piel sintética, pero la mayoría de las manifestantes se habían ataviado según las instrucciones; más exactamente, no se habían ataviado: parecían recién salidas de la cocina. Delantales sobre un vestido de tela basta estampada, y un grueso suéter encima, el mismo que llevaban para no aterirse en sus apartamentos sin calefacción, y que ahora las protegía del intenso frío reinante en la plaza de la catedral. Y en el bolsón del delantal, o en el bolsillo del abrigo si iban más arregladas, llevaban todas algún utensilio de cocina de tamaño considerable: un cazo de aluminio, un cucharón de madera, un afilador, o incluso, por si las circunstancias llegaran a exigir algún gesto amenazador, un pesado tenedor de trinchar.
La manifestación comenzó a las seis de la tarde, hora en que tradicionalmente las mujeres se hallaban en la cocina preparando la cena, por más que, últimamente, esta palabra, que designaba la principal comida del día, había pasado a significar un simple guiso caliente, entre caldo y estofado, a base de un par de nabos, un cuello de gallina -si era posible encontrarlo-, unas pocas hojas de verdura, agua y pan duro. Pero esa noche no iban a remover aquel mísero condumio con los cazos y cucharones que llevaban en los bolsillos. Esa noche sacaron sus utensilios y comenzaron a agitarlos en el aire, como saludándose unas a otras con una excitación algo tímida al principio. Hasta que se lanzaron.
Cuando las organizadoras, un grupito de seis mujeres del polígono de la Metalurgia (bloque 328, escalera 4), dejaron atrás el empedrado de la plaza y dieron los primeros pasos por el bulevar, en cuyo asfalto liso relucían con brillo de antracita las cuatro líneas paralelas de los tranvías, se escuchó el primer golpe de un cucharón de aluminio contra un cazo. Durante unos instantes, mientras otras iban sumándose con respetuosa timidez, el ruido mantuvo un compás lento, pausado, como una irreal marcha fúnebre culinaria. Pero cuando el grueso de las manifestantes respondió a aquella invitación, los primeros momentos de solemne orden desaparecieron, y los intervalos de silencio se llenaron con el sonido de nuevos golpes dados por las mujeres que venían detrás, hasta que los aledaños de la catedral, a la que ahora acudían abiertamente los fieles para encontrarse con Dios en silenciosa plegaria, se vieron invadidos por aquel apremiante estruendo doméstico.
Quienes participaban en la manifestación podían distinguir, gracias a la cercanía, las diferentes notas que sonaban: el débil y amortiguado chasquido del aluminio contra el aluminio; el timbre, más agudo y marcial, de la madera contra el aluminio; el sorprendentemente alegre tañido de la madera contra el hierro, que parecía llamar a fajina, y el pesado repiqueteo, como de martillo neumático, del aluminio al golpear contra el hierro. Aumentaba el estrépito a medida que se incorporaban a él más mujeres: un guirigay que nadie en la ciudad había oído antes y que resultaba aún más impresionante por su singularidad y su falta de ritmo: era machacón, opresivo, más hiriente que un grito de dolor. En la primera esquina, un grupo de muchachos, con el antebrazo levantado en un gesto obsceno, prorrumpieron en insultos al paso de las mujeres, pero el fragor hizo que todo lo que consiguieran fuera boquear en vano, sin que sus insultos llegaran más allá del amarillento círculo de luz de la farola a cuyo pie se hallaban.
Las organizadoras habían confiado en congregar a lo sumo unos cuantos centenares de mujeres del polígono de la Metalurgia. Pero el creciente estrépito que seguía las relucientes curvas de la línea 8 del tranvía procedía de varios miles de manifestantes: de los polígonos de la Juventud, la Esperanza y la Amistad, de los de la Estrella Roja, Gagarin y la Victoria Futura, e incluso de los de Lenin y del Ejército Rojo. Las que llevaban velas, las sostenían en el hueco entre el pulgar y el índice, a la vez que asían con fuerza el cazo o la sartén que habían traído; a cada golpe que daban sobre los cacharros con la cuchara o el cucharón que blandían en la otra mano, la llama de la vela temblaba, derramando un reguero de cera en sus mangas. No llevaban banderas ni gritaban consignas: eso era privativo de los hombres. En vez de ello, ofrecían un concierto de instrumentos metálicos. Y los millares de rostros iluminados por la luz amarillenta de las velas, que saltaban a cada golpe, recordaban un campo de girasoles. Las mujeres salían de la calle Stanov y estaban entrando ya en la plaza del Pueblo, donde los húmedos adoquines semejaban una enorme bandeja llena de brillantes bollos que se burlaran de ellas. Llegaron al macizo Mausoleo, a prueba de bombas, que albergaba el cuerpo embalsamado del Primer Líder, pero la manifestación no se detuvo allí, ni aumentó su volumen sonoro. Cruzó la plaza por delante del Museo Arqueológico, bordeó valientemente la requisada Oficina de Seguridad del Estado, desde donde el anciano atisbaba, sonreía y avanzaba su pie contra la línea blanca, y rodeó luego el elegante palacio neoclásico que hasta hacía poco había sido la sede del Partido Comunista. Varias ventanas de la planta tenían ahora cartones en vez de cristales, y en un ángulo del edificio un intento de incendio, tan entusiasta como falto de medios, había dejado en la fachada un ancho manchón negro que iba del segundo piso al séptimo. Pero las mujeres tampoco se detuvieron allí, excepto algunas, que se pararon un instante a escupir; esta práctica, que se había iniciado cautamente hacía cosa de un año y que, durante un tiempo, se convirtió en una necesidad nacional, hasta el punto de que al final de cada día era menester llamar a los bomberos para que limpiaran los adoquines con el agua de sus mangueras, había empezado ya a perder popularidad. Aun así, fueron bastantes las mujeres que escogieron esa forma de expresar su desprecio por el Partido Socialista (antes Comunista), de manera que las pisadas de las que iban detrás resbalaron en los escupitajos del empedrado.
Página siguiente