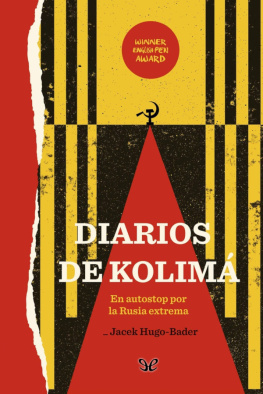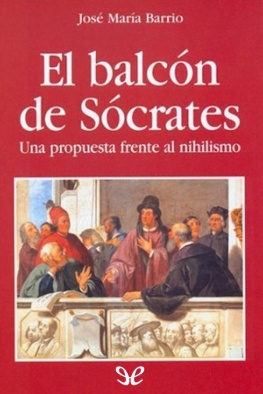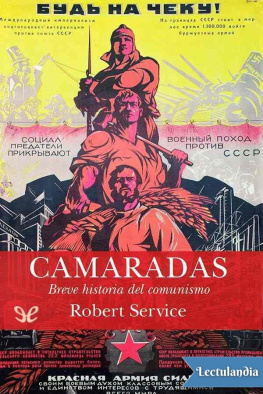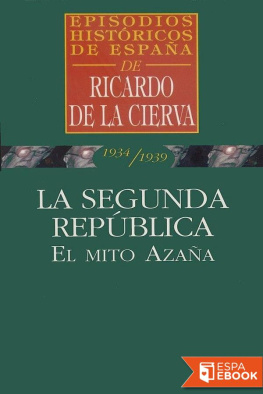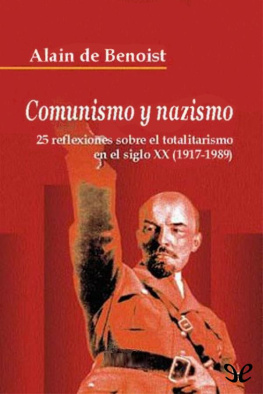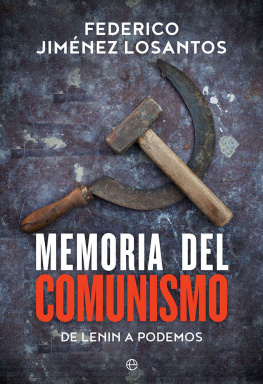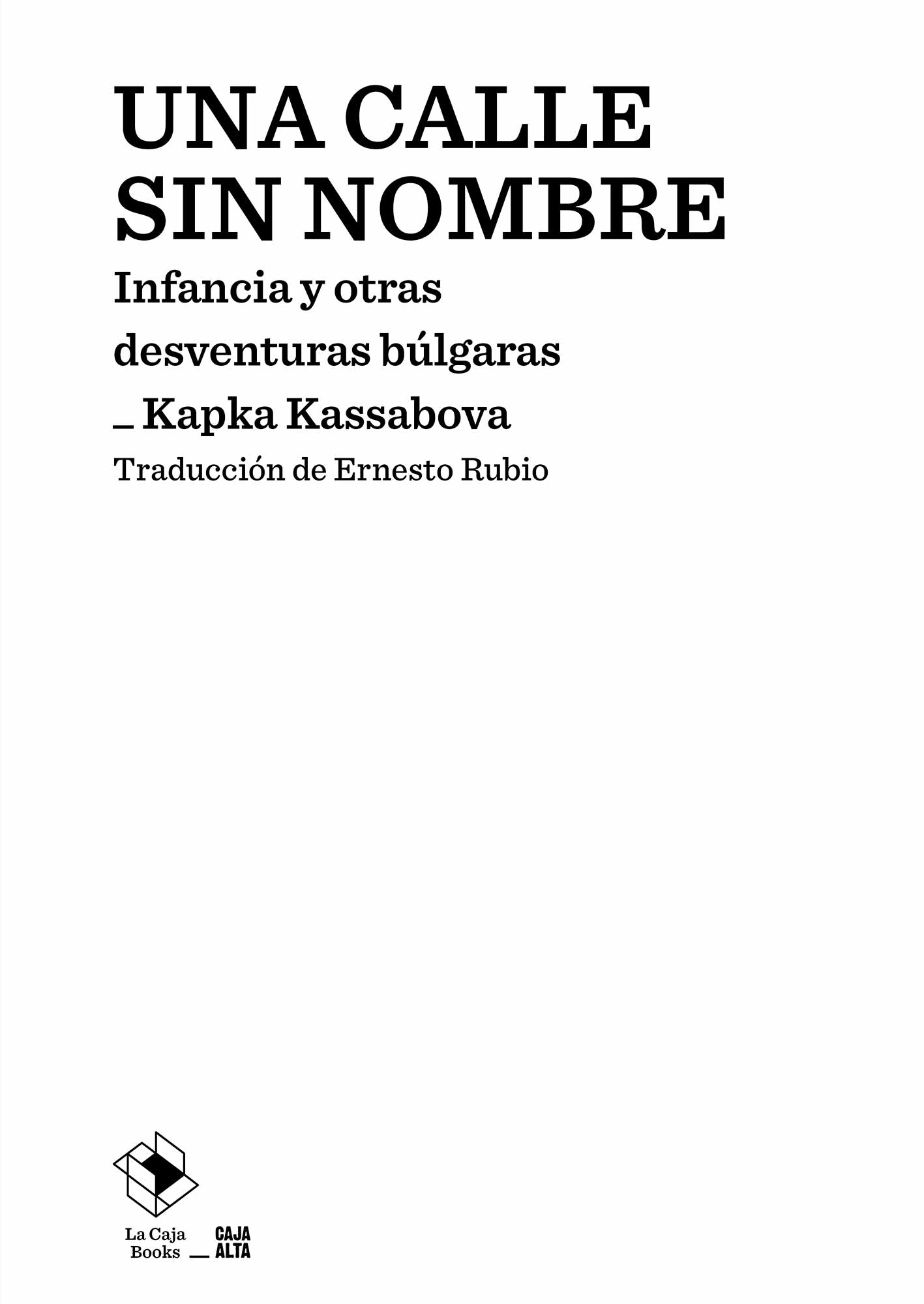A mis padres y a mi hermana,
que en el peor de los tiempos dieron lo mejor de sí.
Este es un libro de no ficción. Todos los nombres han sido modificados para salvaguardar la privacidad de los afectados, con excepción de las figuras públicas, los miembros de la familia de la autora –que no han corrido con esa suerte–, y algunos que ya fallecieron y que, si nos miran desde algún lugar mejor, confío en que ya no les importará.
«Me metí en el bosque…»
Los niños que crecimos en la Bulgaria comunista jugábamos a un juego que se llamaba «Me metí en el bosque». Se jugaba más o menos así: «En el bosque me metí, unas hojas removí y una foto descubrí de…». Luego tenías que decir con gestos aquello que te habías encontrado y los demás tenían que adivinarlo. Tan sencillo como endiabladamente difícil. Cualquier cosa podía acechar bajo las hojas, desde una seta hasta un cadáver; muchas veces, esto último.
A los regímenes totalitarios no les interesan para nada las historias personales, lo que les interesa es mantener en pie una cultura construida a base de mentiras. A las democracias postotalitarias les sucede algo parecido: están demasiado ocupadas tratando de sobrevivir.
En Occidente, por su parte, circulan algunas ideas acerca de cómo era la vida cotidiana más allá del telón de acero y de cómo ha seguido siendo tras su caída, pero, curiosamente, hay pocos testimonios personales que justifiquen esas ideas. Debería haber más. Al fin y al cabo, la mitad de Europa se pasó medio siglo viviendo «al otro lado». Y puede que la mitad de esa mitad (según mis cálculos) siga teniendo la sensación de vivir al otro lado de una línea divisoria invisible. El fantasma del Muro no desaparecerá hasta que no se le dé sepultura. Este libro, entre otras cosas, es un exorcismo.
En 1990, tras la caída del Muro de Berlín, mi familia y yo abandonamos Sofía, pasamos una temporada en Gran Bretaña y acabamos instalándonos en Nueva Zelanda. Cuando cumplí los treinta, después de muchos viajes, un año en Francia y otro en Alemania, volví a emigrar, esta vez a Escocia. Durante mi periplo, hice acopio de visados y pasaportes, empecé de cero en muchos lugares donde nadie me conocía y acogí en mi seno unos cuantos autoengaños.
El mayor de todos fue pensar que si me dejaba absorber por todos los países del mundo con excepción de Bulgaria (por la que siempre pasaba de puntillas, como si fuese una bomba de relojería con forma de país dispuesta a estallar al mínimo roce de un recuerdo), podría deshacerme de dos cosas. La primera, de mi pasado búlgaro, que no era del todo desgraciado pero que me resultaba siempre molesto, como un pariente enfermo llamando desde alguna habitación oscura en la otra punta de la casa. La segunda, la necesidad de contestar sin rodeos esa simpática pregunta que te hace la gente nada más conocerte: «¿De dónde eres?».
Bulgaria. La capital es Bucarest, ¿no? Democracia a la búlgara. Un bacilo del yogur llamado bulgaricus . Una república de la antigua Unión Soviética. El paraguas búlgaro. La lucha libre… ¿o era la halterofilia? Y, más recientemente, el lugar desde el que un montón de gente de tez morena viene llamando a las puertas de la Unión Europea. Un paraíso muy barato si te quieres comprar una casa para veranear (¿o era para esquiar?) del que sabemos que…, pues eso, que es barato. No tardas en aprender a no tomarte nada de esto como algo personal, pero el dolor se queda dentro y no se va.
Para Occidente, Bulgaria es un país sin rostro. En la literatura escrita en lengua inglesa aparece como un capítulo –el más corto de todos– que se abre con una iluminadora frase acerca de la injusta oscuridad al que ha quedado relegado en la conciencia occidental. Como un apéndice, una especie de anexo.
En el último siglo, escritores viajeros de distintas nacionalidades han intentado comprender Bulgaria, pero solo han logrado penetrar parcialmente en ella. En sus libros le corresponde el capítulo más breve. El último forastero que sacó a colación la existencia de Bulgaria ante el resto de Europa fue el naturalista austrohúngaro Felix Kanitz. Fue en el año 1860.
Sé que Bulgaria tiene muchos rostros –ahora los he visto–, así que me propuse dejar por escrito mi propia visión de Bulgaria, como un antídoto preventivo ante futuros apéndices. ¿He sabido hacerlo? Tengo claro que muchas veces no. Pero ante todo quería escribir acerca del viaje en el tiempo de un pueblo al que pertenezco.
Y la única forma de hacerlo era contar la historia de cómo crecí y llegué a la mayoría de edad en la bastante insensata última década y media de la guerra fría, de cómo nos largamos al anhelado Occidente que se ocultaba tras la sombra del descascarillado Muro de Berlín, y de cómo, dieciséis años después, regresé siendo otra persona a un país que también era otro.
Mi retrato de la Bulgaria moderna, la de entonces y la de ahora, es siempre personal y muy pocas veces favorecedor. Tenía que ser así si quería ser sincera con los tiempos en los que crecí y con los tiempos en los que Bulgaria, uno de los países más antiguos de Europa, continúa sobreviviendo. La justicia puede ser importante para el ego nacional en ciertos momentos, pero la verdad es lo realmente trascendental para el espíritu de una nación, que es eterno.
Viajar por el país donde creciste, perdiste parte de tu virginidad y algunas de tus ilusiones y abandonaste después con furor nihilista es una experiencia esquizoide. Eres al mismo tiempo ajena al presente y próxima al pasado, o quizá sea al revés, pero en cualquier caso los dos tiempos están descoyuntados. Así que buscas respuestas en el abismo que se abre entre los dos.
O sea, que crecí, en el bosque me metí, con mi bastón las hojas removí y estas son las cosas que descubrí.
La calle del Melocotón
¿Dónde comienzan las naciones? En los aeropuertos, por supuesto. Las ves llegar, de una en una, sin manifestarse aún. Penetran en la tierra de nadie, aferradas tan solo a sus pasaportes y siguen las indicaciones que conducen a la puerta de embarque. Una vez allí, entre las impersonales sillas de plástico y pese a sí mismas, se fusionan en esa nebulosa mancha de Rorschach que es la nacionalidad.
En la puerta 58 del aeropuerto de Fráncfort anuncian retraso en el vuelo a Sofía, y luego más retraso. Los pasajeros están sentados en sillas de plástico, pacientemente apretujados en la cercanía de sus compañeros de viaje. Me siento junto a una mole encorvada con manos de albañil e incipiente barba de color ceniza con un cierto sabor a derrota. Miro en su frente para ver si lleva tatuada la palabra Gastarbeiter.
Intento sin éxito marcar un número búlgaro en un móvil que me han prestado. Pido ayuda.
–¿Hay que marcar el cero? –le pregunto avergonzada por mi voz de expatriada. Las voces de los expatriados siempre están un poco fuera de tono, como un instrumento que llevase años sin ser afinado.
Sonríe tímidamente, con una boca que parece una aldea bombardeada, y encoge sus fornidos y tristes hombros.
–Yo tampoco sé de prefijos búlgaros, desde 1991 vivo fuera.
Y continúa su tímida espera, como todos los demás en la sala. Nadie se queja. Están acostumbrados a esperar: en los hospitales públicos, en las colas de las tiendas, en las oficinas de inmigración, en las secretarías de visados…
Un pequeño grupo formado por tres alemanes se queja del retraso alzando la voz y no para de mirar sus relojes chapados en oro. Su tez rojiza y sus caros zapatos de piel los diferencian de inmediato, y también la confianza de la que hacen gala. ¿Inversores en la costa del mar Negro?