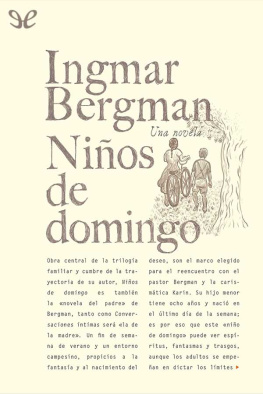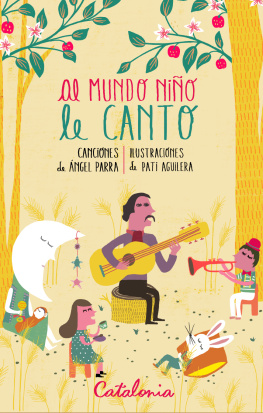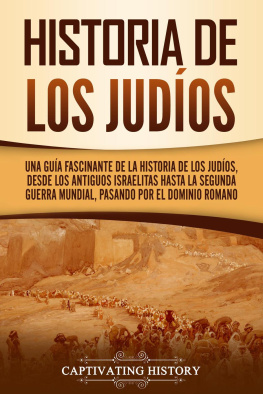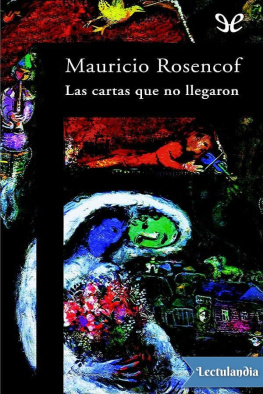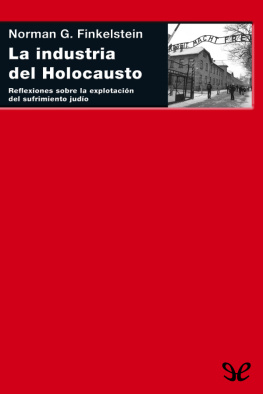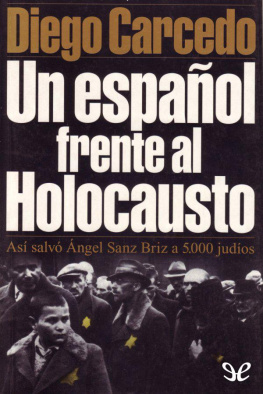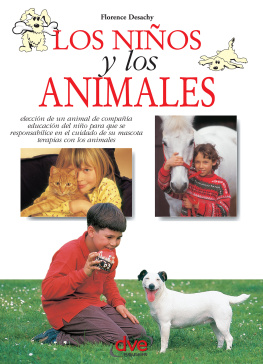Nathacha Appanah
El último hermano
Ayer volví a ver a David. Yo estaba en la cama, tenía el espíritu vacío y el cuerpo ligero, con una leve pesadez ahí, entre los ojos. No sé por qué giré la cabeza hacia la puerta, pues David no había hecho ningún ruido, nada de ruido, no como antes, cuando andaba y corría un poco de soslayo y yo siempre me sorprendía de que sus piernas y sus brazos, largos y finos como las cañas que crecen junto a los ríos, de que su rostro perdido en un cabello lacio e ingrávido como la espuma de las olas, de que todo eso, en fin, todas esas cositas suaves e inofensivas produjeran tanto ruido en el suelo cuando David caminaba.
David estaba apoyado contra el marco de la puerta. Era alto, lo cual me asombró. Llevaba una de esas camisas de lino que, incluso de lejos, dan envidia por su suavidad y su ligereza. Había adoptado una postura indolente, con los pies ligeramente cruzados y las manos en los bolsillos. Una especie de destello caía sobre parte de sus cabellos, y sus rizos brillaban. Le noté feliz de verme después de todos estos años. Me sonrió.
Puede que fuera en ese momento cuando comprendí que estaba soñando. No sé de dónde procede ese sobresalto de la consciencia, me pregunto por qué, a veces, surge en el sueño lo real. En esa ocasión, ese sentimiento difuso me resultó muy desagradable y tuve que luchar para convencerme de que David estaba de verdad allí, de que sólo esperaba pacientemente a que yo me despertara. Me dije, pues mira, le voy a chinchar, le voy a decir que se está haciendo el chulo, que está actuando, pero no pude emitir ni un sonido. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, abría la boca de par en par y lo intentaba, pero no había manera, la garganta se me secaba; resulta increíble lo real que parecía esa impresión, cómo el aire se colaba a bocanadas en mi boca bien abierta y resecaba todo su interior. Sentí en ese momento que estaba a punto de despertar, y pensé que si conservaba la calma, el sueño se prolongaría. Así pues, me quedé en la cama, cerré la boca y continué mirando hacia la puerta, pero no pude contener la tristeza que se originaba en mi corazón.
En el preciso instante en que esa pena se apoderó de mí, David echó a andar. Hizo un movimiento de lo más ligero para despegar el hombro del marco de la puerta, conservó las manos metidas en los bolsillos y dio tres pasos. Los conté. Tres pasos. David era alto, fuerte, adulto, guapo, muy guapo. Entonces supe con certeza que estaba soñando y que no podía hacer nada. La última vez que lo vi, él tenía diez años. Y sin embargo, ahí estaba mi David, delante de mí. Una ternura increíble emanaba de él, algo indefinible que yo ya había experimentado en los momentos más preciosos de mi vida: cuando vivía en el norte, era pequeño y tenía a mis dos hermanos; cuando pasé con él aquellos días de verano, en 1945.
En la cama, ahí tumbado, sentí un poco de vergüenza. Yo no era una figura de ensueño. Para mí habían pasado sesenta largos años sin David y, aplastado en el lecho, me lamentaba de cada día transcurrido. Durante todo ese tiempo, nunca había soñado con él. Incluso al principio, cuando pensaba en él a diario, cuando lloraba desconsoladamente por lo mucho que lo echaba de menos, nunca se me había aparecido en sueños. Ojalá hubiese aparecido antes, cuando yo era un poco como él, joven y fuerte. Yo también podía erguirme así, con la cabeza alta, las manos en los bolsillos y la espalda recta. También yo podía hacerme el chulo, ir de actor.
Estirando el cuello, incorporándome un poco sobre los codos, habría podido distinguir mejor su rostro, pero tenía miedo de moverme. Quería que el sueño durara, que continuase, deseaba que David se acercara por propia voluntad. Hice mis cálculos: dos pasos más y estaría al alcance de la mano, al alcance de la vista. Por fin podría mirarle a los ojos. Podría levantarme de golpe, darle un amistoso empujón, abrazarle, todo muy rápido, antes de que me despertase, pillarle por sorpresa en cierta medida. ¿Tendría todavía aquel diente roto, ahí delante, aquel diente que se había mellado contra el suelo cuando le dejé caer mientras hacíamos el avión? Lo tenía sujeto en horizontal, con las manos hacia el frente. Gritaba y reía mientras yo recorría varios metros. Era muy ligero, pero tropecé. Ya en el suelo, David seguía riendo, pero yo me fijé enseguida en su sonrisa rota, en esos labios sanguinolentos que no le impedían reír. Le encantaba hacer el avión. Quería seguir jugando y no tenía tiempo para compadecerse de sí mismo. De no ser así, con todo lo que había vivido en sus diez años, creo que podría haber llorado de la mañana a la noche.
Dicen que se sueñan cosas extrañas cuando uno está cerca de la muerte. Durante mucho tiempo, mi madre soñó que se le aparecía mi padre, vestido con su traje marrón, preparado para acudir al trabajo, y que le decía ven conmigo, te necesito. En su sueño, mi madre se negaba en redondo, me contaba con la voz un tanto asustada; ella, que cuando él vivía nunca le había negado casi nada. Me pregunto si la noche en que mi madre murió mientras dormía, me pregunto si esa noche se cansó de decir que no y decidió seguir a mi padre hacia las tinieblas.
Pero él, David, no me dijo nada, se quedó ahí, observándome con paciencia, entre la sombra y la luz. El polvo suspendido en las primeras luces del alba me recordó, curiosamente, a la purpurina. Al final resultaba agradable, un sueño triste y delicioso a la vez; había en la habitación una luz del color de las lilas y me dije que ahora él se me podría llevar con facilidad. Me he convertido en un hombre viejo y frágil, y si volviéramos a hacer el avión y él me dejara caer sin querer, como yo lo solté hace más de sesenta años, todo mi cuerpo se resquebrajaría.
De repente me harté de esperar, extendí la mano hacia él y ya era de día, la habitación estaba vacía, la luz era cegadora, David había desaparecido al igual que el sueño; la mano extendida, fuera de las sábanas, se entumecía y helaba mientras el rostro se bañaba en lágrimas.
Telefoneé a mi hijo poco después de desayunar. Le pregunté si podía llevarme a Saint-Martin y él me dijo que claro que sí, cuando quieras, me paso a mediodía. Mi hijo es su propio jefe, no tiene tiempo para mucho más que trabajar, no está casado, no tiene hijos, se mueve poco, apenas descansa. Pero para mí, durante estos últimos años, siempre parece tener tiempo. Es porque soy viejo, porque soy la única familia que le queda y porque tiene miedo.
A las doce en punto, mi hijo estaba allí y yo ya llevaba preparado desde hacía una hora. Cuando envejeces, te pones en marcha antes de tiempo para todo por miedo a llegar tarde, y al final te acabas aburriendo de esperar a los demás. Me puse un pantalón negro, una camisa azul y una chaqueta ligera. Como de costumbre, deslicé en el bolsillo interior de la chaqueta un pequeño peine de color beige con púas de sierra y un pañuelo blanco cuidadosamente plegado. También me hice con la cajita roja que siempre tengo a mano. Sonriendo, pensé que tenía el aspecto de un hombre a punto de declararse. Me habría gustado lustrarme los zapatos, pero esa actividad me agota sólo de pensarlo. Así pues, me senté y froté lo mejor que supe los flancos de los zapatos con la alfombra del salón, haciendo un ruidillo que me daba cierto sopor. Cuando escuché el gruñido del motor del coche frente a la verja, me levanté y me puse a esperar a mi chaval apoyado en el bastón, como si estuviera de guardia.
El coche es nuevo, gris y resplandeciente. Gris metalizado, precisa con orgullo mi hijo. No dice nada de mi aspecto, me ayuda a sentarme, me abrocha el cinturón de seguridad, lo manipula para que no me apriete, pone mi bastón en el asiento de atrás y cada vez que nuestras miradas se cruzan me dedica una franca sonrisa que le tensa las mejillas hacia las orejas y le arruga los ojos.
Página siguiente