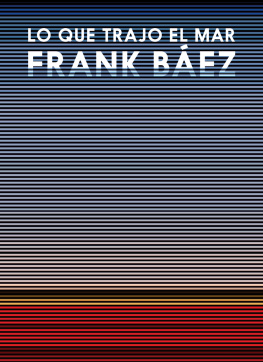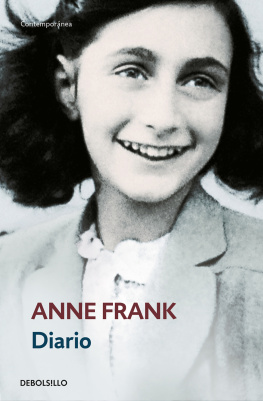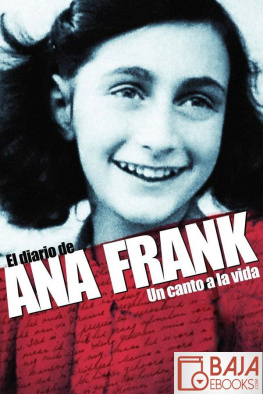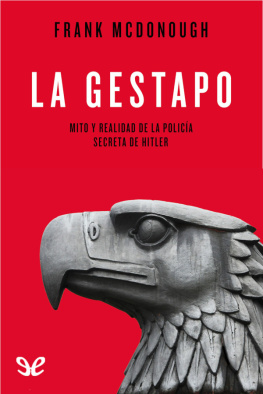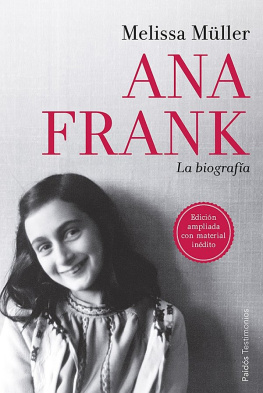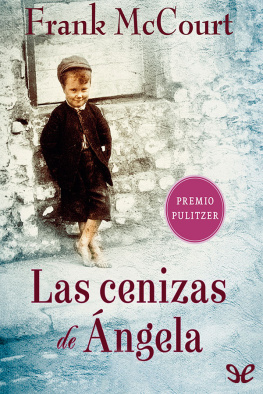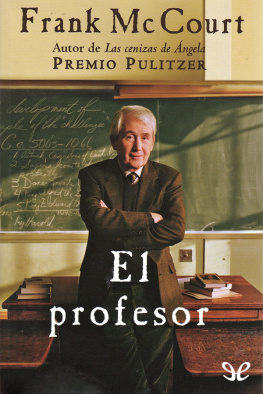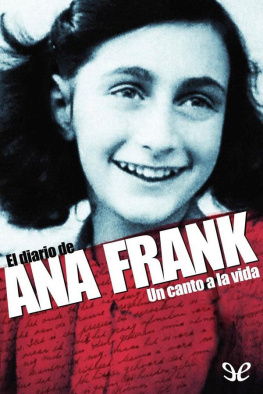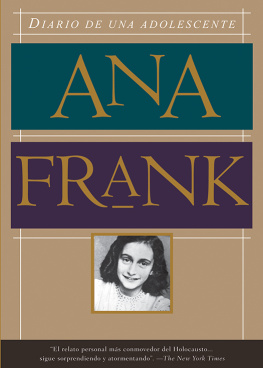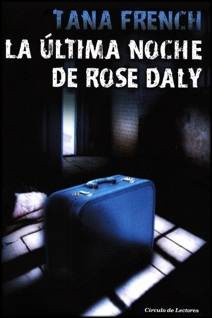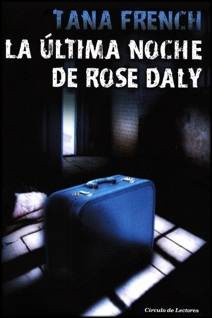
Tana French
La Última Noche De Rose Daly
© Tana French, 2010
Título de la edición original: Faithful Place
Traducción del inglés: Gemma Deza Guil
Gardaí, 3
En la vida de una persona sólo importan unos pocos momentos. La mayoría de las veces no se aprecian hasta que se contemplan en perspectiva, mucho después de haberlos vivido: el momento en el que decidiste hablar con una chica, reducir la velocidad en una curva sin visibilidad, detenerte y buscar ese condón. Yo supongo que podría decir que fui afortunado. Tuve la suerte de ver uno de mis momentos cara a cara, y de reconocerlo como tal. Noté las aguas revueltas arremolinarse en torno a mi vida una noche de invierno, mientras esperaba en medio de la oscuridad en la cima de Faithful Place.
Tenía diecinueve años y era lo bastante adulto como para entender el mundo y lo bastante niño como para cometer miles de tonterías. Aquella noche, tan pronto como mis dos hermanos empezaron a roncar, me escabullí de nuestro dormitorio con mi mochila a la espalda y los pantalones colgando de una mano. Crujió una tabla del suelo y, en la habitación de las chicas, una de mis hermanas murmuró en sueños, pero esa noche me sentía mágico, cabalgando en la cresta de la ola, imparable; mis padres ni siquiera se revolvieron en la cama plegable cuando traspuse la puerta principal, tan cerca de ellos que podrían haberme tocado. El fuego del hogar había quedado reducido a un quejumbroso centelleo rojizo. En la mochila llevaba todas mis pertenencias de valor: pantalones tejanos, camisetas, una radio de segunda mano, cien libras y mi certificado de nacimiento. En aquellos tiempos, eso era lo único indispensable para viajar a Inglaterra. Rosie tenía los billetes para el ferry.
La esperé al final de la calle, oculto entre las sombras, fuera del círculo neblinoso de luz amarilla que proyectaba la farola. El aire estaba frío como el hielo y tenía ese regusto salado del lúpulo con el que se elabora la Guinness. Llevaba tres pares de calcetines debajo de mis Doc Marteens y las manos embutidas en los bolsillos de mi parka del ejército alemán y escuché por última vez los ruidos de mi calle, viva, deslizándose por las dilatadas corrientes de la noche. Una risa de mujer seguida de un «Pero ¿se puede saber quién te has creído…?» y una ventana cerrándose. Una rata escarbando en una pared de mampostería; un hombre tosiendo; el silbido de una bicicleta doblando una esquina; los refunfuños graves y fieros del viejo loco Johnny Malone en el sótano de la casa del número catorce, mientras hablaba en sueños. Un par de golpes aquí y allá, unos gimoteos sordos, unos golpes rítmicos… Recordé el olor del cuello de Rosie y alcé la vista al cielo con una sonrisa. Escuché las campanas del carillón de la ciudad dar la medianoche en la Iglesia de Cristo, en la de San Patrick y en la de San Michan, notas redondas descendiendo del cielo como una celebración, anunciando nuestro Año Nuevo secreto.
Cuando dieron la una sentí miedo. Escuché un rastro de susurros y estruendos en los jardines traseros y me enderecé, a punto, pero no era Rosie quien trepaba el muro; probablemente fuera alguien entrando a hurtadillas en su casa a través de una ventana, a deshoras y sintiéndose culpable. En el número siete, el bebé recién nacido de Sallie Hearne lloró, un gemido leve y derrotado, hasta que su madre se arrastró hasta él medio dormida y le cantó una nana. «Duérmete niño, duérmete ya…»
Cuando las campanas anunciaron las dos, la confusión me golpeó como un mazazo y me catapultó al otro lado de la tapia, al jardín del número dieciséis, abandonado desde antes de que yo naciera y colonizado por nosotros, los niños del barrio, ajenos a las espantosas advertencias de alejamiento, lleno de latas de cerveza, colillas de cigarrillos y virginidades perdidas. Subí las escaleras de cuatro en cuatro, sin importarme quién pudiera oírme. Tan seguro estaba que casi podía verla, con sus furiosos rizos cobrizos y los brazos en jarras: «¿Dónde diablos te habías metido?».
Tablas del suelo astilladas, agujeros deScorchados en el yeso, escombros y bocanadas de aire frío y denso, y nadie. En la estancia de la planta superior que daba a la calle encontré una nota, una simple página arrancada de un cuaderno escolar. Revoloteaba en el suelo desnudo, en el pálido rectángulo de luz que entraba por la ventana rota, y parecía llevar allí un siglo. Fue entonces cuando se produjo el cambio de marea, cuando el mar se doblegó contra mí y se tornó mortal, demasiado fuerte para luchar contra él. Fue entonces cuando me abandonó.
No me llevé la nota conmigo. Para cuando salí del número dieciséis me la sabía ya de memoria y me quedaba el resto de la vida para interiorizarla. La dejé donde estaba y regresé al final de la calle. Allí aguardé, entre las sombras, observando las columnas de vaho que mi respiración proyectaba en la luz de la farola, mientras las campanas daban las tres y las cuatro y las cinco. La noche se fundió en un leve y triste gris y el carro de la leche dobló la esquina traqueteando sobre los adoquines en dirección a la lechería, mientras yo seguía esperando a Rosie Daly al final de Faithful Place.
Mi padre me dijo en una ocasión que lo más importante que debe saber todo hombre es por qué estaría dispuesto a morir. «Si no lo sabes -dijo-, ¿qué valía tienes? Ninguna. Entonces no eres un hombre.» Yo tenía trece años y él se había bebido ya tres cuartos de una botella de Gordon's de calidad, pero que conste que la conversación era seria. Por lo que alcanzo a recordar, mi padre estaba dispuesto a morir: a) por Irlanda, b) por su madre, que llevaba muerta diez años, y c) por echarle la mano al pescuezo a esa zorra de Margaret Thatcher.
Sea como fuere, a partir de aquel instante podría haber dicho en cada momento de mi vida por qué daría mi vida. Al principio me resultaba fácil decidir: por mi familia, por mi novia, por mi hogar. Más tarde, durante un tiempo, las cosas se complicaron un tanto. Hoy lo tengo claro, y me gusta; es algo de lo que uno puede sentirse orgulloso. Moriría por, sin ningún orden concreto, mi ciudad, mi trabajo y mi hija.
Mi cría, hasta el momento, se porta bien; mi ciudad es Dublin, y trabajo en la brigada secreta, de manera que parece obvio por cuál de ellos es más probable que acabe muriendo, pero hace tiempo que mi empleo no me representa ningún peligro más temible que un follón de papeleo. Las dimensiones de este país implican que la vida útil de un agente infiltrado sea relativamente breve; dos operaciones, cuatro a lo sumo, y el riesgo de que a uno lo descubran se multiplica exponencialmente. Yo consumí mis siete vidas hace ya mucho tiempo. Por ahora me mantengo entre bambalinas y dirijo operaciones.
El verdadero riesgo de la policía secreta, tanto en el campo de acción como desde fuera, reside en que uno acaba forjándose ilusiones y empieza a pensar que tiene la situación bajo control. Es fácil convencerse de que uno es el hipnotizador, el maestro de los espejismos, el listillo que sabe la verdad y se conoce todos los trucos, cuando lo cierto es que no eres más que otro rostro boquiabierto entre el público. Independientemente de lo bueno que se sea, este mundo siempre lleva una baza mejor. Es más astuto que tú, más rápido y mucho, mucho más despiadado. Lo único que puedes hacer es mantener el tipo, conocer tus puntos débiles y no bajar nunca la guardia ante un posible golpe a traición.
La segunda vez en mi vida que me preparé para una estocada por la espalda fue una tarde de viernes de principios de diciembre. Había dedicado todo el día a hacer labores de mantenimiento en algunos de los espejismos que me ocupaban en aquel entonces: uno de mis muchachos, a quien el tío Frank finalmente no le traería galletas por Navidad, se había metido en un lío y, por razones complejas, necesitaba a una viejecita a quien pudiera presentar como su abuelita a varios camellos de poca monta. Yo me dirigía hacia casa de mi ex mujer a recoger a mi hija para pasar con ella el fin de semana. Olivia y Holly viven en una espectacular casa pareada en un bonito callejón sin salida de Dalkey. El padre de Olivia nos la regaló para nuestra boda. Cuando nos trasladamos allí, la casa, en lugar de un número, tenía un nombre. Me deshice de él rápidamente, pero ya entonces tenía que haber caído en la cuenta de que aquella entelequia no llegaría a buen puerto. Si mis padres hubieran sabido que me casaba, mi madre se habría empeñado hasta las cejas solicitando un crédito, nos habría comprado un bonito juego de sofás floreados para el salón y se habría escandalizado si le hubiéramos quitado el plástico protector a los cojines.
Página siguiente