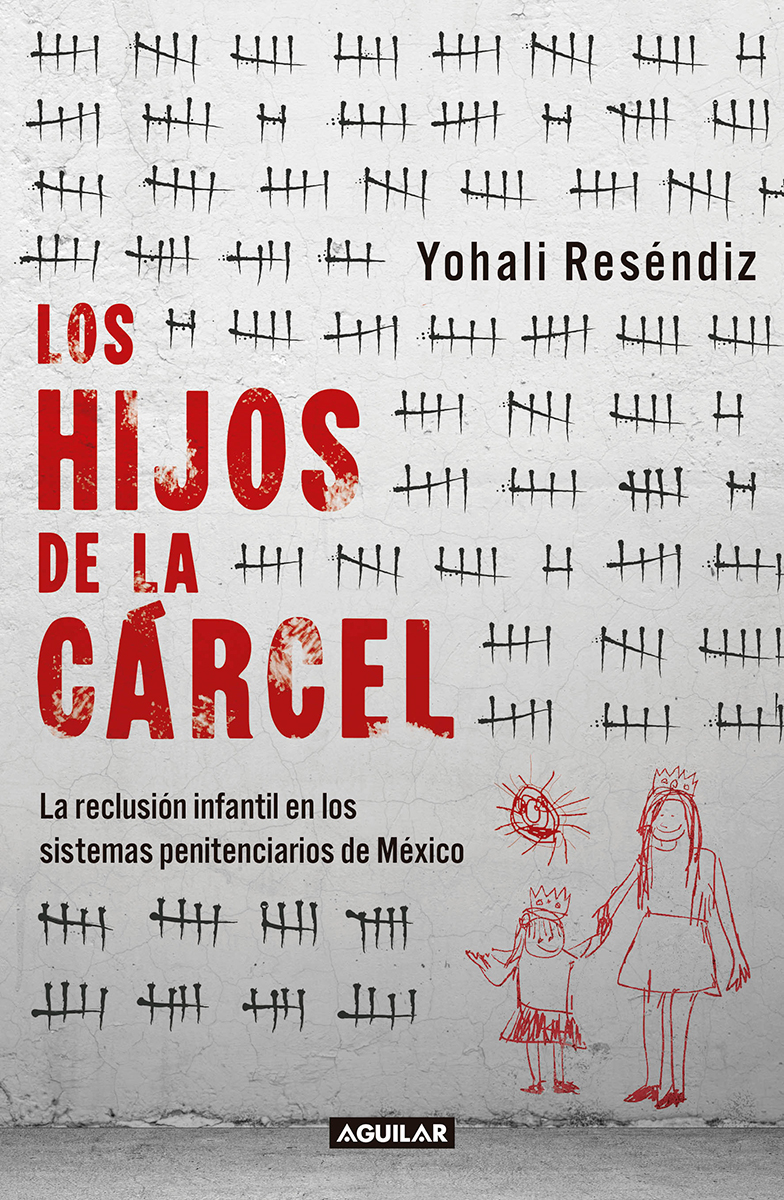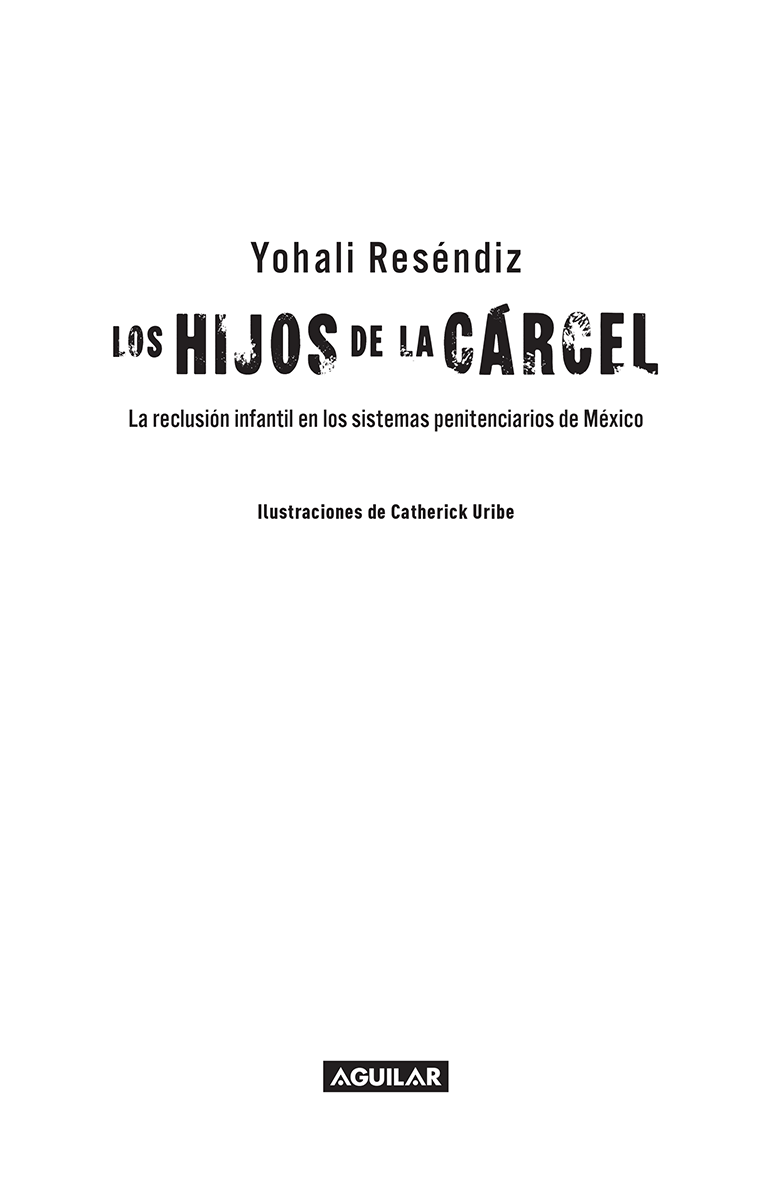A Virginia, mi madre, por heredarme fuerza y sensibilidad; por enseñarme a mirar distinto y escribirlo desde el corazón: por ti soy solidaria y he crecido sin miedo a defender lo que pienso y lo que creo. Siempre eres luz, tus abrazos y palabras son mi medicina en días complicados: gracias.
A Ángel, mi padre, gracias por la calidad en los tiempos compartidos. Por enseñarme a usar todas aquellas herramientas valiosas para enfrentar la vida sin depender de nadie pero sin olvidar agradecer y tener lealtad a quienes en algún punto del camino han sido compañía o guía en mi destino.
Los amo.
A Guadalupe Santiago Pantoja, un ser presente en todos los días de mi vida y en mis sueños: gracias por enseñarme tanto de la vida, también por abrir otros caminos para mí y para mi alma.
PRÓLOGO
Estamos malditos
¿Mi papá? Murió acribillado en un asalto y la verdad, poco me importa. Lo único que tuve de él fue una corta temporada con Elvira, su madre; cuando no pudo cuidarme y me botó con ella. Durante ese tiempo, crecí mirando rezarle a San Judas, el patrón de las causas difíciles y del que, por cierto, dicen que murió violentamente, que lo mataron a golpes y lo degollaron, pero esa es otra historia. El punto es que ella siempre ahorraba, un poco aquí y allá para comprar una veladora y rezar por “el eterno descanso de su alma”. Nunca entendí porqué gastaba en aquel hombre que siempre fue un dolor de huevos. Detesté cada 28 de mes, cuando me llevaba de la mano a la Iglesia de San Hipólito, así que cuando pude imponer mi voluntad, dejé de hacer esos malditos viajes en metro y me largué a reinar en mi vida.
¿Mi madre? Se llamó Beatriz, murió de cáncer y la quise como a nadie, porque a pesar de la difícil vida que le tocó y nos dio, tuvo algunos instantes de amor para nosotros, o quizá, fueron arranques de miedo, soledad, desesperación, frustración o vacío, no lo sé. Sólo recuerdo y a veces añoro algunos de esos abrazos que tuvo no sólo para mí, sino para todos mis hermanos, porque tengo seis biológicos (de padres distintos) y tuve tres más, porque ella los llevó con nosotros cuando chiquititos se cruzaron en su camino con necesidad de techo y alimento. Siempre nos enseñó a tratarnos como familia, nunca hizo distinciones. Ella también fue prostituta. Trabajó día y noche. Antes de dormir, lavaba nuestras ropas o planchaba y almidonaba sus vestidos y nunca se durmió sin antes limpiar y acomodar nuestros zapatos debajo de nuestra cama. A pesar de las carencias, jamás nos dejó pedir limosna y tampoco llevó hombres a la casa, pero fuimos testigos de cómo se desmoronó muchas, muchas veces, y beber alcohol hasta desvanecerse, hasta perder la conciencia. Recuerdo que un día, al abrir la puerta, mi corazón se quebró cuando la vi en el piso con un golpe en la cabeza. Me hinqué y la abracé y lloré y lloré hasta quedarme dormidita junto a ella.
“¡Este, es un castigo de Dios! ¡Estamos malditos!” repetía mi abuela y esa frase la aborrecí cada vez que la escuchaba. ¿Sabes?, cuando mi abuela dormía, muchas veces me acerqué a su catre y mis manos las acercaba, y cerraba imaginariamente en su cuello y la estrangulaba. Creo que lo intuyó. Una Navidad, mientras todos celebraban y compartían cena y baile, ella dormía y me acerqué tanto que al sentirme, abrió los ojos y me dijo con terror: “¿Qué haces ahí parada? ¡Beatriz, Beatriz!” le gritó a mi mamá. “¡Ya cállate, abuela, ella no está aquí!” le dije. ¿Te confieso algo? Si de algo me arrepiento, es de no haberla asesinado.
Mi mami era una buena mujer, a pesar de que mi abuela no fue un buen ejemplo...
Comenta Gisell al ser entrevistada. Ella ha aceptado hablar de todo aquello que nadie conoce y le duele tanto. Después de un obligado paréntesis, donde se le han escapado varias lágrimas, fuma y continúa su relato:
Mi abuela materna, que entonces ya frecuentaba mucho la iglesia y el padre Abel le había lavado el cerebro, siempre le pidió alejarse de esa “vida pecadora”. Una vez escuché que mi abuela contó a unas vecinas, que llegó a la ciudad en los cincuentas, porque su compadre, don Isidro, le avisó que su patrona la había acusado de robarse unos aretes y la policía la llevaría a la comisaría del pueblo. Pero esa fue una mentira de tantas, porque en realidad mi abuela se revolcaba con su patrón y había sido descubierta. Herencia de familia —dice burlona—. La crueldad y humillación con la que fue tratada y señalada por la gente del pueblo, obligó a que mi abuela huyera ayudada por su fiel comadre Juana; llegó con mi madre que entonces tenía ocho años, a una vecindad en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Aprendió a subsistir rápido, a pesar de no hablar español, consiguió atender un puesto de comida y de alguna manera, abandonó a mi madre a su suerte.
Mi abuela nunca tuvo la intención de darle ese extra que la mayoría de los padres hacen para proveer una mejor vida. Así que mi mamita creció haciéndola de mandadera hasta que, a los 14 años, Ramiro, uno de los pandilleros y vagos de la colonia, la mandó llamar con engaños a la tlapalería y solapado por Juan, empleado de ahí, entre varillas, tabiques, arena, bultos de cemento y cal, la violó en la bodega y comenzó a escribirse mi historia.
“Yo tuve la culpa de todo”, me dijo mi abuela antes de morir. La odié con todo mi ser y amé a mi madre con todas mis fuerzas porque efectivamente la culpa no era de ella, sino de mi abuela por no haber criado a una hija, sino sólo engendrarla y olvidarla, ¡maldita egoísta! “Perdóname”, me dijo antes de morir en una cama del Hospital Xoco. No me salió ni una sola lágrima y tampoco la perdoné, murió con los ojos bien abiertos, mirándome fijamente y mientras se le iba el aliento, puse de nuevo, simbólicamente, mis manos en su cuello y la ahorqué sin parar de sonreír. Al salir, tenía tanta hambre que en lugar de hacer los trámites para recibir el cuerpo, me crucé a comer unos tacos y a disfrutar de una coca cola bien fría. Jamás regresé ni al hospital ni a la casa. Meses antes había perdido a mi madre y ése, aún es dolor.
El episodio con su violador, volvió dura y ruda a mi madre, pero había una parte maternal. Pienso que al perder la virginidad de ese modo hizo que detestara el amor y a manera de castigo una y otra y otra vez comenzó a beber, para no sentir, luego comenzó a drogarse y terminó prostituyéndose, aun teniéndome dentro de su vientre.
“¡No hagas eso!, todos en la colonia dicen que eres una puta”, contaba mi madre que mi abuela decía, pero ella tenía los oídos tapados y le valió madre; una mañana de 1986, saliendo del Balalaika, estaba ansiosa, nerviosa, había tenido una noche frenética y larga y se le hizo fácil arrebatar la bolsa de mano a una señora, sacó su cartera y aunque mi madre corrió como tres cuadras, fue detenida, para luego ser ingresada al Centro de Readaptación Femenil Santa Martha, ¿el delito? Robo con violencia y una sentencia de 8 años. La mía fue menos, yo salí dos putos años antes.

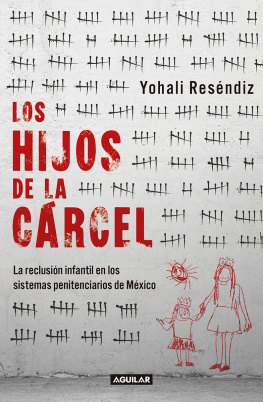
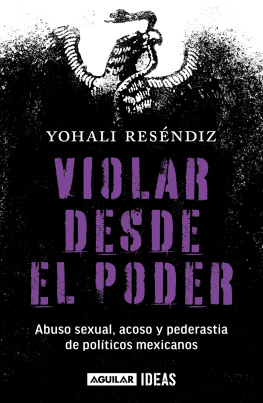





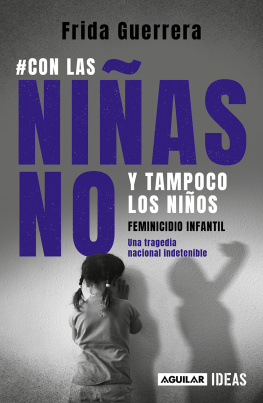




 @Ebooks
@Ebooks @megustaleermex
@megustaleermex @megustaleermex
@megustaleermex