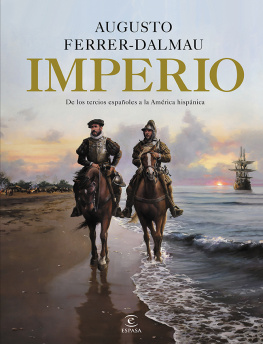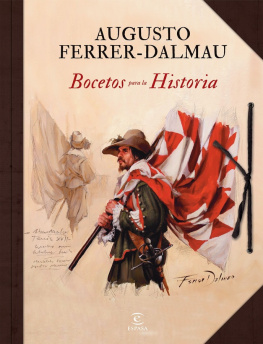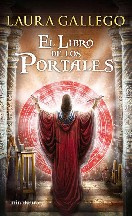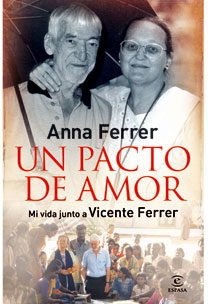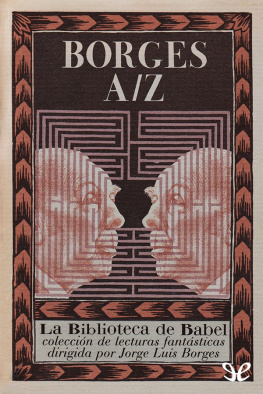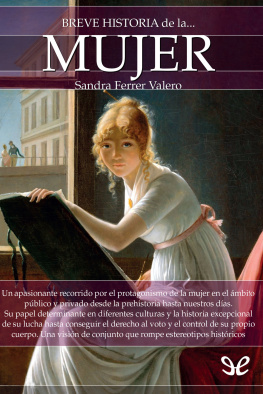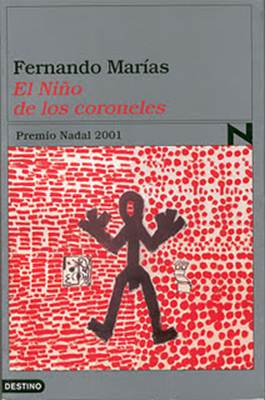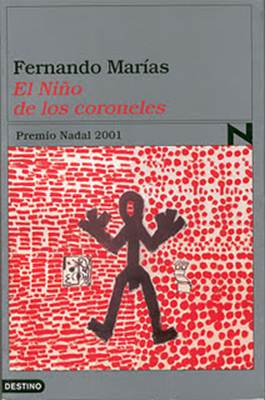
Fernando Marías
El Niño de los coroneles
© 2000
Para Sonia Luna (1952-1998)
Que nadie busque en este libro
esa exactitud geográfica
que no es más que un engaño:
Guatemala, por ejemplo, no existe.
Lo sé: he vivido allí.
Georges Arnaud,
Le salaire de la peur
Acostado en la cama de la sala común del Hogar Benéfico situado en un viejo caserón céntrico de Leonito capital, el hombre parecía el anciano que en realidad no era.
Respiraba con fatiga por la boca, de la que pendía un hilo de saliva, y sus ojos entrecerrados, muertos y sin embargo angustiadamente vivos, miraban el techo sin verlo. Por completo inmóvil, como si la fuerte lluvia del atardecer que batía las ventanas lo mantuviera en un trance hipnótico, parecía luchar a solas contra sus recuerdos o sufría a merced por completo de ellos.
Cuando la enfermera le anunció la visita, se revolvió con miedo instintivo de animal atrapado: nunca nadie había ido a verlo, nadie lo conocía, a nadie conocía él… Miedo más intenso porque no podía ver a su visitante: el paciente era ciego, y se sabía preso de la misma indefensión que durante tanto tiempo le había fascinado de sus víctimas desnudas y retorcidas de dolor, aterradas ante la imaginativa crueldad de su siguiente capricho.
Con suaves y educadas maneras, el visitante prometió a la enfermera no excitar al hombre y, cuando ella se hubo ido, acercó una silla a la cabecera de la cama procurando no hacer ruido, como si quisiera respetar los remotos gemidos y las risitas dementes que desde inconcretos lugares de la sala se imponían ocasionalmente sobre el rumor de la lluvia; se esforzó para que su voz sonara tranquilizadora y amistosa: necesitaba a toda costa ganarse la confianza del ciego, de otro modo haber llegado hasta allí carecería de sentido. Esbozó una sonrisa a pesar de conocer la evidente inutilidad del gesto, y posó el paquete rectangular que había traído consigo junto al pecho joven -el visitante sabía que no más de cuarenta años- pero arrugado y famélico, como de viejo artificialmente prematuro. Percibió con claridad cómo el enfermo contenía la respiración.
– Chocolate -intentó el visitante parecer risueño al tamborilear con las yemas de los dedos sobre el paquete; era un hombre grueso de mediana estatura, cercano a los ochenta pero vital y seguro de sí, ancho rostro afable bajo el escaso pelo blanco, preocupada mirada inteligente tras las gafas de pequeños cristales transparentes, lástima verdadera por el enfermo en su grave expresión-. Le he traído chocolate… El chocolate le gusta, ¿verdad? La enfermera me ha dicho que le gusta y que lo puede tomar… He traído más, mucho, podrá tomar todo el que quiera. Cójalo, es para usted.
El visitante observó la inmovilidad de piedra del hombre: piedra respirando de nuevo con agitación.
– También le he comprado tabaco; rubio, el mejor que he encontrado. Aunque, la verdad, no sé si fuma -se esmeró para que su forzada sonrisa sonase claramente audible para el ciego; también para que su siguiente frase reflejase lo mejor posible la autenticidad de sus intenciones-… Me gustaría que fuésemos amigos…
Silencio, ningún conato de respuesta en la piedra.Buscando propiciar cualquier forma de acercamiento, el visitante deslizó el absurdo obsequio de chocolatinas hasta la mano del ciego, que apoyó sus dedos sobre el paquete con tenso recelo, y lo intentó de nuevo: suave, cariñosamente, deseando que su acento francés no aumentara aún más la inquietud del enfermo.
– Me llamo Laventier. Jean Laventier. Y quiero ser su amigo, ayudarle.
Recalcó de nuevo la palabra «amigo» sin obtener resultado alguno, pero no se desanimó; parte de su trabajo consistía en ganarse a la gente, y sabía bien que siempre había una palabra mágica que despertaba la confianza de los enfermos. «Amigo» no había funcionado, pero tenía que haber otra y él la encontraría antes o después.
– Escuche -prosiguió-. Vengo de un país del que usted nunca ha oído hablar, un país llamado Francia; es hermoso, seguro que le gustaría… Allí soy médico, un médico muy bueno, médico psiquiatra; usted tampoco sabe lo que es eso, ya lo sé, pero… Verá -se autorrecriminó de inmediato el uso de ese término con un ciego; carraspeó-: mi trabajo consiste en ayudar a la gente; intento resolver sus problemas, sus problemas mentales, ¿entiende? Curar sus cerebros, hacer que dominen las angustias, conseguir que vuelvan a dormir por las noches…
La respiración del hombre se alteró levísimamente: un respingo, el deseo de algo sencillo e imposible como un sueño, la palabra mágica: dormir. Laventier lo captó y desplegó sus recursos profesionales todo lo dulcemente que pudo.
– Usted… ¿descansa? Quiero decir, ¿duerme bien por las noches? No es pecado dormir mal, ¿sabe? A veces hace falta un poco de ayuda… Todos la necesitamos de una forma o de otra, yo mismo necesito la suya… Escuche… Soy un hombre viejo, no me queda mucho… He recorrido medio mundo para hablar con usted, me ha costado un gran esfuerzo encontrarle. Y ante todo quiero que sepa que no tengo nada que ver con su pasado. Nada en absoluto, se lo aseguro… Por favor, ayúdeme. Ayúdeme y yo le ayudaré a usted.
El enfermo se volvió. Laventier vio por primera vez su mirada vacía y sin embargo intensamente viva en su miedo y dolor, buscando a pesar de su ceguera clavarse sobre él antes de girar de nuevo hacia el techo que no podía ver. Laventier aguardó; se disponía a intentarlo de nuevo cuando el hombre habló con voz susurrante, torpe por el mutismo permanente en el que, según el director del hospital había explicado al francés, se había obcecado el ciego desde su ingreso, rasposa como si el aire doliera en la garganta pero a la vez Con algo estremecedor en su tono apenas audible, igual que si hubiera dedicado esos dos años de silencio a ensayar la palabra que pronunció, a interpretarla en todos sus posibles sentidos, a desbaratar el orden de sus letras y volver a componerlas como un rompecabezas de solución imposible.
– Dormir…
Laventier esperó en excitado silencio. Sabía que el hombre iba a continuar.
– Dormir… Me gustaría… No… No puedo… La culpa… es del miedo… -la voz se detuvo, cada una de sus pausas parecía insuperable, eterna, definitiva; Laventier rezó para que el hilo no se rompiera-. Miedo siempre… a todas horas… Sobre todo por la noche… Los quejidos… No los soporto… A veces gritan
– Laventier paseó su humana mirada por la desoladora estancia, tratando de imaginarla cuando al anochecer se apagasen las luces y las enfermeras utilizasen las correas que pendían de los laterales de las camas para dejar a los pacientes inmovilizados, indefensos ante los quejidos ajenos y las risas dementes, a solas con el persistente sonido de la lluvia en los cristales; un relámpago cercano iluminó brevemente la sala como un flash fantasmagórico y azul, de alguna parte brotó una carcajada aguda, Laventier volvió a posar sus ojos sobre el hombre-. Tengo miedo.
El francés atacó de inmediato, su voz repentinamente animada por el resquicio en la piedra.
– También puedo quitarle el miedo. Hacer que pierda el miedo y que duerma, las dos cosas. Y puedo sacarle de aquí. Si viene conmigo tendrá una habitación para usted solo, vigilaré que le cuiden bien, tengo mucho dinero y puedo hacerlo. Y le aseguro que lo haré. Usted es muy importante para mí.
Otra pausa, el hilo temblando de nuevo peligrosamente en la respiración del ciego. Importante -en el susurro había ecos de tiempos mejores perdidos mucho tiempo atrás, dolores intensos que iban más allá de lo físico, afán de no seguir viviendo-… Importante…
– Mucho -insistió Laventier; era consciente de que repetía las palabras como si hablase a un niño tonto, pero no tenía otro modo de asegurar la mínima confianza que había conseguido crear-. Para mí lo es. Muy importante.
Página siguiente