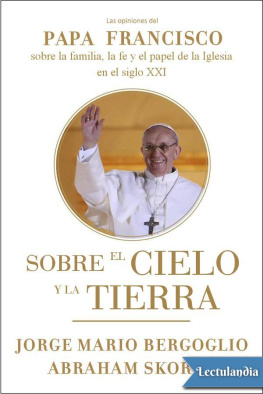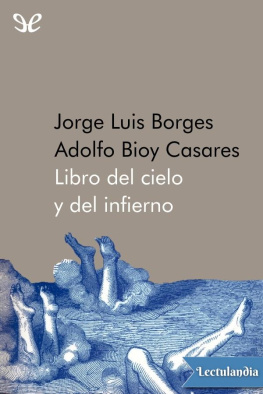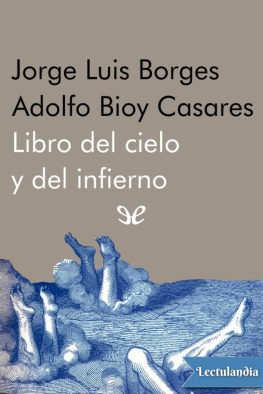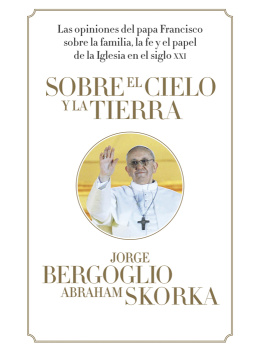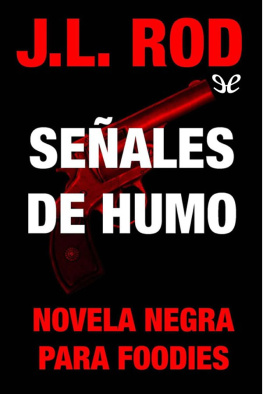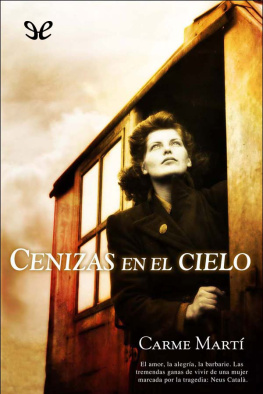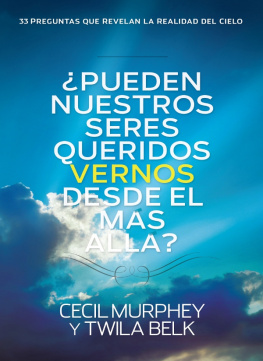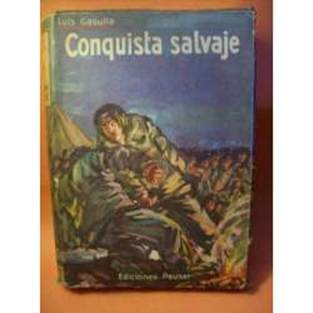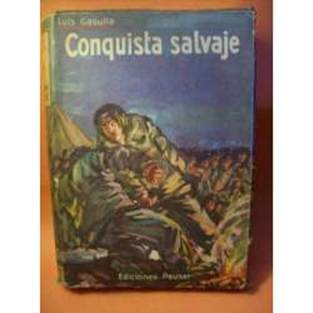
Luis Gasulla
Conquista salvaje
El único indicio del vasto incendio que asolaba los bosques milenarios lo ofrecía el sangriento resplandor que flotaba detrás de las montañas, coronándolas con una singular claridad. El reflejo, vivo y radiante sobre el cielo inmediato, se amortiguaba luego diluyéndose de nube en nube. Sobre las pampas centrales semejaba todavía un prolongado crepúsculo bermejo. Más allá el fuego se denunciaba apenas en un leve centelleo, igual al indeciso crecer del día. Desde las costas del golfo Grande, podía vislumbrarse el horizonte cortado por los cerros desiguales, en el que resplandecía un aura pálidamente rosada diluida por el gris violento del humo que ascendía pesadamente al cielo.
Pero pasando las mesetas del Senguerr las señales del desastre se multiplicaban; lenguas de fuego sobrepasaban las alturas que guardaban el gran lago Escondido y el humo formaba un techo sombrío sobre la región de las pampas, donde el sol, perdido en un cielo de cenizas, fatigaba su curso.
Grandes bandadas de avutardas huían al sur y al este, aumentando con sus gritos discordantes el desconcierto del éxodo. Gallardas bandurrias volando sumamente bajo, casi rozando las anchas hojas de la nalca , las seguían, y en un plano más elevado los solitarios cisnes se unían en el vuelo. Garzas rosadas en inseparables parejas batían con ritmo sus alas incansables. Igual a un guerrero altivo y desdeñoso que desafiara la hecatombe, un águila blanca, deidad sagrada de los indios, planeaba en ceñidos círculos sobre el dilatado incendio, manteniéndose a una gran altura como una atalaya del cielo.
Las aguas cristalinas del Senguerr, que pocas leguas al oeste nacían en el lago, arrastraban fragmentos de araucarias, lengas y cipreses mutilados por el fuego. Aquellos restos de los titanes del bosque bajaban chocando entre sí; ora rectos en la corriente como humeantes canoas sin remeros, ora dando tumbos, girando sobre un eje caprichoso. Algunos chocando de frente con las rocas enclavadas en el río, se elevaban violentamente ante el obstáculo, manteniéndose por un instante verticales para caer luego con sordo fragor sobre otros restos que los seguían.
Los guanacos, avestruces y zorros poblaban ya las mesetas y los valles escondidos donde crecían los altos pastos, y el misterioso huemul, el hermoso ciervo americano, siempre alerta y receloso, había ganado los pasos inexplorados que llevaban a las laderas del oeste, al otro lado de la cordillera, entre los cerrados valles de magnificencia eterna.
El fuego, naciendo en la ribera misma del lago Escondido, atacaba los pinos seculares, que ardían con un estallido crepitante. Las llamas, contoneándose, lamían pacientes los troncos enormes y en lenta e inexorable tarea, mordiendo hora tras hora las rugosas cortezas, llegabán al corazón del árbol, dejándolos finalmente reducidos a humeantes carbones que, vencidos, se quebraban con violencia, arrastrando en su caída a los árboles menores que los rodeaban. Un olor denso, sofocante, salía del colchón de hojas muertas y helechos gigantes, cuyo verdor desafiaba la llameante invasión…
De la trágica hoguera surgía un fragor enorme, un murmullo incesante y vasto semejante a una catarata subterránea. Las yemas de los árboles jóvenes reventaban en aquella inmensa fragua con un chisporroteo vivaz y regocijado. Los claros sonidos de su alegría vibraban con notas saltarinas entre la sorda sinfonía del incendio. Árboles de troncos gigantescos cuyos ramajes se entrelazaban en un apretado mar vegetal, y que se hallaban situados en la ladera a pique del lago, se derrumbaban sobre la barranca de piedra, flotando en las aguas verdeazules hasta que lentamente derivaban a la embocadura del Senguerr, donde, como potros en un brete, se amontonaban, chocando y despedazándose con fiereza, para al fin emprender el descenso por el río, con lentitud primero, aumentando su carrera en los rápidos y terminando de destrozarse en los furiosos remolinos. Los troncos para entonces eran informes muñones ennegrecidos que bajaban velozmente. Al llegar el río a las mesetas, los restos de los orgullosos titanes del bosque quedaban detenidos en los remansos y muy pocos terminaban su largo viaje en los lagos del oeste.
Difundíase en el aire reseco un fuerte y áspero aroma de resinas, producido por las millares de ardientes teas que durante días y noches despedían su penacho de humo y fuego.
Pero el incendio no parecía sin embargo un ciego, absurdo arrebato de la naturaleza; por el contrario, el inmenso dolor del bosque lacerado era casi una purificación y el centro mismo, el corazón de la espesura manteníase en reposo, en una calma profunda, mientras la periferia ardía, resplandeciendo en lenguas llameantes, ennegreciéndose en espesa humareda, bajo la comba del cielo, apuntalado por las columnas de los altos picachos nevados. En aquella catedral abandonada por los seres vivientes, sólo los árboles ardían sin cesar como pebeteros de yerbas mágicas ofrecidas por un ritual primitivo en sacrificio cósmico. Diríase un acto voluntario, casi una reverente ofrenda despojada de todo temor, un arder necesario y fatal para mostrar a las cumbres impasibles el íntimo renuevo fecundo de la savia, la eternidad perdurable del liquen. Después de la huida de sus secretos habitantes -los pájaros y las fieras-, el bosque, como un gran señor abandonado pero enhiesto, se dejaba morder, casi desdeñoso, seguro de la inutilidad de toda defensa y cierto también de su ulterior vivencia, de su pujante renacer sobre la muerte… El fuego sólo podía atacar los tejidos más débiles, los márgenes caducos, las nervaduras externas, sin que el centro de la urdimbre, fuese herido ni aun por una chispa solitaria. En el bosque virgen y salvaje nada deleznable ardía, sólo la madera con su sangre verde, los grandes árboles con sus atavíos de hojas incontaminadas, los líquenes resecos y la gramilla de los calveros, que se inflamaban espontáneamente entre el calor reinante. La quemazón se prolongaba por los valles y cañadones merced a los resecos coirones, propicio combustible que brindaba el singular espectáculo de un sinuoso río de fuego, subiendo los ondulados montes, rodeando las rocas desprendidas y avanzando siempre, ciega pero inexorablemente destructor.
Todos lo animales del bosque y de los valles vecinos habían desertado ya hacia lugares más seguros, y ni un solo pájaro mostraba su alada presencia en el paraje. Entre la soledad y el fuego, el lago Escondido, mudo testigo del desastre, se mantenía extrañamente sereno sin que sus heladas aguas fueran agitadas por la más leve brisa. Su claro espejo de zafiro reflejaba en la costa oeste las altas montañas empenachadas de nieve y, en la margen opuesta, el siniestro quemarse del bosque. Durante ocho largos días de inalterable serenidad, el fuego abatió miles de gigantescos árboles y escaló con facilidad de bestia insaciada los montes y las lomas, se introdujo por kilómetros en los cañadones cubiertos de altos pastos, inflamables coirones y torturados calafates y sólo se detuvo en la linde de las pampas de piedra, donde ninguna vegetación resiste los latigazos del viento. El bosque ardía en tanto imponente y solitario como una fiera atacada en mortífera trampa por oleadas de hambrientos enemigos. Cada lengua de fuego era una lanza hundiendo su urgencia en la rica sangre de los pinos que, tronchados, raleaban su número, mostrando en su quebranto las hondas heridas recibidas. Fuera del crepitar del incendio ningún sonido alteraba la paz de los extensos valles y colinas. Pero aun el silencio era tenso, demasiado absoluto para ser real, como si de pronto alguna fuerza ignorada fuera a mostrarse en la naturaleza, semejante a una divinidad de la montaña que, iracunda ante la profanación del bosque, amenazara de pronto sumar un nuevo y dramático elemento en la inalterable escena de destrucción. Sin embargo los dioses tutelares de la selva no abandonaron su silencio de piedra y el fuego siguió alcanzando las profundas entrañas de los árboles y abatiendo sus gallardas vestiduras.
Página siguiente