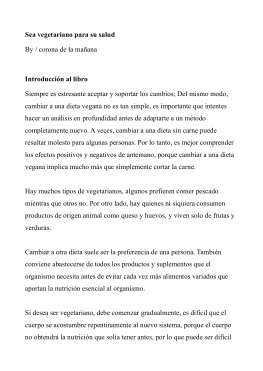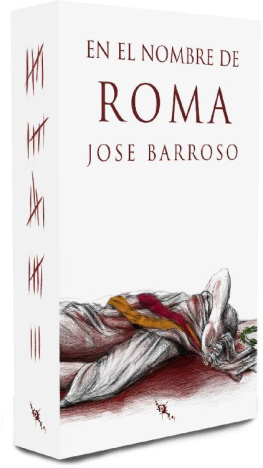Sharon Kay Penman
El sol en esplendor
La Guerra de las Rosas. Libro I
Para Julie McCaskey Wolff
Debo gratitud a muchas personas. Ante todo, a mis padres, por su respaldo, su fe y su paciencia. A Julie McCaskey Wolff, por su aliento, su entusiasmo y su fervor por el libro, a Don McKinney por abrirme la puerta y a Carolyn Hammond y Julie Lord por aliviar tanto mis labores de investigación. A dos amigos que dieron vida a la York medieval ante mis ojos, Dorothy Mitchell y Cris Arnott. A las Sociedades de Ricardo III en Estados Unidos e Inglaterra por poner a mi disposición sus bibliotecas. A las bibliotecas de la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de Texas, Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, York de Inglaterra, Salisbury, Nottingham, Ludlow, Oxford y Londres. A mi agente americana, Molly Friedrich, que estuvo dispuesta a aceptar el manuscrito de mil doscientas páginas de una autora desconocida y supo llevarlo a buen puerto; a mi agente británica, Mic Cheetham, que fue tan hábil para navegar por los mares editoriales ingleses en mi nombre. A mi corrector de MacMillan en Londres, James Hale, cuyas gentilezas fueron demasiadas para contarlas. Por último, pero no por ello menos importante, a Marian Wood, mi editora de Holt, Rinehart & Winston, que cincela y pule las palabras y las ideas con la precisión y la destreza de un tallador de diamantes.
En el año 1459, cuando se inicia esta narración, existen las siguientes relaciones entre los personajes principales:
Casa de York
Ricardo Plantagenet, duque de York
Cecilia Neville, duquesa de York, su esposa
Eduardo, conde de March, hijo mayor
Edmundo, conde de Rutland, segundo hijo
Jorge, tercer hijo
Ricardo, último hijo
Ana, duquesa de Exeter, hija mayor
Elisa, duquesa de Suffolk, segunda hija
Margarita, última hija
Casa de Lancaster
Enrique VI, rey de Inglaterra
Margarita de Anjou, su reina de origen francés
Eduardo, príncipe de Gales, hijo y heredero de ambos
Casa de Neville
Ricardo Neville, conde de Salisbury, hermano de Cecilia Neville
Ricardo Neville, conde de Warwick, su hijo mayor
Ana Beauchamp, condesa de Warwick, su esposa
Isabel Neville, hija mayor de Warwick
Ana Neville, hija menor de Warwick
Juan Neville, hermano de Warwick
Isabel Inglethorpe, esposa de Juan
Jorge Neville, obispo de Exeter, hermano de Warwick
Tomás Neville, hermano de Warwick
Casa de Tudor
Jusper Tudor, medio hermano de Enrique VI
Margarita Beaufort, esposa de Edmundo Tudor, medio hermano de Enrique VI, y madre de Enrique Tudor
Enrique Tudor, hijo de Margarita Beaufort y Edmundo Tudor
Enrique Stafford, duque de Buckingham, primo de Eduardo y de Ricardo Plantagenet
Enrique Beaufort, duque de Somerset, primo de Enrique VI
Edmundo Beaufort, su hermano menor
Casa de Woodville
Richard Woodville
Jacquetta Woodville, su esposa
Isabel Woodville Grey, su hija mayor
Anthony Woodville, hermano favorito de Isabel
Catalina Woodville, hermana menor de Isabel
Lionel, Edward, Richard y John, hermanos menores de Isabel
Thomas Grey, hijo mayor de Isabel y John Grey
Dick Grey, segundo hijo de Isabel y John Grey
LIBRO I. Eduardo
Capítulo 1
Ludlow
Septiembre de 1459
Ricardo no se asustó hasta que la oscuridad empezó a envolver el bosque. A la luz evanescente, los árboles cobraban formas desconocidas y amenazadoras. Había movimiento en las sombras. Ramas bajas le entorpecían el paso; hojas mojadas por la lluvia le rozaban las mejillas. Oyó ruido a sus espaldas y apuró la marcha, hasta que tropezó con las raíces expuestas de un enorme roble y cayó de bruces en la oscuridad. Horrores desconocidos se le abalanzaron, sujetándolo al suelo. Algo le quemaba el cuello; tenía el rostro apretado contra la tierra húmeda. Se quedó muy quieto, pero sólo oyó los ecos trémulos de su propia respiración. Al abrir los ojos, vio que había caído en un matorral, y sólo era cautivo de zarzas y ramillas que había roto con el peso del cuerpo.
Ya no se ahogaba de miedo; la ola retrocedía, dejándole un ardor de vergüenza en la cara. Agradeció que nadie estuviera allí para presenciar su fuga. Se consideraba demasiado mayor para ser tan fácil presa del pánico, pues dentro de ocho días cumpliría siete años. Se liberó de los arbustos y se sentó. Tras un instante de reflexión, se guareció en una encina chamuscada por el rayo. Se acurrucó contra el tronco y se dispuso a esperar a que Ned lo encontrara.
Ned vendría, sin duda. Sólo esperaba que viniera pronto, y mientras aguardaba trató de evocar la luz del día, de no pensar en todo lo que podía acechar en las tinieblas que rodeaban la encina.
Le costaba entender que un día tan perfecto pudiera arruinarse de golpe. La mañana había amanecido con promesas infinitas, y cuando Joan sucumbió a sus ruegos y aceptó llevarlo a cabalgar por los senderos del bosque de Whitcliffe, su ánimo había mejorado. Su emoción resultó contagiosa y su pony respondió con brío inusitado a sus espoleos, lanzándose al galope antes de trasponer la puerta del patio externo del castillo.
Mientras Joan lo seguía como una sombra indulgente y parsimoniosa, recorrió la aldea como una tromba. Rodeó dos veces la cruz del mercado, brincó sobre el viejo perro que dormitaba en la calle junto a Broad Gate y frenó ante la pequeña capilla de Santa Catalina, que se erguía sobre el puente de Ludford. Como Joan aún no estaba a la vista, se inclinó temerariamente sobre el arco de piedra y arrojó una moneda a la corriente turbulenta. Un muchacho de la aldea le había asegurado que así obtendría una gran fortuna, y Ricardo creyó en esa superstición a pies juntillas mientras la moneda se hundía.
Venían jinetes por la carretera que conducía a Leominster, hacia el sur. Precedía la marcha un caballo blanco con una extraña estrella oscura, la montura favorita del hermano favorito de Ricardo. Ricardo lanzó su pony hacia ellos en una cabalgada frenética.
Ned no llevaba armadura y el viento le arremolinaba el pelo castaño moteado de sol. Como de costumbre, era más alto que sus acompañantes; Ricardo había visto pocos hombres de la talla de Ned, que medía seis pies más tres dedos enteros. Era conde de March, señor de Wigmore y Clare, el mayor de los cuatro hijos varones del duque de York. A los diecisiete años, Ned era, a ojos de Ricardo, un hombre cabal. En esa estival mañana de septiembre, nada le complacía más que encontrarse con él. Si Ned lo hubiera permitido, Ricardo no lo habría dejado ni a sol ni a sombra.
Ricardo pensó que Joan también estaba complacida de ver a Ned. Su rostro cobró el color de los pétalos de rosa. Miraba a Ned de soslayo, riendo con las pestañas, tal como les había visto hacer a otras muchachas con Ned. Ricardo se alegraba; quería que Joan simpatizara con su hermano. La opinión de Joan era muy importante para él. Esa primavera se había mudado al castillo de Ludlow, y las niñeras que había tenido antes no eran como Joan; eran agrias, de labios finos, no usaban delantal y no tenían sentido del humor. Joan olía a girasoles y tenía un cabello brillante y bruñido, suave y rojo como piel de zorro. Se reía de sus acertijos y le contaba cautivadoras historias sobre unicornios, caballeros y cruzadas en Tierra Santa.
Viendo que le sonreía a Ned, Ricardo sintió satisfacción y deleite, pues no podía creer que Ned fuera a acompañarlos. Ned despidió a su escolta, indicándole que siguiera adelante. Ante la perspectiva de pasar un día entero en compañía de estas dos personas que amaba, Ricardo se preguntó por qué nunca había pensado en arrojar una moneda desde el puente.
Página siguiente