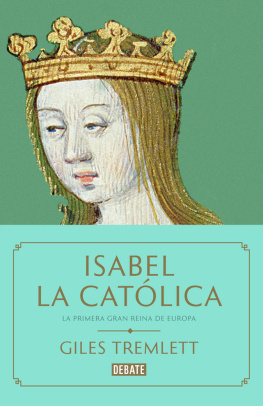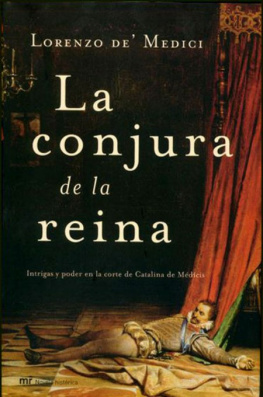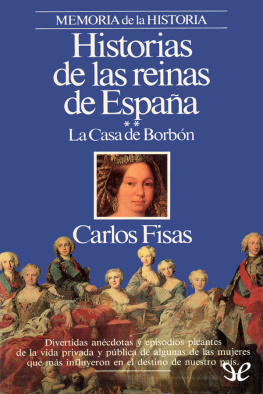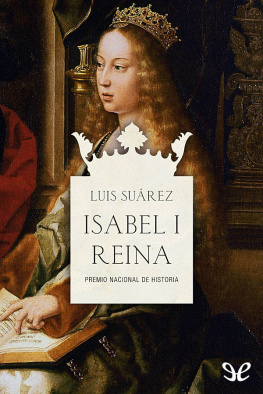Victoria Holt
MI ENEMIGA LA REINA
La vieja dama de Drayton Basset
¡A mi laúd no culpes!, pues él ha de cantar
Esto o aquello según mi gusto;
Pues no es libre y obligado está
A emitir las notas que a mí me satisfacen;
Aunque mis canciones sean un tanto extrañas,
Y diga lo que digo respecto a tu mudanza,
A mi laúd no culpes.
Sir Thomas Wyatt
(1503-1542)
Ya nunca voy a la Corte. Estoy en mi casa de Drayton Basset. Voy haciéndome vieja y a las viejas se les permite sentarse y soñar. Ellos dicen: «Mi señora sigue en pie. ¿Cuántos años tendrá? Pocos llegan a su edad. Parece como si mi señora fuese a vivir siempre». A veces yo también lo pienso. ¿Cuántos viven hoy que puedan recordar aquel día de noviembre de 1558 en que murió la reina María (a quien habían empezado a llamar María la Sanguinaria) sin causar gran aflicción a su pueblo, exceptuados sus partidarios, que temían lo que su fallecimiento pudiera significar para ellos? ¿Cuántos pueden recordar cuándo se proclamó reina a mi parienta Isabel? Sin embargo, yo lo recuerdo muy bien. Estábamos entonces en Alemania. Mi padre había juzgado prudente huir del país cuando subió al trono María, pues aquellos que por causa de su nacimiento y religión velaban por la joven Isabel podían correr peligro.
Mi padre, que era un hombre muy religioso, nos reunió a todos y nos hizo arrodillarnos y dar gracias a Dios. Además, mi madre era prima de Isabel, con lo que el nuevo reinado resultaría beneficioso para nuestra familia.
Yo acababa por entonces de cumplir los diecisiete años. Había oído hablar mucho de Isabel y de su madre, la reina Ana Bolena. Después de todo, la madre de mi madre era María Bolena, hermana de Ana, y los relatos sobre nuestra fascinante y atractiva parienta Ana formaban parte de nuestras leyendas familiares. Cuando vi a Isabel, comprendí lo que significaba aquella fascinación, porque también ella la poseía… de modo distinto a su madre, pero la poseía. Isabel tenía también otras cualidades. Ella nunca sentiría el filo de la espada del verdugo. Era demasiado astuta para que le pasara eso; ya había mostrado incluso desde edad muy temprana poseer verdadero genio para la supervivencia. Pero, pese a toda su coquetería y a los deslumbrantes accesorios de belleza, carecía del atractivo básico que debió poseer su madre y que mi abuela, María Bolena (que tuvo el buen sentido de ser amante del rey y no pretender una corona), había poseído en abundancia. Y si he de ser sincera, no debo pararme en falsas modestias y he de decir que yo había heredado este atractivo de mi abuela. Isabel habría de descubrirlo (pocas cosas se le escapaban) y odiarme por ello.
Cuando subió al trono, estaba llena de buenas intenciones, que he de admitir que intentó mantener. Isabel tuvo una importante relación amorosa en su vida, y esa relación de amor fue con la Corona. Se permitió, sin embargo, ciertas pequeñas frivolidades; le gustaba jugar con fuego, pero en el primer año de su reinado se chamuscó tanto que creo que decidió que nunca volvería a sucederle. Jamás sería infiel al amor más grande de su vida, símbolo glorioso y resplandeciente de su poder: la Corona.
Nunca pude resistir la tentación de torturar a Robert con esto, ni siquiera en nuestros encuentros más apasionados; y hubo muchos. Él se enfadaba muchísimo conmigo entonces; pero yo sentía la satisfacción de saber que, para él, yo era más importante que ella. Aparte de su Corona. Estábamos, pues, los tres: un desafío al destino. Aquellos dos que se pavoneaban en el escenario eran las dos personalidades más brillantes y sobrecogedoras de su época. Yo, tercer miembro del trío, solía mantenerme al margen de sus vidas, pero jamás dejé de hacer sentir mi presencia. Aunque lo intentase, Isabel nunca logró borrarme por completo. Llegó un momento en que no había nadie en la Corte a quien la reina odiase como a mí. Ninguna otra mujer despertó celos tan terribles. Ella había deseado a Robert, y yo le había hecho mío… por la propia y libre voluntad de él. Y los tres sabíamos que, aunque ella pudiese haberle dado la Corona (y él amaba tan apasionadamente la Corona como la propia Isabel) yo era, sin embargo, la mujer que él quería.
Sueño muchas veces que estoy otra vez en aquella época. Siento que me embargan el entusiasmo, la emoción, y olvido que soy una anciana, y deseo hacer el amor de nuevo con Robert y combatir a Isabel.
Pero hace mucho que ambos yacen en sus tumbas y sólo yo sigo viva.
Así pues, mi consuelo es meditar sobre el pasado, y lo vivo todo de nuevo, y, en ocasiones, me pregunto cuánto de todo ello fue sueño mío y cuánto realidad.
Ahora estoy reformada: la Señora de la Mansión. Algunas damas que habían vivido vidas como la mía solían encerrarse en conventos. Se arrepentían de sus pecados y rezaban veinte veces diarias pidiendo perdón con la esperanza de que su tardía piedad les asegurase un lugar en el cielo. Yo me he consagrado a las buenas obras. Soy la dama generosa. Mis hijos murieron, pero yo sigo viva; y ahora me ha asaltado la idea de que debo escribirlo todo tal como sucedió y que ése será el mejor medio de volver a vivirlo.
Procuraré ser honrada. Es el único medio de poder revivir el pasado. Intentaré vernos tal como fuimos realmente: un brillante triángulo, cualquiera resulta brillante con aquellos dos seres relumbrando en dos puntos, tan brillantemente muchas veces como para oscurecer la visión. Y yo misma allí también, tan importante para ellos (pese a todo su poder) como lo eran ellos para mí. Qué emociones sacudieron a aquel triángulo: el amor de Robert hacia mí, que me convirtió en la rival de la Reina; el odio de ésta hacia mí, nacido de los celos y de la certeza de que yo podía satisfacer a Robert como ella jamás podría; aquellos arrebatos de cólera suyos que jamás le permitían olvidar del todo su propia ventaja. Cómo me odiaba y despreciaba, llamándome «esa Loba», cosa que otros imitaron más por complacerla que porque me despreciaran. Sin embargo, yo, sólo yo, de todas las mujeres de su vida le costé tantos celos y tanta angustia… y sólo ella me haría sufrir otro tanto. Teníamos planteada una lucha entre ambas y todas las ventajas estaban de su parte. Era su poder contra mi belleza… y siendo Robert como era, se veía arrastrado de una a otra incesantemente.
Quizás acabase triunfando ella. ¿Quién puede decirlo? A veces no estoy segura. Yo se lo arrebaté, pero luego ella me lo arrebató a mí… y la muerte nos burló a ambas.
Ella pudo vengarse de mí y fue una amarga venganza, pero a mí aún me quedan fuego y pasión, pese a ser tan vieja, para narrar nuestra historia. Quiero convencerme de cómo ocurrió. Quiero decir la verdad sobre mí misma… sobre la Reina y sobre los dos hombres que amamos.
Mientras la ciudad se cubre de patíbulos y los edificios públicos se llenan con las cabezas de los hombres más valientes del reino, la princesa Isabel, a la que no se augura mejor destino, yace enferma a unos doce o trece kilómetros, tan hinchada y desfigurada que se aguarda su muerte.
Antoine de Noailles, embajador de Francia, comentando una de las enfermedades «oportunas» de Isabel en la época de la rebelión de Wyatt.
Nací en el año 1541, cinco después de la ejecución de la madre de Isabel. En cuanto a Isabel, era ocho años mayor que yo. Hacía un año que el rey se había casado con otra parienta mía, Catalina Howard. Pobre niña, al año siguiente le aguardaba un destino similar al de Ana Bolena; Catalina fue también decapitada por orden del rey.
Me bautizaron con el nombre de Leticia, por mi abuela paterna, pero me llamaron siempre Lettice. Éramos una familia numerosa, pues tenía siete hermanos y tres hermanas. Mis padres eran cariñosos y con frecuencia severos, aunque sólo por nuestro propio bien, como solían decirnos.
Pasé mis primeros años en el campo, en Rotherfield Greys, en una finca cuya posesión el Rey había asegurado a mi padre por sus buenos servicios unos tres años antes de que yo naciera. La posesión había llegado a mi padre del suyo, pero el Rey tenía por costumbre tomar para sí cualquier mansión campestre que le gustase. Hampton Court fue el ejemplo más destacado de esta avaricia real. Así que resultaba confortante saber que aceptaba los derechos de mi padre sobre su propia hacienda.