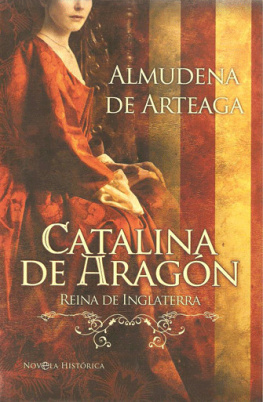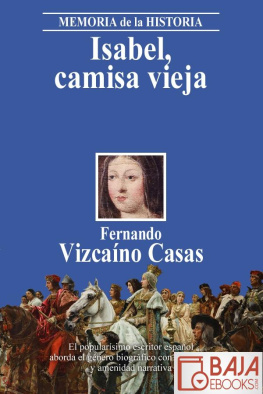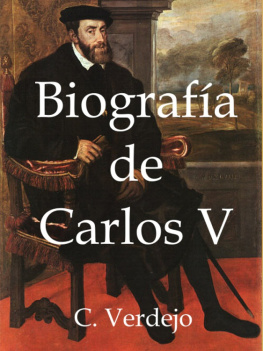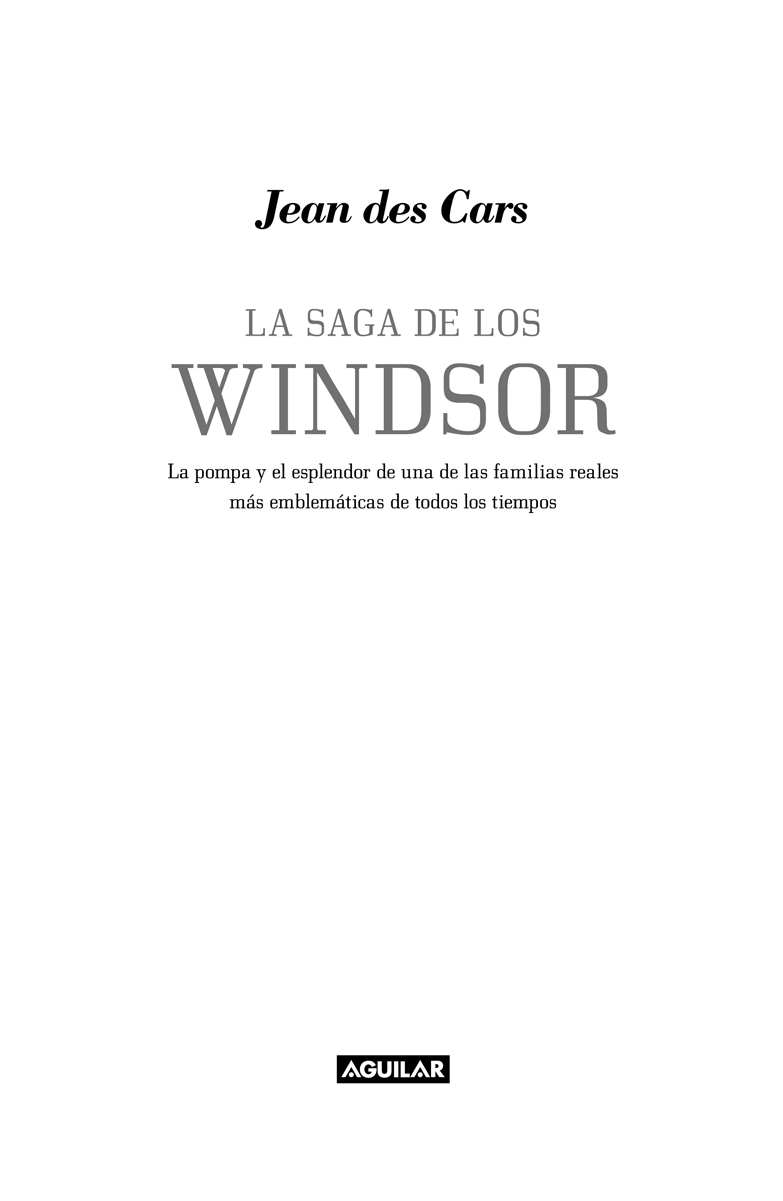Introducción
El 29 de abril de 2011, gracias a cien cámaras y quinientos técnicos de la BBC, dos mil millones de telespectadores de ciento ochenta países siguieron la boda del príncipe Guillermo de Gales, nieto de la reina Isabel II, con miss Catalina Middleton. Una audiencia cuatro veces mayor que la de la boda de Carlos y Diana en 1981. Según dijo el presidente Obama durante su visita oficial a Londres poco después, «la ceremonia fascinó a América».
Era difícil sustraerse al acontecimiento. Desde que se anunció la boda los medios acosaban a los novios y los internautas colgaban en la red toda clase de parodias. Ninguna de esas bromas —algunas muy atrevidas— fue censurada, lo cual demuestra que la monarquía no es incompatible con la democracia. Los republicanos, que son pocos, prometían protestar, y los bookmakers , según una muy arraigada tradición británica, cobraban sus apuestas... incluso para pronosticar quién sucedería en el trono a Isabel II, si su hijo Carlos o su nieto Guillermo, el popularísimo novio. Un rumor afirmaba que el 76 por ciento de los británicos creía que Guillermo sería mejor rey que su padre. Los sondeos, implacables para Carlos y muy halagadores para Guillermo, no llegaban sin embargo a considerar la posibilidad de que el heredero abdicase en favor de su hijo, ya que esto provocaría una crisis constitucional comparable a la que se vivió en 1936 cuando Eduardo VIII renunció a ser rey para casarse con una americana divorciada en dos ocasiones con el agravante de que sus dos ex maridos aún estaban vivos.
Pero de todos modos la cuestión se plantea, ya que la soberana, que sucedió a su padre Jorge VI en 1952, reina desde hace cincuenta y nueve años. Y hay una pregunta subsidiaria: ¿Podrá Isabel II superar el récord de la reina Victoria? Ésta, que subió al trono en 1837 y murió en 1901 y fue además emperatriz de las Indias, reinó sesenta y cuatro años; una duración comparable a la del reinado del emperador Francisco José, el monarca Habsburgo que reinó sesenta y ocho años; sin olvidar a Luis XIV de Francia, campeón occidental absoluto con un reinado que duró setenta y dos años.
Aquel 29 de abril de 2011 Isabel II, con vestido, sombrero y guantes de color amarillo canario, exhibía a sus 85 años una sonrisa de oreja a oreja. Estaba visiblemente satisfecha y además lo demostraba, lo cual es rarísimo. Su Majestad, por una vez muy graciosa como afirma el God save the Queen , podía saborear la prueba de que la monarquía había recuperado un prestigio que se había visto mermado de gravedad tras la muerte globalizada, el 31 de agosto de 1997, de su ex nuera, la mítica e incómoda Diana. Había hecho falta tiempo para reconquistar el respeto del pueblo tras la oleada de descontento desatada por una opinión pública profundamente contrariada por la aparente indiferencia de la soberana. La reina no comprendió que aquella muerte brutal —misteriosa para muchos— había convertido a Diana en un icono universal. La princesa había sido «sacrificada», el pueblo estaba «destrozado» y la soberana se mostraba «ajena a un intenso dolor». La gente había llegado a la conclusión de que la reina, obligada a no manifestar jamás sus sentimientos ni sus emociones en público, no tenía corazón ni era capaz de sentir piedad. Esos Windsor parecían impermeables a la emoción.
Más tarde la impresionante película The Queen (La reina), de Stephen Frears, mostró cómo el colosal homenaje del pueblo había obligado a la reina a salir de su aislamiento afectivo gracias a los consejos apremiantes de su primer ministro Tony Blair. Al dolor popular se contraponía la frialdad real. El prestigio de Isabel II se vio empañado. Se llegó incluso a pensar que la monarquía estaba amenazada... a causa de un gigantesco malentendido. Luego el príncipe Carlos, que había rehecho su vida, se mostró como un padre solícito y se ocupó de sus dos hijos huérfanos de madre. Recuperó la estima del público, lo cual contribuyó a mejorar la imagen de los Windsor.
¿Por qué aquel enlace del 29 de abril de 2011 (llamada de forma abusiva «la boda del siglo») suscitó tanto interés, tantas pasiones, tantas discusiones, y provocó toda clase de reacciones empezando por un cariño espectacular del pueblo hacia la familia real, y por lo tanto hacia la monarquía que ésta encarna? ¿Por qué la boda de una pareja moderna —los futuros esposos, cuyo romance había sido revelado por The Sun en 2004, se conocían bien, ya habían vivido rupturas y crisis en medio de los fastos de un reino que pasaba a su vez por diversas turbulencias económicas—, entre un idilio romántico y un espectáculo perfectamente orquestado, provocó tantos sueños? Porque esa boda era la ocasión ideal para la monarquía de escenificar una de esas representaciones que sólo ella puede ofrecer. Sin duda también porque al contrario que la unión de conveniencia entre Carlos y Diana, el público presintió que esta vez se trataba de una boda por amor que devolvía a la Corona su parte de ilusión. Esa boda representa la unión entre la casa de Windsor y la familia Middleton, los primeros «plebeyos» que merecen tal honor en trescientos cincuenta años. Y eso significa que hoy los herederos de las coronas al casarse buscan el amor y no el interés dinástico, diplomático o político, como solía ser hasta principios del siglo XX . Si está en juego el amor, la opinión es por tanto de una exigencia mayor y cualquier ruptura es más dramática que antes de 1914. En el transcurso de la década de 1990 la ruptura matrimonial de los tres hijos de Isabel II causó graves perjuicios a la notoriedad de los Windsor, comparables (en intensidad, aunque no en sus consecuencias) a la conmoción que provocó Eduardo VIII cuando abdicó en 1936 para casarse con Wallis ex Simpson. Después de sólo nueve meses de reinado el primogénito de Jorge V renunció a todos sus derechos. Le adjudicaron un nombre que era como una especie de síntesis británica: duque de Windsor. Fue el primero en llevar ese título, y sin duda será el único, pues su vida se vio rodeada de elementos novelescos, qué duda cabe, pero también de escándalos, de componendas y hasta de traiciones antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La enigmática duquesa de Windsor jamás tuvo derecho al tratamiento de Alteza Real, una humillación que le costó mucho aceptar.
La esencia de la realeza es su duración. Pero la longevidad, aunque respetable e impresionante, también es una trampa. «Para que todo cambie es preciso que nada cambie», escribía el príncipe de Lampedusa, el autor de Gatopardo. En la primavera de 2011 los Windsor debían cambiar sin hacer destrozos. Sobre todo no debían desaprovechar ese encuentro entre su secular razón de ser y el orgullo nacional. Fue tanto más esencial cuanto que paradójicamente la importancia que se concede a las bodas reales (cobertura mediática obliga) ha aumentado paralelamente al declive del poder efectivo de la monarquía. La imagen compite por no decir que ha sustituido al poder objetivo. Es una influencia inmediata difícil de controlar. Hace soñar, sí, pero puede trocarse en pesadilla.
En vísperas de la boda de Guillermo y Catalina todos los sondeos confirmaban el apego de los británicos (más del 76 por ciento) a la Corona, porque contribuye a la unidad del país y da de él una buena imagen, sobre todo en el extranjero. Incluso The Guardian , el diario de centroizquierda y de referencia fundado en 1821, mientras que constataba que la monarquía seguía siendo intocable en el corazón de la gente, resumía el sentimiento y decía que «Reino Unido no está por la revolución». La única revolución que tuvo éxito se remontaba a más de tres siglos y medio. Fue el intento republicano de Oliver Cromwell sobre un fondo de guerra civil que acabó con la ejecución del rey Carlos I el 30 de enero de 1649. Desde entonces al otro lado del canal de la Mancha se han conformado con cambiar de dinastía.