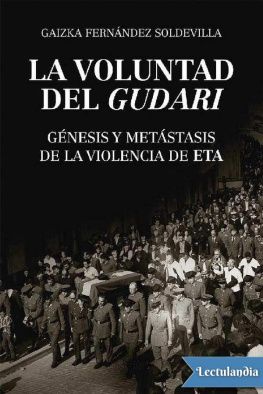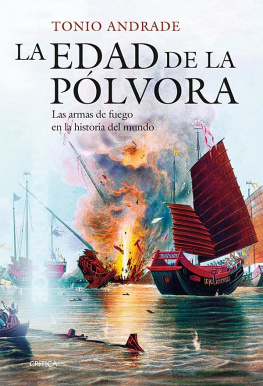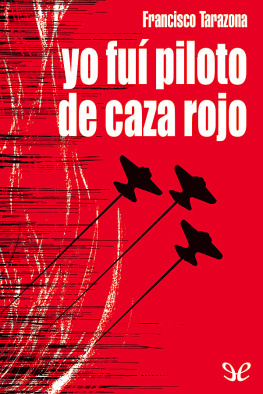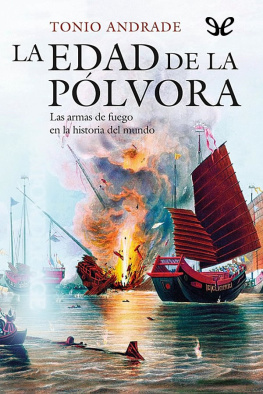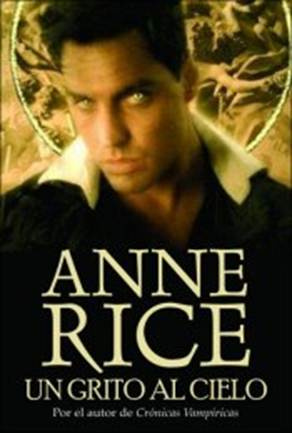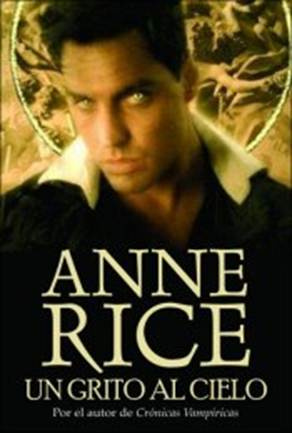
Anne Rice
Un Grito Al Cielo
© 1982 by Anne O'Brien Rice
Título original: Cry to Heaven
Traducción: Montse Gurguí
Este libro está dedicado con amor
a Stan Rice y Victoria Wilson
A Guido Maffeo lo castraron cuando tenía seis años y lo mandaron a estudiar con los más prestigiosos maestros de canto de Nápoles.
Sólo había conocido hambre y crueldad en el seno de la numerosa familia campesina de la que era el undécimo hijo. Durante toda su vida, Guido recordaría que los primeros que le ofrecieron una buena comida y una cama confortable fueron los mismos que lo convirtieron en eunuco.
La habitación a la que lo llevaron en Caracena, aquella localidad rodeada de montañas, era hermosa. El suelo era de lisas baldosas y, por primera vez en su vida, Guido vio en la pared un reloj que hacía tictac y sintió miedo. Los hombres de trato amable que lo habían arrancado de los brazos de su madre le pidieron que cantara para ellos. Después, como premio, le dieron vino tinto mezclado con abundante miel.
Aquellos hombres lo desnudaron y lo metieron en una bañera de agua caliente, pero lo embargaba una modorra tan dulce que no estaba asustado. Unas manos suaves le frotaban la nuca, y al deslizarse de nuevo dentro del agua, Guido sintió que algo maravilloso e importante estaba sucediendo: nadie le había prestado nunca tanta atención.
Cuando lo sacaron de la bañera y lo ataron con correas a una mesa, estaba casi dormido. Por un instante le pareció que se caía. Le habían puesto la cabeza más baja que los pies. Entonces se durmió de nuevo, firmemente sujeto y acariciado por aquellas manos sedosas que se movían entre sus piernas y le proporcionaban un placer ligeramente perverso. Cuando notó el cuchillo abrió los ojos y gritó.
Arqueó la espalda, pugnó con las correas, pero junto a él una voz dulce y reconfortante le habló al oído, reprendiéndolo con cariño: «Ah, Guido, Guido.»
El recuerdo de todo aquello nunca le abandonó.
Esa noche despertó entre sábanas blancas como la nieve que olían a hierba fresca. Bajó de la cama, pese al dolor que procedía de aquel pequeño vendaje de la entrepierna, y en el espejo se encontró ante un niño. Al cabo de un instante se percató de que era su propio reflejo, que no había visto nunca salvo en las aguas quietas. Vio sus cabellos rizados y se tocó la cara, sobre todo la naricita chata, que le pareció más un trozo de arcilla húmeda que una nariz como la de todo el mundo.
El hombre que lo sorprendió no le castigó, sino que le ofreció sopa con una cuchara de plata y le habló en una lengua extraña, tranquilizándolo. En las paredes había pequeños cuadros de vistosos colores que representaban rostros. Al amanecer, aquellos rostros se hicieron más tenues y Guido vio en el suelo un par de hermosas botas de cuero, negras y brillantes, pequeñas, a la medida de sus pies. No dudó que serían para él.
Corría el año 1715. Luis XIV, el Rey Sol, acababa de morir. Pedro el Grande era el zar de Rusia.
En la remota colonia norteamericana de Massachusetts, Benjamin Franklin había cumplido nueve años. Jorge I acababa de acceder al trono de Inglaterra.
Los esclavos africanos labraban los campos del Nuevo Mundo a uno y otro lado del ecuador. En Londres colgaban a un hombre por haber robado una hogaza de pan. En Portugal quemaban a los herejes.
Para salir de casa, los caballeros se cubrían la cabeza con grandes pelucas blancas. Llevaban espada y aspiraban rapé que pellizcaban de pequeñas cajas de orfebrería. Vestían pantalones sujetos con hebillas a la altura de la rodilla y abrigos con enormes bolsillos, y calzaban zapatos de tacón alto. Las damas, embutidas en fruncidos corsés, se empolvaban las mejillas, bailaban el minué con faldas ahuecadas por miriñaques, regentaban salones, se enamoraban, cometían adulterio.
El padre de Mozart aún no había nacido; Johann Sebastian Bach tenía treinta años. Hacía setenta y tres que Galileo había muerto. Isaac Newton ya era viejo; Jean Jacques Rousseau, todavía un niño.
La ópera italiana había conquistado el mundo. Ese año se estrenarían Il Tigrane, de Alessandro Sacarlatti, en Nápoles y Narone fatta Cesare, de Vivaldi, en Venecia. Georg Friedrich Händel era el compositor de más éxito en Londres.
En la soleada península itálica, la dominación extranjera había avanzado de manera considerable. El archiduque de Austria gobernaba la ciudad de Milán en el norte y el reino de Nápoles en el sur.
Guido, sin embargo, no sabía nada del mundo. Ni siquiera hablaba la lengua de su país.
La ciudad de Nápoles era lo más fascinante que jamás hubiera conocido, y el conservatorio al que le llevaron se erigía con la magnificencia de un palazzo, dominando la ciudad y el mar.
El traje negro con cinturón rojo que le hicieron vestir era la prenda más hermosa que sus manos habían tocado y apenas podía creer que iba a quedarse allí, a cantar e interpretar música para siempre. Seguro que aquél no era su destino. Un día lo mandarían de regreso a casa.
No obstante, eso nunca ocurrió.
En las tardes bochornosas de los días festivos, caminando en lenta procesión con los otros niños castrati por las abarrotadas calles, con el traje inmaculado y sus rizos oscuros y brillantes, se sentía orgulloso de ser uno de ellos. Sus himnos flotaban en el aire como el aroma de los lirios y las velas. Cuando entraban en la soberbia iglesia y sus finas voces se alzaban de repente en medio de un esplendor que nunca había visto antes, Guido experimentaba como jamás lo había hecho la auténtica felicidad.
Durante años su vida transcurrió apaciblemente. La disciplina del conservatorio no suponía ningún sacrificio para él. Tenía una voz de soprano que podía quebrar el cristal, garabateaba melodías cada vez que le daban un lápiz y aprendió a componer antes que a leer y a escribir. Sus maestros lo adoraban.
A medida que transcurría el tiempo, sin embargo, su entendimiento se agudizaba.
Guido ya había advertido que no todos los músicos que le rodeaban habían sido castrados cuando niños. Algunos crecerían y se harían hombres, se casarían, tendrían hijos. Sin embargo, por muy bien que tocasen los violinistas, por mucho que escribieran los compositores, ninguno alcanzaría la fama, las riquezas y la gloria absoluta de un gran cantante castrato.
El mundo entero pedía músicos italianos para los coros de las iglesias, las orquestas de las cortes y los teatros de ópera.
Sin embargo, era el soprano a quien el mundo adoraba. Era por él por quien los reyes rivalizaban y los diferentes públicos contenían el aliento; era el cantante el que daba vida a la verdadera esencia de la ópera.
Nicolino, Cortono, Ferri: sus nombres eran recordados mucho después de que los compositores que escribieran para ellos cayesen en el olvido. Y en el pequeño mundo del conservatorio, Guido formaba parte de un grupo selecto y privilegiado al que se alimentaba y vestía con más esmero, que ocupaba habitaciones más acogedoras y cuyo singular talento era fomentado.
Pero cuando cada año los castrati de más edad se marchaban y nuevos castrati pasaban a engrosar las filas, Guido veía que cientos de ellos eran sometidos a la acción del cuchillo para obtener tan sólo un puñado de voces hermosas. Procedían de todas partes: Giancarlo, primer cantante de un coro de Toscana, castrado a los doce años gracias a la intercesión de un maestro de canto rural que lo llevó a Nápoles; Alonso, procedente de una familia de músicos, cuyo tío era a su vez un castrato que costeó la operación; o el orgulloso Alfredo, que había vivido tanto tiempo en casa de su mecenas que no recordaba ni a sus padres ni al cirujano.
Página siguiente