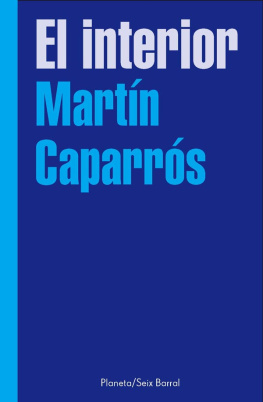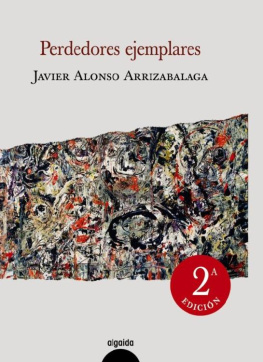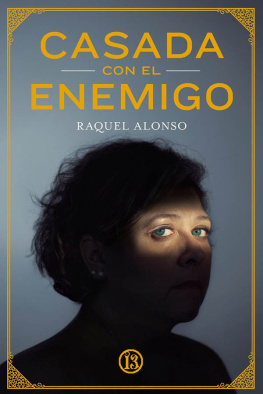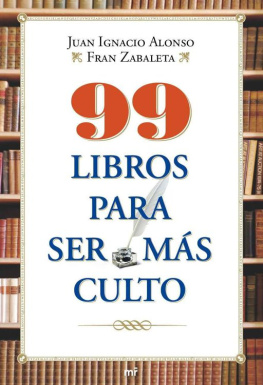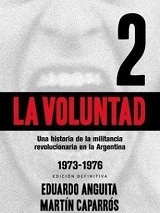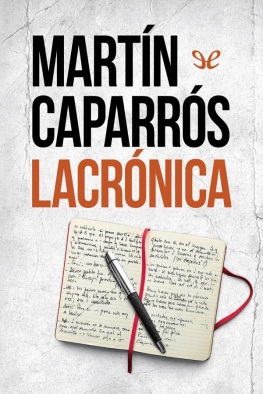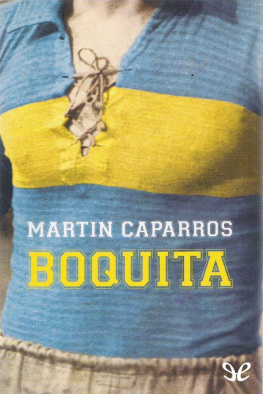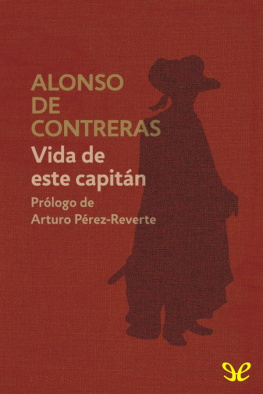¿Es posible partir de cero cuando crees que lo has perdido todo? En el momento más duro de su vida, cuando no conseguía ni dormir ante el temor de que la muerte lo abordase durante la noche, Alonso Caparrós creyó haber dejado atrás incluso la esperanza. Hundido, sin perspectivas, llegó a ampararse en una certeza: era imposible ir más allá. No había más vacío al que caer.
En esta historia, que es una confesión, pero también un relato de redención, Alonso nos cuenta sin censura los episodios más sombríos de su vida, cómo estuvieron a punto de acabar con él y cómo, contra todo pronóstico, descubrió que en el mundo hay ángeles capaces de ver la luz hasta en los lugares más oscuros.
«Ahora creo que una de las razones por las que aquella etapa supuso el principio de mi salvación fue que, por fin, había dejado de esperar el día en que recuperase todo lo que había tenido.»
Alonso Caparrós se sincera con todos y consigo mismo en estas memorias llenas de remordimientos, de secretos y de esperanza.
Tocar fondo hace alusión a
un estado —negativo, claro—
a partir del cual tomas conciencia
de que es imposible ir más allá.
La luz del sol malagueño tiene una luminosidad especial, pero aquel día parecía haberse esmerado. Recuerdo cómo me cegaban sus destellos sobre la vasta extensión de mar que se contemplaba desde aquella ladera. Esperaba a mi madre, a la que no veía desde hacía mucho tiempo.
Aparcó el coche al borde del camino, liberó a sus perros y ascendió lentamente hasta encontrarse conmigo. Siempre se alegraba al verme, pero yo sabía que su sonrisa no había vuelto a ser la misma después de aquella mañana, años atrás, en que se arrodilló delante de mí y me rogó que le contara qué me pasaba. Sentí un dolor familiar, demasiado familiar, cuando al llegar hasta donde yo estaba alzó su mirada para encontrarse con la mía. No ha sido fácil convivir con la certeza de que es culpa mía que su sonrisa siempre haya estado envuelta en un halo de tristeza.
No traté de esconder cómo me encontraba. Además, habría sido inútil: era mi madre. Y por aquel entonces yo era incapaz de ocultar la dimensión de mis infiernos.
Le dije que sabía que iba a morir.
Contempló unos instantes las montañas de su Marruecos natal, que desde allí se atisbaban en el horizonte, y guardó un breve silencio. Se volvió hacia mí y me abrazó con los ojos llenos de lágrimas.
Llegué al apartamento cargando únicamente una bolsa grande de deporte que era suficiente para contener toda mi ropa. Mi autoestima, mis esperanzas, posibilidades y sueños se habían desvanecido hacía ya tiempo. Tras los últimos años y, más en concreto, tras los últimos seis meses, no me quedaba prácticamente nada, así que mi equipaje era pequeño. Tampoco tenía dinero, aparte de unos cien euros para empezar y la promesa de mi madre de proporcionarme el sustento justo —unos cincuenta euros semanales—, habida cuenta de que corría el peligro de malgastarlo por mi adicción.
Los últimos meses en Barcelona, adonde me había tenido que trasladar con mi pareja, habían sido los peores de toda mi vida, y, hasta mi llegada a Almería, mi ritmo de consumo de alcohol, hachís y cocaína había sido muy elevado. Nada indicaba que fuera a ser capaz de dejarlo. Era un auténtico milagro que siguiera vivo. No sé cómo mi cuerpo y mi mente pudieron soportar el castigo al que los sometí. La decisión de mi madre había sido más que acertada: tenía que salir de allí como fuera.
Tampoco era la primera vez que mi organismo bregaba con estados críticos, pero incluso en las épocas de mayor consumo y degeneración moral, siempre había conservado un atisbo de esperanza. Sin embargo, en aquella ocasión ya no quedaba ni rastro: había llegado a mi límite.
Me resulta complicado describir lo que se siente cuando se pierde toda esperanza, el miedo que emerge de su ausencia, de no encontrar manos tendidas cuando ya se ha esfumado la capacidad de alargar la propia. Sientes cómo la dignidad se escabulle, todo lo invade la vergüenza y la impotencia mientras tratas de acallar las súplicas de tu propia voz interior, cada vez más ahogada.
A esas alturas, no tenía trabajo ni ahorros ni nada que se pudiese convertir en dinero, ya fuesen propiedades, diamantes o coches de alta gama, cosas todas ellas que el azar y mi trabajo en televisión me habían proporcionado. El contacto que mantenía con mi familia era con cuentagotas y mis hijos estaban creciendo lejos de mí, cada uno con su madre, acostumbrados a una vida en la que su padre era una presencia esporádica y cada vez menos necesaria. Por supuesto, había gente que me quería y necesitaba, pero los actos inherentes a mi adicción los habían privado de la posibilidad de demostrar su amor. Determinadas impotencias pueden llegar a ser una condena en vida, y todo el que ha pretendido quererme lo ha comprobado.
Después de aquel encuentro en la playa, mi madre me había ofrecido su mejor consejo y la única opción viable, dentro de sus posibilidades y dada la urgencia del momento. La suya era una súplica disfrazada de sugerencia a la que me aferré tanto por mi desesperación como por evitarle más estremecimientos a su alma castigada. Me animó a que me fuera al apartamento que ella y mi padre tenían en Almería a pasar una temporada. Mi padre lo había heredado de mi abuela y yo no había vuelto a pisarlo desde mi niñez.
Dispuesto a poner un punto y aparte en la historia, hablé con mi pareja y le dije que necesitaba unos días para descansar y aclarar mi mente. No especifiqué que aquello era una huida en toda regla.
El apartamento de Almería me resultó reconfortante, acogedor y mucho más pequeño de lo que recordaba. Tenía las dimensiones perfectas para hacerme cargo de él sin que las labores domésticas me sobrepasaran. Más que nada, me gustaba su distribución: el salón y el dormitorio principal se encontraban al final de un pasillo en el que estaban dispuestas el resto de las dependencias, lo que me proporcionaba una sensación de protección, de madriguera. Además de la cocina, un baño y una habitación pequeña, mi padre tenía allí montado un estudio de radio.