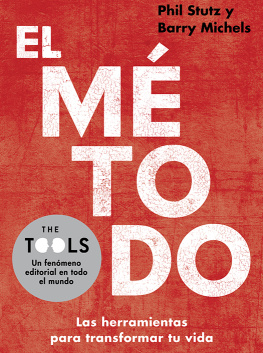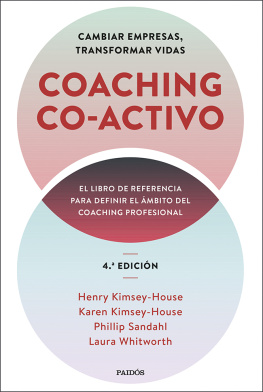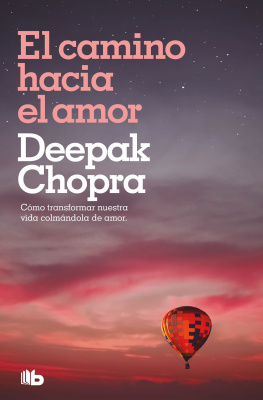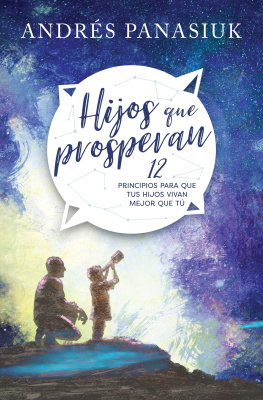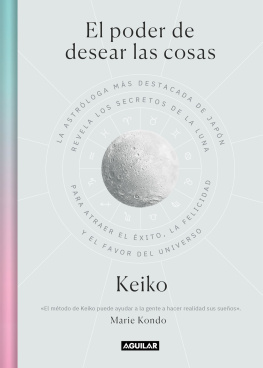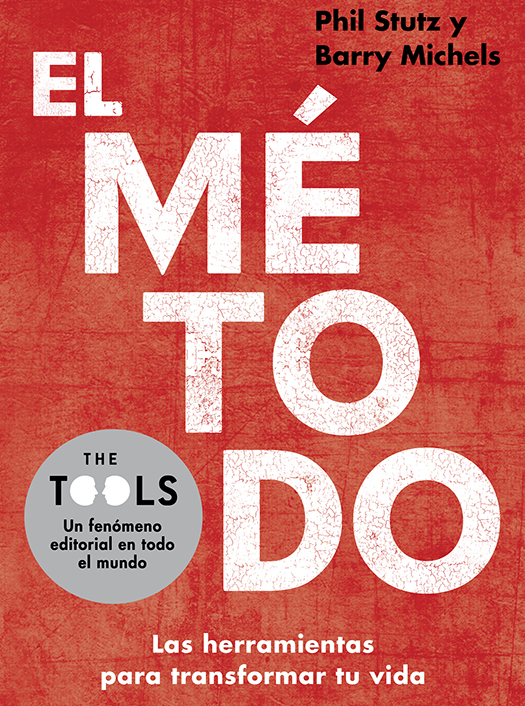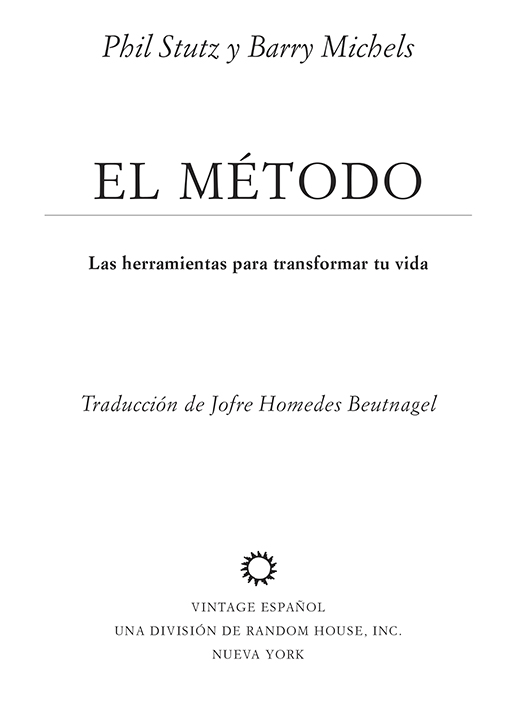Las cosas que duelen instruyen.
1
Revelación de un nuevo camino
Roberta era una nueva paciente de psicoterapia que me hizo sentir totalmente ineficaz a los quince minutos de haberla conocido. Acudía a mí con un objetivo muy concreto: dejar de obsesionarse con que su novio la estaba engañando.
—Leo sus mensajes y le hago preguntas sin parar; a veces, hasta paso en coche por su casa para espiarle. Nunca descubro nada, pero no lo puedo evitar.
El problema, a mi juicio, tenía una explicación fácil: cuando Roberta era pequeña, su padre había abandonado a la familia de la noche a la mañana. Ahora, a medio camino entre los veinte y los treinta, seguía aterrada por el abandono. Sin embargo, antes de que pudiéramos profundizar, me miró a los ojos y me dijo:
—Dime cómo puedo dejar de obsesionarme. No me hagas perder tiempo y dinero con el porqué de mi inseguridad, que ya lo sé.
Si Roberta viniera hoy a verme, me encantaría que estuviera tan segura de sus objetivos, y sabría con exactitud cómo ayudarla; pero la conocí hace veinticinco años, en mis principios como psicoterapeuta, y el hecho de que fuera tan directa me sentó muy mal. No tenía respuesta.
Tampoco me lo reproché. Había dedicado dos años a devorar todas las teorías psicoterapéuticas habidas y por haber, pero cuanta más información digería, más insatisfecho me sentía. Las teorías se me antojaban muy distantes de la experiencia real de las personas que tenían problemas y necesitaban que las ayudasen. En lo más profundo de mi ser, no sentía que me hubieran enseñado a responder directamente a lo que pedían pacientes como Roberta.
Quizá, me dije, no pudiera aprenderse en ningún libro; tal vez solo lo enseñara la consulta directa, cara a cara, con alguien que hubiera estado en la brecha. Yo tenía una relación muy buena con dos de mis supervisores, que además de conocerme bien llevaban muchas décadas de experiencia clínica a sus espaldas. Sin duda tendrían una respuesta para aquel tipo de requerimientos.
Cuando les describí la petición de Roberta, su respuesta confirmó mis máximos temores: no solo no tenían solución que darme, sino que veían como parte del problema lo que a mí me parecía una solicitud muy razonable. Usaron muchos términos clínicos: Roberta era «impulsiva», «resistente», y «exigía gratificación inmediata». Me advirtieron que intentar satisfacer sus necesidades inmediatas la volvería aún más exigente.
Su consejo unánime fue hacerla retroceder hasta su infancia, donde hallaríamos la causa primigenia de su obsesión. Yo les dije que Roberta ya sabía por qué se obsesionaba. La respuesta de mis supervisores fue que el abandono de su padre no podía ser el auténtico motivo.
—Tienes que profundizar todavía más en su infancia.
Me harté de tantas evasivas. Ya me sabía la cantinela: cada vez que un paciente hacía una petición directa, el terapeuta se la rebotaba, diciéndole que «profundizase». Escondían la verdad como trileros, pero a la hora de prestar una ayuda inmediata, tenían muy poco que ofrecer. Me llevé una decepción, y algo más: la desoladora impresión de que hablaban en nombre de toda la profesión. Yo, en todo caso, nunca había oído decir nada distinto. No sabía a quién recurrir.
Entonces tuve un golpe de suerte: un amigo me dijo que había conocido a un psiquiatra que sentía el mismo rechazo hacia el sistema que yo.
—Este sí que contesta a las preguntas, y te aseguro que lo que contesta no lo habrás oído nunca.
El psiquiatra en cuestión estaba impartiendo una serie de seminarios, a uno de los cuales decidí asistir. Fue cuando conocí al doctor Phil Stutz, coautor de este libro.
Aquel seminario cambió mi forma de trabajar… y mi vida.
La manera de pensar de Phil me pareció completamente nueva en todos los aspectos, pero lo más importante es que sentí en lo más profundo de mi ser que era cierta. Hasta entonces no había conocido a ningún psicoterapeuta que en vez de centrarse en el problema lo hiciera en la solución. Phil albergaba la absoluta convicción de que los seres humanos poseían fuerzas sin explotar que les permitirían resolver sus propios problemas. De hecho, su visión de los problemas estaba en las antípodas de lo que me habían enseñado a mí: él no los veía como obstáculos para el paciente, sino como oportunidades para entrar en aquel mundo de posibilidades sin explotar.
Mi primera reacción fue de escepticismo. Lo de convertir los problemas en oportunidades ya lo había oído antes, pero nadie me había explicado la manera exacta de aplicarlo. Phil le dio claridad y concreción: había que sacar partido a los recursos ocultos mediante una serie de técnicas poderosas pero simples que cualquier persona podía utilizar.
A esas técnicas les daba el nombre de «herramientas».
Salí del seminario tan entusiasmado que era como si pudiera volar; y no solo porque hubiera verdaderas herramientas que pudieran ayudar a la gente, sino por la actitud de Phil, que se mostraba abiertamente a todos, con sus teorías y herramientas, sin exigirnos que aceptáramos lo que decía, ni otra insistencia que la de que usáramos sus herramientas y llegáramos a nuestras propias conclusiones sobre lo que eran capaces de lograr. Casi nos desafiaba a desmentirle. Me dio la impresión de que era un hombre muy valiente, o muy loco; posiblemente era las dos cosas. En todo caso, el efecto que tuvo en mí fue catalizador, me sentí como si hubiera salido bruscamente al aire libre tras el dogma asfixiante de mis colegas más tradicionales. Todavía vi más claro hasta qué punto se escondían estos últimos detrás de un muro impenetrable de ideas enrevesadas que no consideraban necesario poner a prueba o experimentar personalmente.
En el seminario aprendí una sola herramienta, pero la puse inmediatamente en práctica, impaciente por aplicarla con Roberta, y convencido de que le sería de mayor ayuda que escarbar en el pasado. En la siguiente sesión, le dije:
—Mira lo que puedes hacer en cuanto empieces a obsesionarte.
Y le hablé de la herramienta (que expondré más adelante). ¡Cuál fue mi sorpresa cuando vi que se adueñaba de ella y empezaba a usarla de inmediato! Pero lo más asombroso fue que funcionó. Mis colegas se equivocaban. No por darle a Roberta algo que le procurase una ayuda inmediata se volvió más exigente e inmadura, sino todo lo contrario: le dio la inspiración necesaria para convertirse en participante activa y entusiasta de su propia terapia.
Había pasado en muy poco tiempo de sentirme inútil a tener efectos muy positivos en otra persona. Sentí en mí una gran avidez: la de tener más información, más herramientas, y entender en profundidad su funcionamiento. ¿Era un mero cajón de sastre compuesto por distintas técnicas, o —como sospechaba— un nuevo enfoque del ser humano?
En mi búsqueda de respuestas, empecé a acorralar a Phil después de cada seminario y a sonsacarle el máximo de información posible. Él siempre se prestaba (como si le gustase responder a mis preguntas), pero cada respuesta desembocaba en un nuevo interrogante. Como me parecía haber dado con una verdadera mina, quise acumular todos los datos que pudiera. Era insaciable.