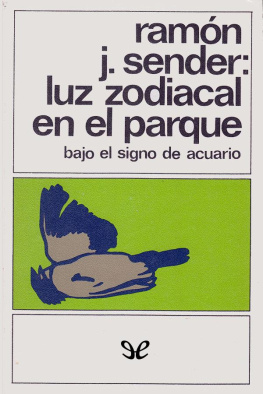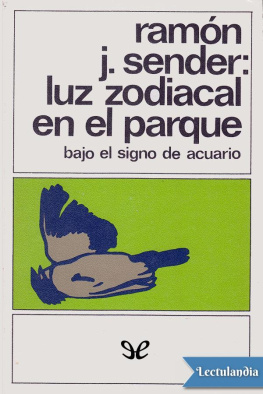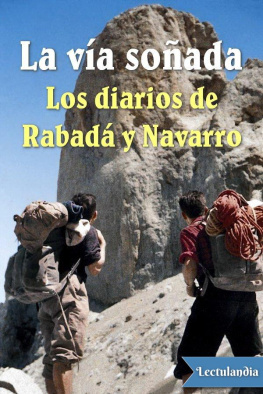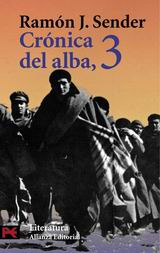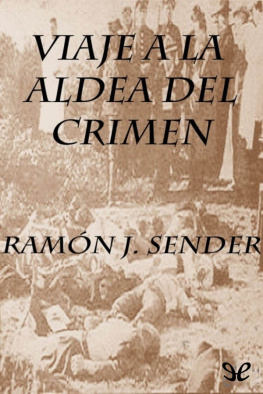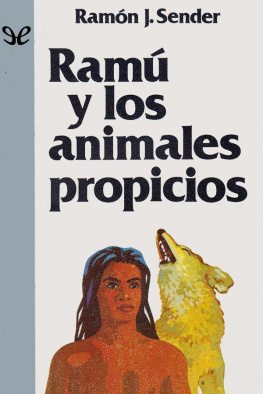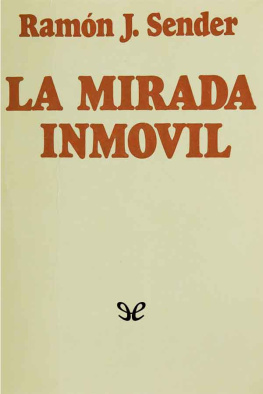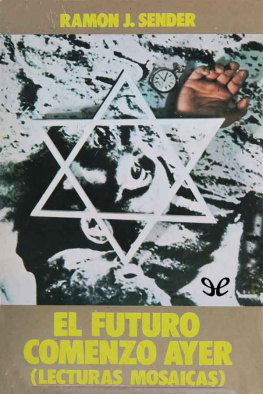I
E l día de ayer se fue y mañana no ha llegado todavía. En la breve coyuntura de hoy las páginas que siguen deben justificarse por sí mismas. ¿Cómo? El lector verá, aunque supongo que mi pensamiento —o el de cualquier otro— le tiene sin cuidado. Mi cuerpo, la sombra de mi cuerpo, mi espíritu, el eco de mi nombre si lo tiene, tal vez les serán indiferentes a la mayoría. Y a todos en un mañana próximo.
No se trata sólo de mí. Dentro de algún tiempo nadie va a interesarse —creo yo— por el pensamiento de nadie. La gente fabricará pequeñas naves interplanetarias, seguirá levantando grandes estructuras de cemento con solanos de cristal y bebiendo licores o jugos de fruta, oyendo música mecánica sin melodía, toda ritmo y armonía con voluptuosas disonancias aquí y allá. Probablemente la literatura se considerará pronto a este paso una ocupación de mal gusto y la religión una forma de embriaguez menos eficaz que el alcohol. La culpa la habrán tenido en gran parte las casas editoriales que cultivan la tontería multitudinaria. Con ese criterio nunca se habría escrito la Ilíada ni más tarde la Eneida, ni la Divina Comedia. Ni el Libro de Buen Amor ni los tratados morales de Séneca ni la República de Platón.
¡Oh, el daño que ha hecho la imprenta a las letras! Y sin embargo aquí estoy yo, también.
Nacieron estas páginas de un incidente de veras baladí. Pero ¿no es todo así en la vida? No sé cómo incorporar ese incidente al cuerpo de lo que podríamos llamar mis reflexiones transcendentes. Todo el mundo las tiene, claro. Y lo más curioso es que siempre comienzan con la reflexión sobre algún incidente nimio. Fue en un parque público al que solía ir cada día a primera hora de la tarde.
Ciertamente el mundo incidental o accidental es un mundo de problemas terriblemente triviales. El primero que nos sale al paso cuando abrimos los ojos para ver qué clase de realidad es ésta en la que entramos es el problema de vivir o morir, que es uno sólo con dos vertientes aparentemente contrarias. Y es al mismo tiempo nimio y abrumadoramente dramático.
En el incidente del parque estaba todo eso aunque se producía fuera de mí. Luego veremos.
Al salir del útero se nos plantea la disyuntiva de vivir o morir. Pero desde entonces hasta nuestra madurez y nuestra vejez todo lo que hacemos es tratar de discriminar entre millones de afirmaciones cuál es la que corresponde a nuestra vida y en las negaciones cuál a nuestra muerte. No es fácil, aunque sea simple, vivir. En cambio es facilísimo morir.
Sin embargo ninguno de mis amigos, lectores, enemigos, detractores, indiferentes ciudadanos de otro reino, ninguno de nosotros ha sido hecho para morir sino para vivir. Vivimos la vida que nos dieron y morimos la muerte que nosotros elaboramos.
Esa muerte nuestra (como todo lo nuestro) es más que discutible y nos invita casi constantemente a reflexionar. Incluso en el sueño y mientras la razón duerme. Precisamente es entonces cuando nos rectificamos a nosotros mismos sobre la falsedad posible de la felicidad o la desgracia.
El origen de los terrores nocturnos y de nuestras pesadillas podría estar y está, probablemente, en el famoso libro de Lucrecio sobre la naturaleza: «No era precisamente un idilio la vida de aquellos primeros hombres creados por el azar, hijos miserables de una naturaleza ciega y abandonados por ella a su desnudez, fuertes sin duda pero sin otras armas que las piedras, sorprendidos a veces durante su sueño, en el fondo de las cavernas, por algún monstruo más poderoso y devorados, tragados, sintiéndose descender todavía vivos en un vivo sepulcro…».
Sí, pero la debilidad del hombre —el más indefenso de todos los mamíferos— acaba por ser la base de su fortaleza victoriosa (noción esferoidal), ya que le obligó a desarrollar argucias crecientes y sobre todo a ponerse en dos pies para manejar palos, piedras, herramientas rudimentarias. Parece que esa verticalidad condicionó su cerebro poco a poco. Y acabó el hombre por ser inteligente y temible y casi todopoderoso, aunque más mortal cada día.
Es curioso el sentido dialéctico de la naturaleza. Aquel animal desnudo e inerme —la ranita de Rudyard Kipling— que ni siquiera podía salvarse huyendo, porque todos corrían más que él, sobrevivió y es hoy el dueño del planeta mientras que los grandes megaterios cubiertos de corazas, con el espinazo erizado y las garras unguladas y temibles, han ido desapareciendo.
El primer gesto de verdadero poderío no fue la invención del arco y la flecha (tan genialmente decisiva) sino la expresión de alguna forma de piedad humana. Como dice Lucrecio en limpios versos:
Reunidos entonces bajo rústicos techos
los hombres todos juntos, firmes en su alianza,
miraron a los niños colgados de los pechos
de sus madres y a ellas transidas de esperanza
y aprendieron ¡oh manes de la propicia suerte!
que el débil sólo vive por la piedad del fuerte.
Ésa debió de ser la gran revelación un día. Y el día que la revelación se generalizó y alcanzó a todo un clan debió de ser el primer día glorioso de ese clan. Allí nació la esperanza y en ese nivel, comenzó a articularse el instinto religioso. Fundido con la canción, la danza, la poesía y el culto del misterio del mundo exterior en choque con los conceptos y los indoceptos. Y éstos con los sueños de la razón dormida y con las fantasías despiertas. Guerreros, poetas, sacerdotes, brujos, cazadores, fueron los fundadores de esta humanidad que ahora, tratando de salir de la Tierra y volar a las estrellas, no hace sino realizar una de las ambiciones de todos los pueblos primitivos. Y tratando de salir del ser se busca en su propio reverso:
—Tú, que lo tienes todo, ¿por qué sigues tan triste?
—Es que me falta aún aquello que no existe.
Y así podríamos seguir para justificar con los más elocuentes argumentos la fatalidad positiva de la tristeza porque en el fondo de ella hay una apelación a la alegría de ser. No sé por qué yo no he podido caer nunca en la tristeza desolada. O tal vez puedo, y mi tristeza (si yo cayera en ella) sería mortal. Y tal vez mi serenidad con paréntesis de gozo y reversos de ansiedad transcendente es sólo una defensa. Un sistema artificial, muy complejo, de defensas.
Todo eso es necesario para convivir con la bestia, una bestia de la que nadie habla y en la que sin embargo está la base de nuestra presencia (pre-esencia) bajo las estrellas. Si hablo yo ahora de ella no será para asustar a los niños ni a los hombres sino para que éstos leyéndome aprendan tal vez a tener miedo de sí mismos. Es lo que voy a tratar de hacer.
En cuanto a las mujeres son para la mayor parte de los hombres sólo seminables o deleznables. Todas son una sola, inmensamente deseable. Una sola, universalmente física, pero además —esto es lo extraño— inmortal e imperecedera. Es una curiosa contradicción de la que yo mismo no puedo ni tal vez quiero salir. La mujer también es transcendentemente religiosa, claro. Y a veces discrepante de todas las iglesias. Es el caso de Simone Weil cuando dice que identifica el mito de Prometeo con el de Jesús en la cruz: «Cuando Océano dice a Prometeo: tu aflicción es una lección, parecen estas palabras sólo una reflexión prudente, pero se ve pronto otro sentido al leer las siguientes: y por el sufrimiento viene el conocimiento y la comprensión. No hay en realidad una lección y una enseñanza más grandes». Es verdad. A través de las síntesis que hacemos de los hechos diarios adversos vemos constantemente que sólo el sufrimiento nos abre la imaginación a lo necesario-veraz. Es una noción consagrada hace siglos. Y parece que Jesús en la cruz es el arquetipo revelador.
Sin embargo todos huimos del dolor como los pájaros de las pedradas de los niños. En el miedo de los hombres al dolor hay como la intuición de que el conocimiento es el camino de la verdad peligrosa, amenazadora, total y única: ¿Qué verdad? La muerte al final de los laberintos de la razón.