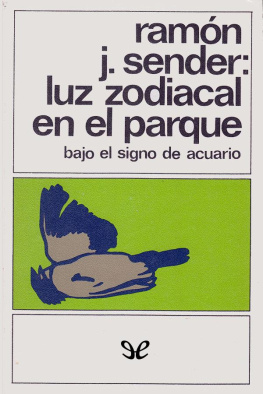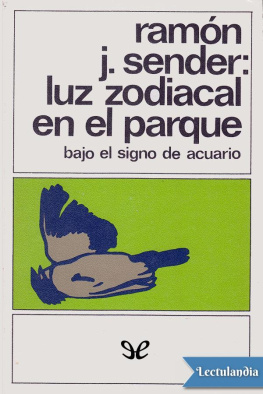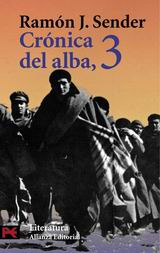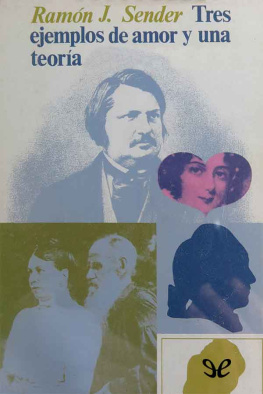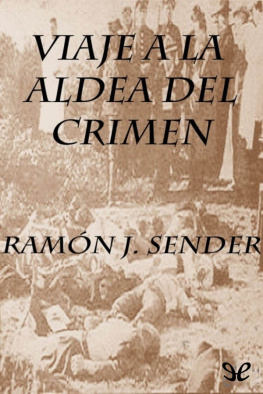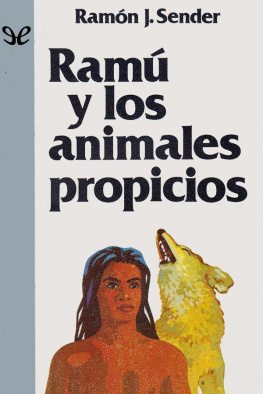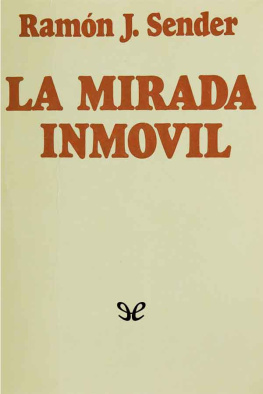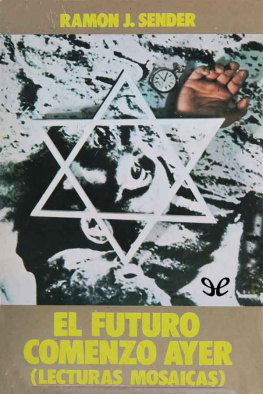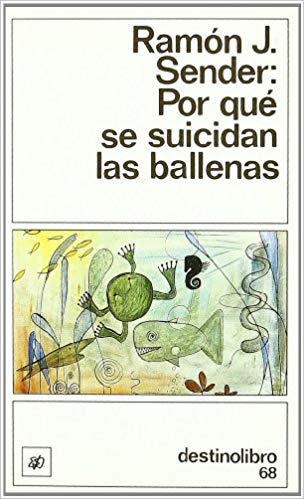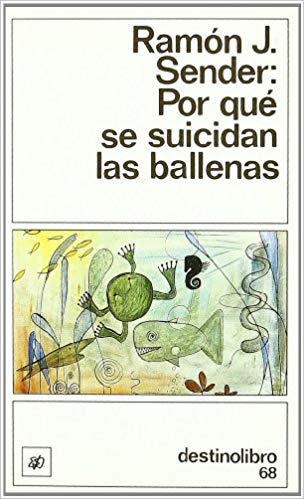
Ramón J. Sender
Por qué se suicidan las ballenas
Título original: Por qué se suicidan las ballenas
Ramón J. Sender, 1979
I
Alejandra Tolstoi, a quien su padre llamaba familiarmente Sasha, ha cumplido noventa y cuatro años juveniles y hablado por la televisión diciendo cosas interesantes como no podía menos de suceder. Se han cumplido ciento cincuenta años del nacimiento del gran novelista ruso y una vez más la actualidad reverdecida del autor de «La guerra y la paz» nos sale al encuentro.
Entre las muchas cosas que Sasha Tolstoi ha dicho de su padre destaca lo siguiente: «Mi padre no podría vivir en el mundo de hoy, un mundo sin sentido de lo divino ni de lo humano». Ciertamente se puede hablar así cuando se contempla el panorama que nos rodea. La gente no cree en la paz ni en la «no resistencia al mal». Sin embargo la paz es el único bien indiscutible a lo largo de nuestra historia, y la «no resistencia al mal», que dio la victoria a la India de Gandhi, se considera una utopía sin sentido.
Ciertamente Gandhi ganó la batalla contra un imperio tan poderoso como Inglaterra, pero el victorioso pacifista fue asesinado por un fanático y enterrado con «honores militares», lo que no deja de sonar a sarcasmo. Otro discípulo de Tolstoi, el negro americano Martin Luther King, partidario también de la no resistencia al mal, fue a su vez asesinado. Parece que la no resistencia al mal estimula a los criminales.
No cabe duda de que el prestigio de la paz idílica entre las naciones y los pueblos va declinando y convirtiéndose en un sueño difícil de integrar en la realidad histórica de nuestro tiempo. La paz no está de moda. Y la moda ha tenido siempre facilidades de incremento y desarrollo lo mismo en los salones de belleza de las damas que en las mesas internacionales de discusión política. La paz «no se lleva». El sentimiento humanitario —la solidaridad en el culto del bienestar humano— tampoco. La deshumanización del arte de la que hablaba Ortega hace tantos años equivocadamente, puesto que no se trataba de una deshumanización sino de una manera diferente de sentir lo humano, parece cierta en otros terrenos, sobre todo el religioso y el político.
Los cristianos que pelean todavía a bayonetazos en el norte de Irlanda creyéndose inspirados por el mismo Dios y el mismo profeta son un ejemplo. Los árabes, cristianos y judíos del próximo Oriente, presididos por un mismo Dios aunque con distintos profetas, otro ejemplo lamentable. El Dios del Sinaí es el mismo de los árabes, los judíos, y los cristianos y querámoslo o no a Él se acogen millares de asesinos en las tierras sirio-palestino-libanesas.
¿Qué locura es ésta? Eso se preguntaría Tolstoi, si viviera. Su hija Sasha dice que su padre no querría vivir en estos tiempos. Y no vive sino por su obra. Una obra que ha enriquecido a la humanidad, pero que no ha enseñado nada a los hombres. Es decir les ha enseñado a gozar de sus miserias en «Ana Karenina», en «La guerra y la paz», en «Resurrección» y en tantos libros memorables. A gozar de miserias nuevas reveladas por el arte. Y parece que han aprendido.
Es increíble hasta qué punto el hombre medio y aun el hombre excepcional anteponen a toda otra ambición la del gozo. El gozo físico, el afectivo, el intelectual. Tolstoi gozaba diciendo la verdad, es cierto. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «Me gusta la verdad y…». Pero no habló más. Murió, como recuerda su hija, en una pequeña estación de ferrocarril cuando huía de las manías de una esposa paranoica.
En una estación del ferrocarril. Del tren que iba a llevarlo a esa misteriosa nada que nos amenaza desde que nacimos y que no podemos comprender.
Tal vez Tolstoi quería decir: «Me gusta la verdad y no he acabado de encontrarla». Quizá la encontró después. Pero la que dejó expresada no nos sirve a los hombres sino para «gozarla» como un bonito sueño de una noche de verano, incluidos los monstruos. Porque para que exista la perfección tiene que existir la monstruosidad. Triste dialecticismo.
La paz ha dejado de estar de moda. Los mozalbetes de un credo u otro asesinan como si se entrenaran para el más celebrado de los deportes a lo largo de los siglos. El que mata a diez es un enfermo mental a quien hay que encerrar. El que mata a diez mil, un líder político; si mata a un millón, un jefe de estado. El que logra matar a veinte millones es un héroe polarizador de las corrientes históricas de un siglo.
Entretanto los campesinos labran la tierra, los obreros industriales cumplen su jornada, los sabios buscan secretos difícilmente accesibles en los laboratorios, los artistas sueñan, los místicos hablan de la vida como Santa Teresa cuando dice que vivir es pasar una semana en una mala y barata y sucia posada. Y todos pensamos que esa posada es mala y sucia (aunque menos barata cada día) pero nadie hace gran cosa para mejorarla. Los místicos escapan de ella por la vía de la fe. Esa fe que tenían también Einstein, Planck, Maxwell, Newton, Ramón y Cajal, Darwin, Neumann, Russell, pero que no les salvaba como a santa Teresa de la mala posada.
León Tolstoi se lee menos cada día. Su lugar quieren ocuparlo picaros oportunistas, del provecho inmediato, gente del hampa publicitaria en pantallas grandes o chicas, en tribunas legítimas o usurpadas. Y el mundo es redondo y rueda, el sistema planetario gira avanzando a velocidades fabulosas en una espiral sin fin dentro de la cual la Tierra cumple su misión avanzando también alrededor de nuestra modesta estrella con velocidades modestas también —veinte millas por segundo— y los seres humanos alrededor de una utopía —la felicidad— que no sabemos dónde está, pero que excluye aquella paz de la que tanto habló y escribió el conde León Tolstoi, el que remendaba los zapatos de sus mujics y fue excomulgado por la iglesia ortodoxa y perseguido por dos Alejandros y un Nicolás que no podían entender su pacifismo ni su respeto y amor por los humildes.
En los últimos años de su vida debía molestarle a Tolstoi su celebridad. Cuando son jóvenes los hombres envidian a los que han logrado destacar y se han hecho famosos, pero cuando logran la celebridad —los pocos que la consiguen— se sienten defraudados porque tiene más molestias que ventajas.
El hombre famoso ha perdido muchas cosas, entre ellas ese derecho a alguna clase de irresponsabilidad que acompaña a los niños. A un hombre ordinario se le perdonan muchos errores e incluso algunas formas de conducta antisocial. Al hombre célebre no sólo no le perdonan nada, sino que lo vigilan y le recuerdan de un modo u otro que debe ser digno de convertirse en un arquetipo ejemplar.
Era nuestro Ramón y Cajal un ejemplo vivo de la dificultad y la incomodidad de ser célebre. La primera consiste en dejar de ser un hombre para ser ante todo y sobre todo un nombre. La segunda en la falsedad de sus relaciones con la mayor parte de los que por una razón u otra se acercan a él.
Finalmente la imposibilidad de tener una vida realmente privada.
Einstein se lamentaba también de todo eso, con frecuencia. Los campos de Cajal y de Einstein eran muy diferentes, pero había un nivel o un horizonte en el que se encontraban como las paralelas en el infinito.
Porque el infinito nos es accesible. Todo nos es accesible a todos si sabemos usar nuestra imaginación. El mundo que nos rodea lleva implícitos nuestros problemas y sus soluciones.
Si las paralelas se unen en el infinito alrededor de la esfera (símbolo y plasmación física de ese infinito en el cual nunca se acaban los caminos) el mundo de las neuronas de Cajal y de sus afinidades relativas nos da la impresión (por otra parte, justa) de que el universo entero, tal como lo concibe Einstein, lo llevamos dentro de nosotros.
Página siguiente