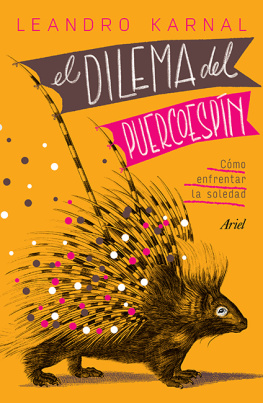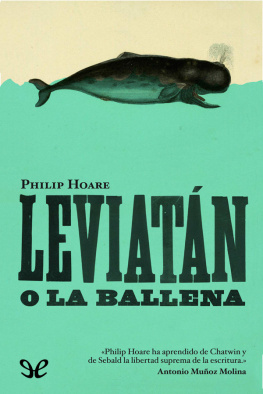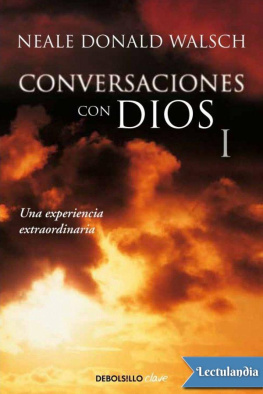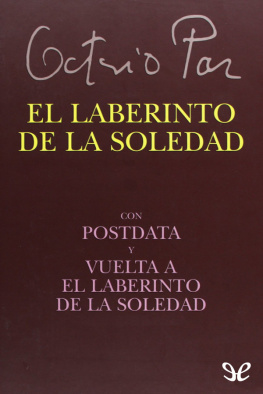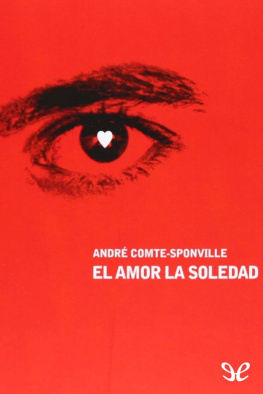Copyright © 2020 Javier Romero
Septiembre de 2020
Imágenes: Pixabay
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diseño de portada y maquetación: Asesoría literaria Alfa
Impreso en España - Printed in Spain
LA SOLEDAD DE LAS BALLENAS
JAVIER ROMERO
Uno
El 13 de octubre de 2016, la Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Aquel día no fui consciente de la importancia de este hecho ni de la controversia que iba a generar. No soy escritor y eso hizo que me decantara por el apoyo incondicional de sus fans, aunque también debo reconocer que nunca he escuchado una canción de este artista. A pesar de ser cantautor, a pesar de ganarme la vida escribiendo letras que después transformo en canciones y, por encima de todo, a pesar de ser considerado el autor con más potencial de la música española. No soy escritor y, gracias a ello, pude darme un garbeo por internet para investigar por qué una Academia que había entregado ese galardón a autores tan reconocidos como García Márquez o el mismísimo Hemingway había elegido a Dylan entre todos los escritores del mundo y de la historia. Entre tanta polémica hallé frases escritas por Dylan que poco podían ofrecer al mundo, pero, entre ellas, me di de bruces con pequeñas joyas que dejaron un poso en mi interior. Retazos de cruda realidad que hicieron que mi yo más profundo se estremeciera. Cuando leí que «nadie es libre, hasta los pájaros están encadenados al cielo» experimenté en lo más hondo de mi ser la necesidad de pegarme un tiro. Pero unos minutos después me encontré la Joya de la Corona. «Algunas personas sienten la lluvia, otros simplemente se mojan». Ahí dejé la pistola imaginaria sobre la mesita de noche y permití que la lluvia de mis pensamientos me calara hasta los huesos. Intenté sentir la lluvia sobre mí, pero solo percibía la humedad en mis ropas, en mi piel y en mi alma.
Salté de la cama intentando huir de esa sensación y terminé mi perfecta agonía sentado en el sofá, con el mando a distancia en una de mis manos y una lata de cerveza en la otra. Pulsaba frenéticamente los botones buscando el Santo Grial de la desesperación, la comunión con mis sentimientos o, por encima de todo, el túnel recién excavado que me llevara muy lejos de allí, y que encontré donde menos me esperaba. La razón de mi existir, el mapa del tesoro de mi futuro y la mochila donde guardar mis escasas posesiones las encontré en un documental sobre ballenas en la misma emisora que había languidecido de la misma manera que lo había hecho yo desde que viera la luz cuarenta años atrás. «La soledad de las ballenas». El título me impactó de tal manera que lo estampé como un pirograbado en el hemisferio creativo de mi cerebro, en el lugar donde mis mejores canciones se habían gestado. Y dejé que esas cinco palabras me acariciaran y embotaran mi mente al igual que lograba hacerlo el liquido ambarino que, de tanto en tanto, regaba mi garganta.
La ballena solitaria, el mamífero que jamás encontraría a su alma gemela por una supuesta malformación o un designio divino de un supuesto Dios. Un ser desgraciado que no lograba cantar en la frecuencia correcta por lo que no podía ser escuchado por sus congéneres. Una criatura peculiar al igual que yo. Descubrí en aquel documental un tipo de ballena que, a diferencia de sus congéneres, cantaba en una frecuencia de cincuenta y dos hercios, mucho más elevada que las demás ballenas. La llamaron ballena 52 o ballena solitaria. Al igual que me había pasado con las frases de Dylan, esta información debería haber resultado inútil o, como poco, difusa para mi mente creativa, pero no. No podía permitirme el lujo de convertirme en aquella ballena, en un ente solitario al que nadie lograría escuchar jamás. Mis canciones debían significar algo para las personas para las que son escritas y no una fuente para recoger monedas como la Fontana de Trevi se convertía en el sueño estúpido de unos pocos turistas que veían un sueño cumplido en una mera tradición.
Con este bombardeo incesante de información me senté tras el piano, el único que me comprende en esta vida saciada de melancolía, y coloqué las manos acariciando las teclas bicolores que esperaban para ser pulsadas. Una idea, una imagen bullendo en el agua hirviente de mi alma, un fantasma que atraviesa mi retina y roza con su sábana la partitura en blanco que espera para ser escrita. Una canción que podía significar el antes y el después en la historia de la música. Una amalgama de corcheas y de silencios. El Sancta Sanctorum de las creaciones musicales y el reflejo más puro de mi alma.
Sonó el teléfono y las musas caprichosas comenzaron a revolotear por mi habitación como en la canción de Mecano y a mi inspiración se le inflaron los vapores, se convirtió en huracán y, después de tres o cuatro vueltas, a la quinta se esfumó por la ventana. Triste paradoja de una canción que había significado tanto para mí en mi adolescencia y que ahora me dejaba mirando al techo buscando aquellas musarañas que también guiaron mi infancia.
Dos
—Ya estás tardando.
Las tres palabras favoritas de mi representante. La fórmula mágica con la que exprime a la gallina de los huevos de oro hasta el punto de no dejarla respirar. Mis musas huyeron por la ventana y me dejaron un poso de cruda realidad, un regusto amargo en la garganta y la cruel sensación de haber sido marcado con el estigma de la soledad.
—¿Qué toca ahora? ¿Un instituto, una asociación de defensa de los perros?
—Un hospital.
Mi garganta sintió el ácido contacto de una arcada, el regusto amargo de la realidad, el agrio sentido de la vida, de la morbosa y cruenta vida. No me atrevía a preguntar por temor a conocer la respuesta que no deseaba escuchar, que mis oídos se negaban a reconocer como única y cínica verdad.
—¿Oncología?
—Exacto. Vas a pasar un rato con los chavales del hospital y a cantarles alguna cancioncilla.
Para Sergio, mi representante, las melodías compuestas en tardes de alcohol, mañanas de melancolía o madrugadas de insomnio se convertían, como por arte de la magia más absurda, en «cancioncillas». No sonatas, ni canciones o cantares. Cancioncillas para contentar a los enfermos de cáncer o, como poco, para hacer que el tiempo que les quede se vea decorado por los pinceles de la música, por la tableta de colores de una partitura, por el paso de peatones que podía significar el teclado de un piano y en el que detenían su vida para dejarse acariciar por una «cancioncilla». Solo había una respuesta posible a esa insultante propuesta.
—¿A qué hora?
Tres
No tengo que hablar con los periodistas. No debo hablar con los periodistas. Es una locura hablar con los periodistas. Debo ir más allá y demostrarme a mí mismo que hago esto por los enfermos y no por la publicidad. No tengo que hablar con los periodistas. No debo...
—Tienes que hablar con los periodistas.
Repetir una y otra vez una necesidad o un deseo hasta que se cumpla tan solo funciona en los cuentos de hadas que mi madre me leía cuando era un crío y mi mundo quedaba reducido a las cuatro paredes de mi habitación y a la enfermedad pulmonar que me encerró en mi castillo imaginario a la tierna edad de diez años. Una infancia complicada y una adolescencia perdida en el interior de una burbuja al igual que Travolta, allá por los setenta, en aquella película que mi madre tuvo la genial idea de introducir en un vídeo Beta, cuando acababa de cumplir los quince, para demostrarme que no estaba solo, que la desgracia es menos con más y que la estupidez humana es directamente proporcional al grado de parentesco entre dos personas.
—Buenos días.
Una decena de micrófonos y grabadoras -¿grabadoras en el siglo XXI?- me acosan como si fuera el peor de los criminales, el encargado de haber quemado los bosques el último verano o el cazador irresponsable que, con el permiso de armas caducado, le dio por reventarle la cabeza a la madre de Bambi. Me siento agobiado, invadido y vilipendiado en mi amor propio. Ante esa profusión mostrada por los medios de comunicación hago lo que cualquier artista haría en mi lugar. Decido que utilizaré la palabra vilipendiar en mi próxima canción, ignoro las preguntas de los periodistas y contesto lo que me da la gana y lo que sé que va a contentar a todo el mundo. Pongo en modo «on» mi faceta política y suelto por mis labios una auténtica mierda que no me creo ni yo.
Página siguiente