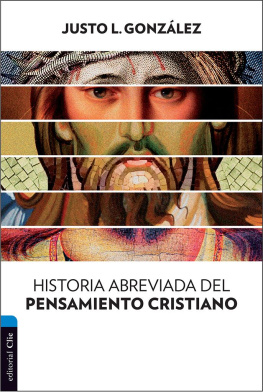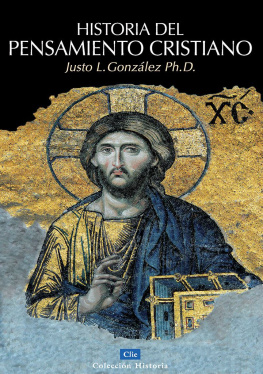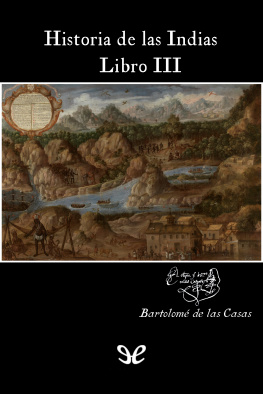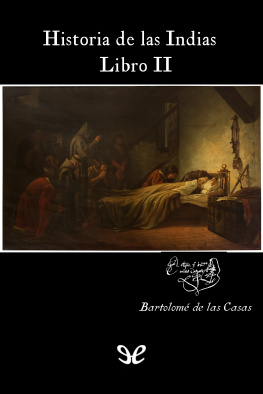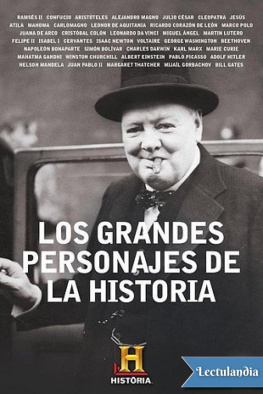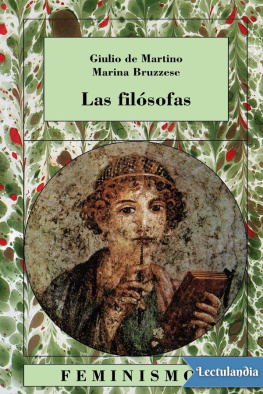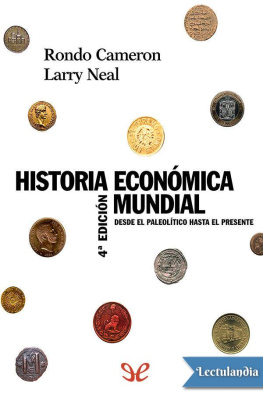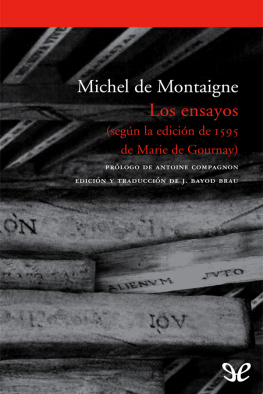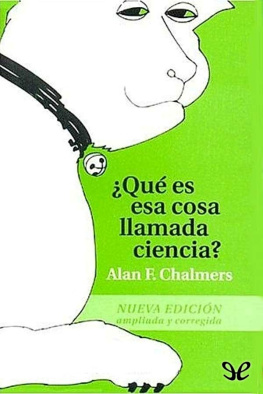I
La cuna del cristianismo

El cristianismo nació en un pesebre que a veces gustamos de pintar en tonos de apacible quietud. Pero aquel pesebre era indicio no de tranquilidad y de separación de las vicisitudes del mundo, sino, por el contrario, de participación en ellas. Fueron órdenes llegadas desde muy lejos y condiciones económicas que posiblemente ellos mismos no alcanzaban a comprender las que, según el tercer Evangelio, llevaron a José y María a la ciudad de David cuando 'salió edicto por parte de Augusto César de que toda la tierra fuese empadronada'. Alrededor del pesebre no todo era paz y sosiego, sino que las gentes venidas de muchas partes comentaban, a menudo amargamente, acerca de las razones y las consecuencias que tendría aquel censo.
Es decir, que desde sus comienzos el cristianismo existió como el mensaje del Dios que 'de tal manera amó al mundo' que vino a formar parte de él. El cristianismo no es una doctrina eterna y etérea acerca de la naturaleza de Dios, sino que es la presencia de Dios en el mundo en la persona de Jesucristo. El cristianismo es encarnación, y existe por tanto en lo concreto e histórico.
Sin el mundo, el cristianismo resulta inconcebible. Por tanto, en un estudio como este debemos comenzar describiendo, siquiera brevemente, el mundo en el que la fe cristiana nació y dio sus primeros pasos.
El mundo judío
Fue en Palestina, entre judíos, que el cristianismo nació. Entre judíos y como judío Jesús vivió y murió. Sus enseñanzas se relacionaban con la situación y el pensamiento judíos, y sus discípulos las recibieron como judíos. Más tarde, cuando Pablo andaba por el mundo predicando el evangelio a los gentiles, siempre comenzaba su tarea entre los judíos de la sinagoga. Por tanto, debemos comenzar nuestra historia del pensamiento cristiano con un esfuerzo por comprender la situación y el pensamiento de los judíos entre quienes nuestra fe nació.
La envidiable situación geográfica de Palestina fue causa de muchas desgracias para el pueblo que la tenía por Tierra Prometida. Palestina, por donde pasaban los caminos que llevaban de Egipto a Asiria y de Arabia a Asia Menor, fue siempre objeto de la codicia imperialista de los grandes estados que surgían en el Cercano Oriente. Durante siglos, Egipto y Asiria se disputaron aquella estrecha faja de terreno. Cuando Babilonia sucedió a Asiria, la sucedió también en su dominio sobre Palestina, que completó destruyendo a Jerusalén y llevando consigo al exilio a una buena parte del pueblo. Tras conquistar Babilonia, Ciro permitió el regreso de los exiliados e hizo de Palestina parte de su imperio. Al derrotar a los persas en Iso, Alejandro se hizo dueño de su imperio y con él de Palestina, que quedó bajo la dirección de gobernadores macedonios. En el año 323, Alejandro murió y comenzó un período de desórdenes que duró más de veinte años. Tras ese período, los sucesores de Alejandro habían consolidado su poder, aunque la lucha entre los Tolomeos y los Seleucos por el dominio de Palestina y las regiones circundantes se prolongó por más de cien años. Finalmente, los Seleucos lograron hacerse dueños de Palestina, pero poco después los judíos se rebelaron cuando Antíoco Epífanes trató de obligarlos a adorar otros dioses junto a Yahveh, y lograron conquistar la libertad religiosa y más tarde la independencia política. Sin embargo, tal independencia era posible solo por las divisiones internas de Siria, y desapareció tan pronto como entró en escena otro estado poderoso y pujante: Roma. En el año 63, Pompeyo tomó Jerusalén y profanó el templo, penetrando al lugar santísimo. Desde entonces, Palestina quedó supeditada al poder romano, y tal era su condición política cuando tuvo lugar en ella el advenimiento de nuestro Señor.
Bajo los romanos, los judíos cobraron fama de pueblo poco dócil y difícil de gobernar. Esto se debía al carácter exclusivista de su religión, que no admitía 'dioses ajenos' ante el Señor de los ejércitos. Siguiendo su política de tener en cuenta las características nacionales de cada pueblo conquistado, Roma respetó la religión de los judíos. En contadas ocasiones los gobernantes romanos abandonaron esta práctica, pero el desorden y la violencia les obligaban a retornar a la antigua política. Ningún gobernante romano tuvo la fortuna de resultar popular entre los judíos.
Con el correr de los años y las luchas patrióticas, la ley se hizo sostén y símbolo de la nacionalidad judía, y —sobre todo con la decadencia del profetismo y, en el año 70 d. C., la destrucción del templo— llegó a ocupar el centro de la escena religiosa. El resultado de esto fue que la ley, que había sido confeccionada por los sacerdotes a fin de dirigir el culto del templo y la vida toda del pueblo, vino a contribuir ella misma al surgimiento de una nueva casta religiosa distinta de la sacerdotal, así como de una nueva religiosidad cuyo centro no era ya el templo, sino la ley. Los escribas se dedicaban tanto a la preservación como a la interpretación de la ley y, aunque les separaban diferencias de escuela y temperamento, produjeron todo un cuerpo de jurisprudencia acerca de cómo debía aplicarse la ley en diversas circunstancias. Esto se debía a que la religión hebrea iba tornándose cada vez más personal, al tiempo que apartaba su interés del ceremonial del templo. En su larga lucha, los fariseos comenzaban a triunfar sobre los saduceos; la religión de conducta personal sobre la religión del sacrificio y el ritual.
Es necesario que nos detengamos por unos instantes en hacer justicia a los fariseos, tan mal interpretados en siglos posteriores. Los fariseos, contrariamente a lo que a menudo se supone, subrayaban la necesidad de una religión personal. En una época en que el culto del templo tendía a perder su actualidad, los fariseos se esforzaban por interpretar la ley de tal modo que sirviese de guía diaria para la religión del pueblo. Naturalmente, esto les llevó al legalismo que les ha hecho objeto de tantas críticas, y fue motivo fundamental de su oposición a los saduceos.
Los saduceos eran los conservadores entre los judíos del siglo primero. Como autoridad religiosa, solo aceptaban la ley escrita, y no la ley oral que había resultado de la tradición judía. Por ello negaban la resurrección y la vida futura, la complicada angelología y demonología del judaísmo tardío, y la doctrina de la predestinación. En esto se oponían a los fariseos, que aceptaban todas estas cosas, y por ello el Talmud les llama, aunque con poca exactitud, 'epicúreos'. Su religión giraba alrededor del templo y de su culto más bien que de la sinagoga y sus enseñanzas, y no debe sorprendernos, por tanto, que desaparecieran pocos años después de la destrucción del templo, mientras que los fariseos fueron poco afectados por ese acontecimiento.
Saduceos y fariseos no constituían la totalidad del judaísmo del siglo primero, sino que había una multiplicidad de sectas y posiciones de las que poco o nada sabemos. Entre estas sectas, no podemos dejar de mencionar la de los esenios, a quienes la mayoría de los autores atribuyen los famosos 'rollos del mar Muerto' y de quienes por tanto sabemos algo más que de los demás grupos.
Todo esto sirve para darnos una idea, siquiera somera, de la variedad de sectas y opiniones que existían en Palestina en tiempos de Jesús. Pero esta variedad no ha de ocultar la unidad esencial de la religión judía, que giraba alrededor del templo y de la ley. Si los fariseos diferían de los saduceos en cuanto al lugar del templo en la vida religiosa del pueblo, o en cuanto a la extensión de la ley, esto no ha de ocultarnos el hecho de que para la masa del pueblo judío tanto el templo como la ley eran aspectos fundamentales del judaísmo. No existía entre ambos contradicción directa alguna, aunque sí existía la importantísima diferencia práctica de que el culto del templo solo podía celebrarse en Jerusalén, mientras que la obediencia a la ley podía cumplirse en todo sitio. De aquí que este último aspecto de la religiosidad judía fuese suplantando paulatinamente al primero, hasta tal punto que la destrucción del templo en el año 70 d. C. no significó en modo alguno la destrucción de la religión judía.