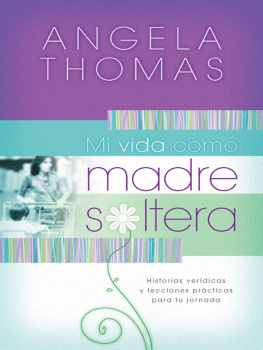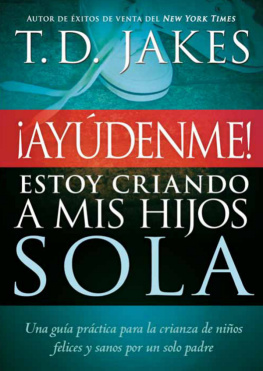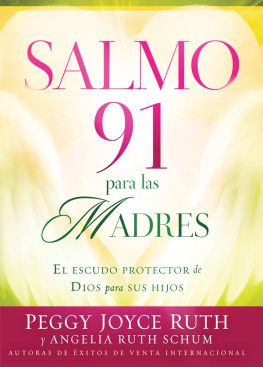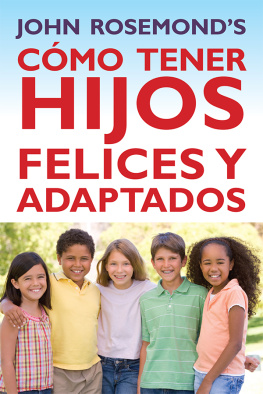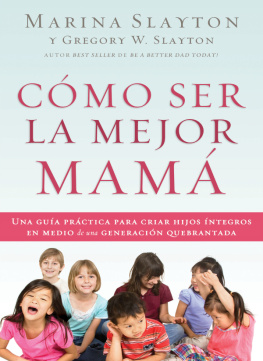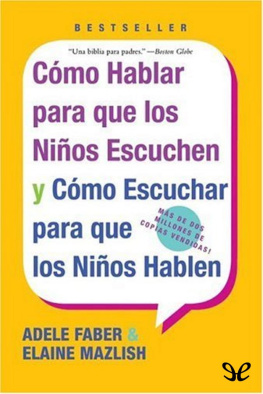INTRODUCCIÓN
P ara el mundo exterior, Janie era la madre perfecta. Yo, como madre imperfecta, envidiaba su actitud calmada, su inalterable personalidad y la devoción que tenía por sus dos hijos. Era el tipo de madre que hacía a sus hijos pastel de calabacitas con chocolate, y a ellos les encantaba, pues los había enseñado a comer y disfrutar alimentos saludables. Todos los días, les prodigaba en el almuerzo bocadillos orgánicos. Trabajaba medio tiempo en una librería, pero llegaba a casa cada tarde antes de la hora de salida de la escuela, para recibir a sus hijos Jason, de trece años, y Drew, de once, al llegar a casa. También hacía trabajo voluntario en la escuela de sus hijos como guardia de recreo y madre de aula, incluso enlataba sus propias verduras. Era el tipo de mamá que a las demás nos encanta odiar.
Nunca olvidaré la expresión atormentada en el rostro de Janie aquella mañana de principios de enero de 2005. Vino sola a mi consultorio para hablar sobre su hijo Jason, a pesar de la espesa nieve que siempre convierte en una experiencia horripilante el conducir en el norte de Michigan. Pero estaba desesperada.
Cuando abrí la puerta del salón de exámenes, me alarmó la palidez de su rostro. Se veía exhausta, pero no por dormir mal la noche anterior, sino por la fatiga acumulada durante meses. Algo muy malo ocurría en su casa.
—¿Qué pasa? —le pregunté de inmediato.
—Es Jason —dijo, disculpándose—. Está fuera de control. Ni Jim ni yo podemos con él. No sé qué hacer.
Jason tenía trece años en aquel momento. Yo lo conocí desde que tenía dos, y siempre fue algo impetuoso, curioso y volátil. Janie y Jim lo acogieron, mediante adopción abierta, de su madre biológica, a quien cuidaron con esmero durante los tres primeros meses de vida del bebé. Desde muy pequeño, Jason mostró una conducta fuera de lo común. Era lindo y cariñoso, pero también un tanto impredecible y propenso a las rabietas. A los ocho años, un psiquiatra especializado en educación le diagnosticó TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y yo le prescribí, renuentemente, una pequeña dosis de un estimulante. No estaba convencida de que el TDAH fuera la razón de sus problemas de conducta, pero pensé que no le haría daño probar el estimulante. Él tomó el medicamento y eso pareció ayudarle varios años.
—No entiendo por qué se comporta así —me dijo Janie—. ¡En un instante pasa de bromear con nosotros en la cena a estallar por completo! Se sube a la mesa y empieza a gritarme a mí o a su papá sin razón. Hemos probado castigos y quitarle privilegios pero nada funciona. Antenoche, se escabulló de la casa y la policía lo encontró bebiendo cerveza con unos amigos en el estacionamiento de Walmart.
Janie empezó a llorar. Su hijo —la adoración de ella y de su padre— de repente se convirtió en “chico problema”, como los retratos de adolescentes huraños y enojados que aparecen en los espectaculares que anuncian centros de rehabilitación para adictos a las drogas y al alcohol. El problema era que Jason no se veía así. Era muy pulcro, siempre se vestía bien (no tenía tatuajes ni perforaciones) y hablaba a sus padres con cortesía. Era un jugador de hockey sobresaliente. Iba a la iglesia con regularidad, pertenecía a algunas asociaciones juveniles, incluso una vez viajó con los miembros de una iglesia local para ayudar a familias en Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Sus padres lo amaban, pasaban mucho tiempo con él y parecían satisfacer todas sus necesidades.
—¿Qué hice mal? —gimió Janie—. Dímelo y lo arreglaré. Por favor, dímelo. Necesito saberlo porque ya no puedo vivir así. ¿Cómo es posible que este chico, por quien me he desvivido durante trece años, de repente nos odie tanto? Ya lo intenté, pero no me queda nada. Y lo peor es que él me asusta. Cuando su papá no está, se pone incontrolable y físicamente violento. ¡Una vez me arrojó contra la pared! Creo que eso fue un accidente, pero quién sabe; todo lo que sé es que estoy muy asustada. Él es del doble de mi tamaño.
Nos sentamos y yo me pregunté por quién lloraba más Janie: por su hijo, por ella misma o por la pérdida del hermoso adolescente de trece años en que imaginó se convertiría su hijo.
Aquel día, traté de ayudarle a revisar las emociones tan complejas y enmarañadas de Jason y las suyas de modo que, aunque aún no las entendía por completo, al menos pudo (pudimos) hacer un plan. Ella lo necesitaba para avanzar, para ser capaz de hallar esperanza en medio de la angustia, que la hacía sentir como si toda su vida se derrumbara a su alrededor. Y creo que la ayudé a encontrar esperanza. Después de todo, era la mejor manera en que podía ayudar a mi paciente: a través de su hijo.
***
Janie te diría que ese día de enero fue un punto de inflexión en su vida. Fue cuando se dio cuenta de que Jason no era quien ella deseaba; pero lo más importante, que ella no era la madre que quería ser. Fue un día que le abrió las puertas a una libertad completamente nueva. Fue el día en que Janie reconoció que no sólo tenía un problema en sus manos (lo que causaba la conducta descontrolada de su hijo), sino también otro igual de importante: que ella debía enfrentar demonios en su interior, fomentados durante trece años, aunque ya en ciernes desde que terminó la universidad. Pero, ¿con qué empezar?, ¿con el sufrimiento de su hijo o el propio? Su nueva libertad era emocionante, pero también abrumadora. Le sugerí que, si quería comprender a su hijo, debería empezar por comprenderse ella misma. Descubrió que había llevado muchos problemas emocionales a su papel de madre.
Poco después de aquella visita, acudió con un terapeuta que desenmarañó meticulosamente la rabia oculta que Janie guardaba hacia los hombres, y que había acarreado durante años. Durante su pubertad, un vecino abusó de ella y Janie no se lo contó a nadie (ni a sus padres, ni a su esposo, ni a su mejor amiga). Ella odió a aquel hombre por lo que le hizo pero, por razones muy complejas, se culpó a sí misma de lo que pasó. Cuando Jason entró en la pubertad, algo detonó en ella esa rabia reprimida e, inconscientemente, descargó su dolor en él. En perspectiva, ella se dio cuenta de que su propia conducta cambió. Se volvió sarcástica, despectiva y sentía un asco secreto por su hijo. Estaba consciente de ese asco, pero le aterraba tanto, que intentó hacerlo a un lado, ignorarlo, pero nada impidió que el sentimiento persistiera.
Jason no era inmune a la guerra secreta que su madre sostenía con ella misma. Aunque él no conocía la causa, sospechaba que tenía que ver con él. Percibía en su madre rabia hacia él; a veces sentía que su madre se avergonzaba de él. En respuesta a estos sentimientos, se defendió verbalmente, mostrando a su madre que no la necesitaba y podía hacerle la vida tan miserable como ella a él. Mientras Janie buscaba respuestas, este círculo vicioso creció y creció al grado de que ella empezó a temerle a su propio hijo.
Tanto Jason como Janie recibieron la ayuda que necesitaban para recuperar la cordura y la alegría en su relación. Hasta que les enseñaron a analizar sus sentimientos, sus conductas y cómo se entrelazaban, fueron capaces de cambiar. Pero el proceso tardó mucho tiempo. Janie, en particular, decidió revivir la relación con Jason porque nunca vaciló en la intensidad de su amor y su adoración por él.
Ella aprendió a interactuar con él de manera distinta. Cambió su lenguaje y su tono de voz, incluso cuidó más su lenguaje corporal. Entonces, practicando estos cambios de manera continua, sus sentimientos por su hijo evolucionaron. Confesó a su hijo el odio que sentía por su antiguo vecino y, entonces, se rompió el control tan absoluto de aquellos sentimientos en su relación con Jason. Tanto la madre como el hijo sintieron una nueva calidez e intimidad. Y Jason se llevó mejor con su hermano menor.