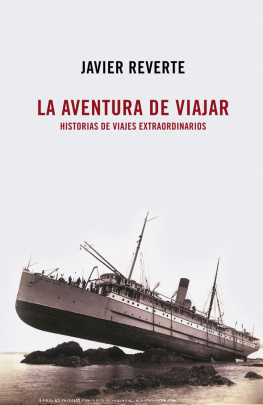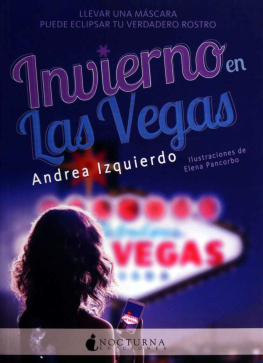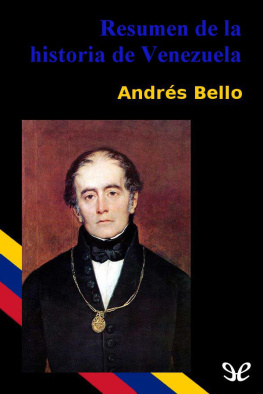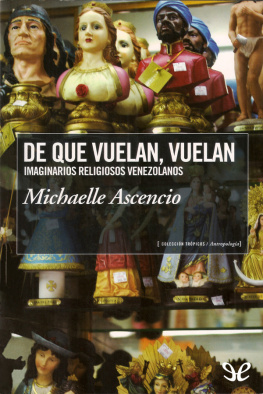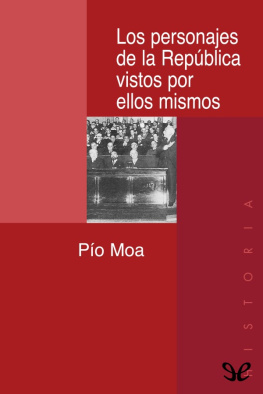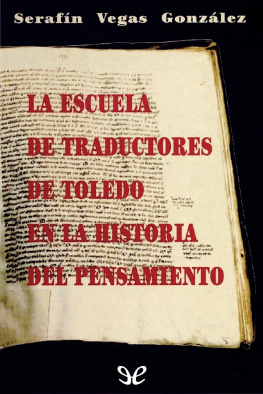Falke
FEDERICO VEGAS
A Helena Vegas, quien me ofreció las primeras pistas.
A John Lange, quien le dio rostro a la versión final.
Prólogo
Una sola vez lo vi en mi vida. Fue un domingo en la mañana. Mi padre venía bajando las escaleras y Rafael Vegas lo esperaba en la entrada de nuestra casa, parado justo bajo el umbral de la puerta. Vestía un traje de lana que lucía insondable y aun más negro que su estrecha corbata. Tenía en su rostro el rojo encendido de quien viene de estar varias horas bajo el sol. El pelo era blanco, liso, mínimas las entradas y perfectamente peinado hacia atrás. Los huesos de la frente parecían tallados para resaltar un ceño escrutador. Los labios breves y firmes. Era un hombre alto, o había sido alto, porque esa mañana estaba algo encorvado, como sosteniendo un peso inmerecido sobre sus espaldas. No me acerqué a saludarlo. De ese único encuentro solo recuerdo su mirada intensa y lejana.
Había oído hablar mucho de él. Algunos de mis amigos estudiaron en el Santiago de León de Caracas, el colegio que fundó en los años 50. Todos sus alumnos hablaban de Rafael Vegas con respeto y asombro. Un sabor mitológico surgía entre los recuerdos de aquel director de luto permanente, con arranques espontáneos de cólera o de un cariño apenas visible en breves y valiosas sonrisas. Sus hazañas tenían un trasfondo tan fuerte y enigmático que los narradores solo podían justificarlas hablando de una locura que veneraban. Un encuentro con Rafael Vegas en el pasillo del colegio generaba tanta aprensión y expectativa que una simple palabra amable se convertía en una sorpresa inolvidable.
Mi padre nunca me contó el motivo de aquella visita. Ahora sé que en los momentos más difíciles de su vida de pronto aparecía Rafael Vegas. Era siempre una casualidad serena y milagrosa. Salían juntos a conversar varias horas mientras paseaban por la ciudad y luego el consejero volvía a desaparecer, dejando a mi padre más tranquilo, más consciente del enorme espectro con que la vida nos acecha y nos conforta.
A los tres meses de esa única vez que lo vi en la puerta de nuestra casa, murió el tío Rafael. Pocos días después, regresando con la familia de la playa en una tarde calurosa, hartos todos de la picante tapicería de la camioneta, mi padre soltó sin previo aviso:
—Al tiempo le gusta escurrirse sin avisar. Cuando te das cuenta ya es tarde. Dos oportunidades perdí para siempre: nunca le pregunté a tu abuelo Ovidio quién mató a Juancho Gómez, ni a Rafael Vegas sobre el Falke.
Ya antes había escuchado que cuando mi abuelo era un joven abogado agregado al ejército, había sido uno de los fiscales en las averiguaciones sobre el asesinato del hermano de Juan Vicente Gómez. Jamás se supo quién ordenó la docena de cuchilladas que acabaron con Juancho en una habitación de Miraflores. En verdad fue una lástima no haberle preguntado al hombre que seguro conocía las claves de aquel tórrido misterio. Quizás el razonamiento deba ser otro: mi padre no preguntó nada porque sabía que el abuelo se llevaría esa verdad a la tumba. Los secretos valen mucho más cuando ya no hay ninguna razón para guardarlos.
Del segundo secreto nada sabía. Abrí los ojos lleno de curiosidad y pregunté qué era eso del Falke. La escueta respuesta me dejó embelesado:
—Un barco, una locura.
No insistí más en el tema. Quedé aplastado ante el caudal de premoniciones e imágenes que surgían al unir la recia mirada del tío Rafael y aquel nombre tan austero: «Falke», que sonaba a guerra, a valor y aventuras. Continué en silencio, no por falta de interés, sino por el nacimiento de una curiosidad absoluta, desde un principio insaciable, cosida a la confusa certeza de que mi vida estaría por mucho tiempo dedicada a indagar las historias que el tío Rafael jamás contó.
Al llegar a nuestra casa, mientras bajábamos el equipaje pregunté cuál era la razón de aquella cara tan enrojecida, tan ardiente. Mi padre siguió con sus enumeraciones:
—El Mal de Chagas, la cortisona… el carácter.
Cada atisbo, cada pequeño descubrimiento, abría fronteras a mundos remotos de otras épocas calibradas por otras leyes. Tuve paciencia y dejé que mi ansiedad se asentara e hiciera fértil mi interior a episodios que necesitaban de una adecuada secuencia.
Esa noche, después de la cena, continué el interrogatorio. Papá contó que al tío lo había picado un chipo mientras huía por las montañas de Oriente. En alguna choza cercana a Caripe, o bajando hacia los llanos de Monagas, le comenzó el Mal de Chagas, esa persistente enfermedad de pulso decreciente que lo acompañaría por el resto de su vida hasta carcomerle el corazón.
Pasaron más de diez años. Con el tiempo uno cree olvidar los enigmas de la juventud pero estos siempre insisten en reaparecer. En un vuelo a Maracaibo me tocó de compañero de asiento un amigo que había estudiado en el Santiago de León de Caracas. Hablamos de mil cosas y de Rafael Vegas. De pronto, mi amigo comenzó a describirme una vieja fotografía que su padre conservaba como una reliquia en un estante de la biblioteca.
—La tomaron en agosto de 1929. En la cubierta de un carguero alemán se agrupan varios jóvenes serios y armados. Acaban de cruzar el Atlántico. Al día siguiente desembarcarán en Cumaná para iniciar una invasión contra la tiranía de Juan Vicente Gómez. El barco se llama Falke. Algún día tengo que mostrarte esa foto. Con solo darle un vistazo ya te provoca hacer algo noble en la vida… ¡Echar una buena vaina!
—¿Y quiénes aparecen en la foto? –le pregunté sin revelar lo poco que ya sabía.
—Varios… Sé que están Armando Zuloaga, Juan Colmenares, Rafael Vegas y Julio Mc Gill. Tienen como veinte años, pero con las armas, el uniforme y las boinas parecen más viejos. Los cuatro eran amigos de mi padre. Habría que hacer una película con lo que pasó en ese barco. Papá decía que no hay peor fracaso en la historia de Venezuela.
A partir de ese momento, comencé a hurgar en los libros de historia. Buscaba con reticencia, con aprensión. Temía que el verdadero drama resultara menos cinematográfico que las secuencias imaginadas a partir de aquel único encuentro con el tío Rafael. Era una dura prueba someter mis presentimientos a las envidias y lisonjas de sus contemporáneos, o a las frías miradas de los historiadores. Me convertí en un lector displicente que se mantiene a distancia, que hojea indeciso. No lo hacía por desidia, sino por una obsesión creciente que ya comenzaba a sobrepasarme.
Abandoné el tema por un tiempo pero este insistía en reaparecer.
Una amiga arquitecta le ha diseñado una casa a una hija de Rafael Vegas. Me invitan a la inauguración. Varias veces le he contado a mi amiga sobre mi pasión por el Falke. Esa misma noche ella me dice:
—Allí está Helena… acércate. Ella guarda toda la correspondencia de su padre.
La saludo, conversamos… y no me atrevo a preguntar nada. De nuevo quiero dejar intacta una versión que sigue creciendo y ya tiene rostros, episodios, diálogos, muchas dudas, varios posibles desenlaces e inmensos vacíos.
Un buen día me decido a visitar a Helena Vegas. Para entonces se ha divorciado y vive en otra casa más pequeña en Caurimare. Está enferma, próxima a morir, y ella lo sabe. Enfrenta las noches bebiendo ginebra y escribiendo sobre Nerón y García Lorca. En nuestro primer encuentro nada le pregunto sobre las cartas de su padre. La dejo que cuente su vida y explique qué tienen en común un emperador y un poeta; me aclara que la pasión por el teatro. Habla con un dejo desafiante. Convierte su debilidad en un recio desprecio a la muerte. Nos despedimos sin hablar del Falke.
En una segunda visita nos llevamos mejor. Hablamos menos pero estamos más a gusto. Se va haciendo de noche y hay cada vez menos presión. Bebo con ella toda la ginebra con Aguakina y limón que puedo. En una esquina de su estudio observo una caja llena de papeles. Pasan dos horas y Helena ya está cansada; de pronto me da una orden: