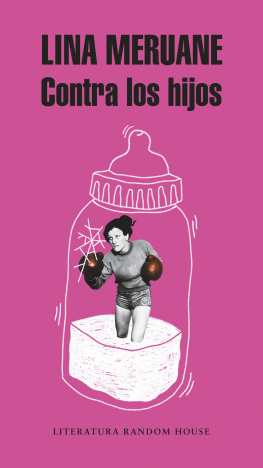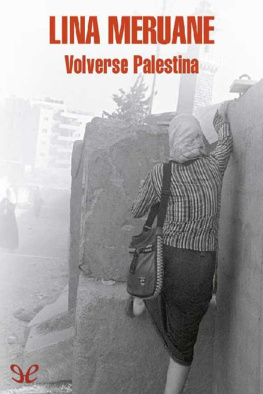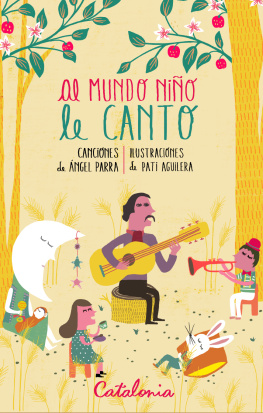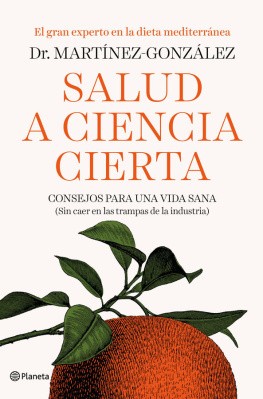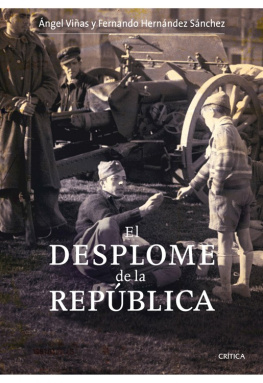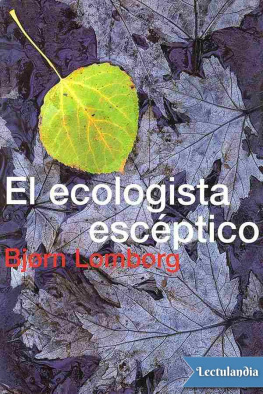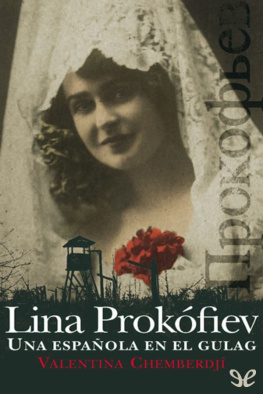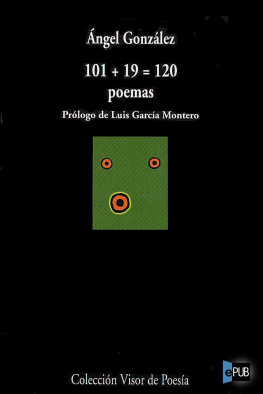Cero.
también degenerado y amargo...
LA MÁQUINA DE HACER HIJOS
La máquina reproductora sigue su curso incesante: despide hijos por montones. Y muere gente por montones también, pero por cada muerto, por cada desahuciado, hay dos-puntotres cuerpos vivos lanzados al mundo a probar suerte. Se rumorea por todas partes que la pulsión de los hijos es una respuesta instintiva contra la extinción que nos acecha. El llamado a sumar niños, que serán adolescentes, que se volverán algún día adultos, mantendría en marcha a la especie. Pero los hijos, lejos de ser los escudos biológicos del género humano, son parte del exceso consumista y contaminante que está acabando con el planeta.
He ahí una paradoja, no es la única.
La congoja por la aparente «crisis de fertilidad» no tiene sentido. Europa podrá afligirse por el envejecimiento de su población, podrá fantasear con el surgimiento de una tropa de futuros europeos que active la industria, que sustente con sus ingresos la hiperactividad de los mercados y que sostenga, con sus prestaciones, un número desproporcionado de viejos cada día más centenarios que los Estados poscapitalistas se niegan o se han vuelto incapaces de cuidar. Pero Europa, si la miramos bien, si le ponemos encima una lupa y un ojo abierto, es apenas un pedacito de tierra con un puñado de gente. Un trozo minúsculo del globo que podría, si quisiera, si se creyera su propio relato apocalíptico y abriera sus vigiladas fronteras, solucionar el problema haciéndole hueco a tanta persona apretujada en otros lugares de la geografía.
He ahí otra paradoja.
¡Son tantos los condenados por la guerra que huyen buscando asilo! ¡Tantos los que buscan trabajo fuera de sus países! ¡Tantos los hombres y mujeres del desborde poblacional! En la India y en China, donde tras cuatro décadas de la controvertida política del hijo único ahora las parejas pueden tener dos. Y son sin duda tantos los que se suman a los índices de procreación en las naciones menos industrializadas. Difícil no mencionar a algunos pueblos de América Latina. Imposible no pensar en África como un enorme país parturiento (aun cuando pensemos, igualmente, en su alta tasa de muertos). Y el exceso de hijos en esos lugares forma parte de sus aprietos: ese es otro sinsentido.
La máquina de hacer hijos es nuestra condena.
Que nadie se engañe, sin embargo. No abogaré, en estas páginas, por el cese absoluto de la industria filial. No suscribo la deprimente tesis malthusiana ni la idea de que sólo las plagas y la abstinencia pondrían freno a la multiplicación natalicia. No creo en el darwinismo poblacional ni proclamo en lo que sigue ningún sistema de eugenesia. ¿Soluciones finales? ¡De ninguna manera!
Y no es tampoco la intención de esta arenga defender el cruel arranque de un tal Herodes, ni el vengador filicidio de la tal Medea, que según dicen las malas lenguas del canon, habría asesinado a sus vástagos como lo han hecho, también, fuera del mito y desde la Antigüedad, tantas madres en los sufridos delirios del posparto y tantas otras en su sano juicio.
No escribo a favor del infanticidio por más que el recién nacido de al lado interrumpa mi sueño, por más que los menores de arriba zapateen mi techo y mi trabajo diurno.
No defiendo la eliminación de ninguna vida —aunque sí estoy a favor de todas las formas imaginables de anticoncepción que no pongan en riesgo la salud de las mujeres—. Y estoy en contra de la violencia que sufren tantos niños y niñas hoy. No estoy en contra de la niñez.
Escrito de otro modo:
Es contra los hijos que redacto estas páginas.
Contra el lugar que los hijos han ido ocupando en nuestro imaginario colectivo desde que se retiraron «oficialmente» de sus puestos de trabajo en la ciudad y en el campo e inauguraron una infancia de siglo XX vestida de inocencia pero investida de plenos poderes en el espacio doméstico.
Estoy contra la secreta fuerza de los hijos-tiranos en estos tiempos que corren, veloces y desaforados como ellos —¡Sobre mi cabeza y por el pasillo. A grito pelado! Silencio, imploro, disimulando mi crispación: no hay quien trabaje en medio de semejante bochinche—. Y no es sólo contra esos hijos prepotentes que escribo sino también contra sus progenitores. Contra los cómodos cómplices del patriarcado que no asumieron su justa mitad en la histórica gesta de la procreación. Contra la nueva especie de padres dispuestos a colaborar dentro y fuera de la casa pero que parecen incapaces de pronunciar un educativo ¡no más!, un certero ¡basta! a sus hijos rebeldes; sin inmutarse les permiten pasar por sobre la paz de sus desesperados vecinos.
Y por qué no agregar a mi perorata que estoy en contra de muchas madres. No de todas. Sólo contra las que bajaron el moño y renunciaron angélicamente a todas sus otras aspiraciones, contra las que aceptaron procrear sin pedir nada a cambio, sin exigir el apoyo del marido-padre o del Estado. Contra las que se embarazaron creyendo que cazaban a algún despistado y se vieron atrapadas ellas por el hijo, solas con él. Contra las que, en un reciclaje actual de la madre-sirvienta, se han vuelto madres-totales y súper-madres dispuestas a cargar casa, profesión e hijos sobre sus hombros sin chistar. Y no me olvido de las madres prepotentes que además de engendrar (y de darse importancia haciendo rodar el cochecito sobre nuestros pies) nos obligan a asumir a sus hijos como nuestros.
Es mucha contrariedad la mía, es cierto, pero no es gratuita.
Observo con alarma que la cuestión de los hijos no ha prosperado.
Todo lo contrario, experimenta un grave retroceso.
¿Qué ha sucedido? ¿No nos habíamos liberado, las mujeres, de la condena o de la cadena de los hijos que nos imponía la sociedad? ¿No habíamos dejado de procrear con tanto ahínco? ¿No conseguimos estudiar carreras y oficios que nos hicieron independientes? ¿No logramos salir y entrar y salir del cerco doméstico dejando atrás las culpas? ¿No habíamos logrado que los progenitores asumieran una paternidad consecuente? ¿No dejamos de tolerar infelices arreglos de pareja? ¿Acaso no es cierto que son las mujeres quienes, en una aplastante mayoría, piden ahora el divorcio y lo consiguen? ¿No logramos la custodia compartida? ¿No pudimos decidir cómo criar a los hijos? ¿No les pusimos límites? ¿Cuándo fue que se volvieron nuestros impunes victimarios y los de sus padres? ¿Qué los transformó en los invencibles dictadores que ahora son? ¿En clientes a los que hay que satisfacer con una multitud de regalos? ¿En ejecutores enanos de un imperativo de servicio doméstico que continúa más vivo y coleando que nunca?
A tantas preguntas agrego una última.
¿No habíamos concluido que ya estaba passé el feminismo, que podíamos olvidarnos de sus lemas porque habíamos vencido en la lucha y podíamos dedicarnos a disfrutar lo conseguido?
Craso error, señoras y señoritas.
Presten atención: a cada logro feminista ha seguido un retroceso, a cada golpe femenino un contragolpe social destinado a domar los impulsos centrífugos de la liberación.
El viejo ideal del deber-ser-de-la-mujer no se bate fácilmente en retirada, solapadamente regresa o vuelve a reproducirse tomando nuevas formas: su encarnación contemporánea agita los pies entre pañales y chilla sin descanso junto a nosotras.