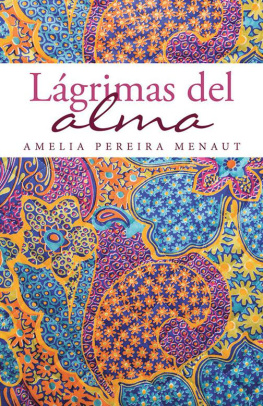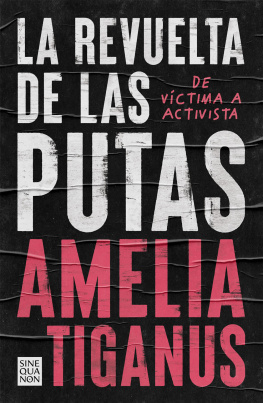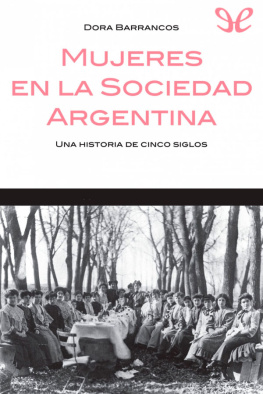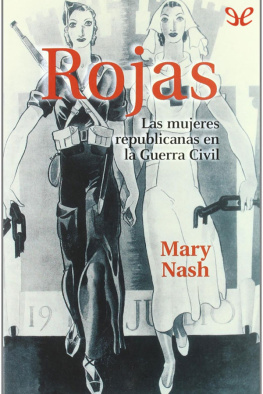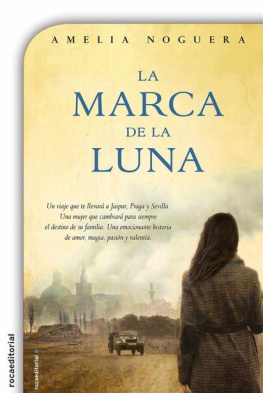Apéndice
«Sobre el genio de las mujeres».
Prefacio que solamente intenta introducir un poco de confusión.
«Creen los germanos que el sexo femenino tiene algo de divino y profético, con lo cual no desdeñan sus consejos ni olvidan sus predicciones» (Tácito, Germania). Tácito admiraba a los germanos tanto como deploraba la vida cómoda y carente de virtudes de los ciudadanos romanos. Aquellas «bestias rubias» que solo comprendían el valor y la guerra, porque ni araban ni discutían, apreciaban el consejo de sus mujeres, tan valerosas como ellos mismos. Los ciudadanos de la Urbe hubieran considerado indigno aconsejarse de las más probadas y virtuosas matronas en negocios de importancia. Las ejemplares historias de Porcia y Arria lo prueban y eventualmente lo desaprueban. No así los germanos. Cuando un guerrero retrocedía en la batalla, su mujer se adelantaba desde la retaguardia mostrando el pecho desnudo: tenía que matarla si quería huir; elegir entre su muerte y la del enemigo. Este era el precio del consejo.
Por el contrario las matronas romanas se afanaban a la sazón en conseguir el dominio jurídico sobre las riquezas que hubieran aportado al matrimonio. De modo que en la ejemplar Germania el «genio femenino» era superior porque limitaba con las ultimidades, pero la condición de las mujeres era de una rudeza extraordinaria: sus maridos no debían guardarles fidelidad y podían ser muertas por capricho. Y en la decadente Roma no se les concedía a las mujeres en conjunto otra cosa que desfachatez y malas artes (pido un recuerdo para Marcial), pero, por separado, iban adquiriendo autonomía y cierta educación.
De todos es sabido cómo el mundo islámico venera a la mujer: Lo femenino es sacro y por sacro debe estar oculto. Lo femenino es madre y por madre debe estar guardado. Lo femenino es el goce del creyente en esta vida y en la otra y por goce debe estar reservado. En Occidente la secularización arrasa: lo femenino es caprichoso, ilógico e incomprensible; las mujeres como conjunto no significan en la historia completa de la cultura. Viven. Y las hay por todas partes.
Para Tácito estaba claro que los germanos eran viriles y los romanos estaban afeminándose. Es decir, que los germanos, varones y mujeres, poseían virtudes viriles y los romanos varones vicios femeninos. En Fátima reciben todas las mujeres del Islam la iluminación y Fátima es el ejemplo de la virtud femenina, del genio sagrado de lo femenino. El mandato de guerra santa no la implica. Cada uno es lo que es. Lo femenino separado no define al Islam, sino a las mujeres del Islam: no acrecentaría su crédito si se hablara de ello, así como la honra de una mujer no aumenta si se hace objeto de comentarios. Ese genio sacro ocupa la parte posterior, como el harem en la casa.
El Asia y el Oriente enteros, escribía Schopenhauer, son sabios y lo muestran en el trato que dan a las mujeres. Si algo resulta incomprensible a estos pueblos y si por algo se mofan de los occidentales, es por la preeminencia que estos parecen conceder al que debe ser sexo sumiso. Los occidentales tienen hacia sus mujeres por un lado miramientos vergonzosos: les permiten opinar, salir, entrar, servirse en primer lugar, les ceden el paso, etc. Y a la par faltas de respeto colosales: las exponen al público, las dejan a la vista deseante del prójimo, comprometen constantemente su honestidad y su recato, las prostituyen y las desnaturalizan. Occidente, siguiendo al mismo autor, ha creado algo bizarro, la dama europea. A causa de esta figura la virilidad de Occidente está bajo sospecha entre los orientales.
A los soldados fundamentalistas que cercaban la capital de Afganistán les gustaba declarar a los periodistas europeos dos cosas: primera, que sabían (porque preferían saber a desear) que la ciudad estaba repleta de mujeres que no llevaban velo, cultivaban su cuerpo y acudían a la universidad; segunda, que anhelaban entrar en la ciudad para capturar a esas piezas de excepción y llevárselas a sus casas a fin de hacer de ellas buenas musulmanas. Por descontado ya tenían en sus casas buenas musulmanas, pero no les parecían igual de atractivas que las futuras conversas.
Parece ser que no hay grupo masculino organizado para la guerra que no haya considerado sumamente interesante acceder a las mujeres de los vencidos. Poseerlas, domarlas llegado el caso, es el signo patente de la victoria. Podríamos pensar que lo que se captura es entonces lo sacro del vencido, el genio de las mujeres. Pero el caso es que el destino de las vencidas nunca difiere de aquel que los héroes homéricos explicaban a sus cautivas troyanas: «Te llevaré a mi casa, entrarás en mi gineceo, y allí tejerás para mí y me acompañarás en la cama y me darás hijos cuando así me plazca». Pero sobre ese destino no particularmente sacro, siempre planea otra cosa.
De la misma manera los primeros viajeros occidentales que se embriagaron de jaima y palmerales durante todo el romanticismo, no solían imaginar los harenes como un centro de producción doméstica en el cual cocinar, lavar, hacer conservas, coser y tejer eran las actividades fundamentales. De creer a la pintura, los harenes están repletos de odaliscas que viven del aire, comen del mismo elemento e incansablemente sestean a causa del agotamiento producido por el tanto perfumarse. Notablemente cada subgrupo encuentra muy interesantes las actividades previas del elemento femenino del grupo de contacto. Dicho de otra forma, parece que «mujeres» es siempre lo que tienen los demás.
Y el caso es que, como hemos visto por Tácito, lo femenino se puede detentar como característica colectivamente: hay pueblos viriles y pueblos femeninos. Hay épocas históricas viriles y épocas históricas femeninas. Más aún, hay un cierto modo de unir ambas cosas: un pueblo femenino está a un paso de la decadencia y la decadencia a un paso de la derrota. ¿Cómo saber cuáles son los síntomas que avisan de que la decadencia se está produciendo invisiblemente en un pueblo que aparenta salud? Pues hay un rasgo dominante, cosa que sin duda Tácito pensó, pero que se ha ido escribiendo cada vez que de la caída del Imperio Romano se trata: la libertad de las mujeres es «el rasgo» de decadencia por antonomasia. La libertad de las mujeres es idéntica a la corrupción de las costumbres. La riqueza, la molicie, la producen. Y en ese caso, no solo las mujeres se hacen tan libres que dan en libertinas, sino que los varones se afeminan. El conjunto pierde su equilibrio de valor, pero no se hace epiceno, sino en el significado que vincula «epiceno» con falto de hombría. Bien, que algo, una comunidad, se feminice, y esperemos lo peor: al bárbaro (del norte o del sur).
El genio de las mujeres
Por el Papa reinante sabemos que las mujeres comparten un genio, una vocación y una dignidad. Aunque es asunto oscuro saber cómo un individuo participa y comparte el genio de una especie, dejémoslo por el momento. Al fin y al cabo esta afirmación pontifical tiene compañeras del mismo rango. Por los psicólogos diferenciales, aliados con los evolutivos, se afirmó en el pasado, y aún se afirma de vez en cuando, que las mujeres comparten ciertos rasgos disposicionales y conductuales: son más dependientes, más solícitas, menos abstractas. Por alguna psicòloga moral como Carol Gilligan se nos advierte de que tales rasgos forman concepciones del mundo, puesto que los sexos son esquemas valorativos diferentes. Que para las mujeres rige la ética del cuidado, mientras que para los varones prima la adhesión a la norma. La hembra es compasiva, esa es su dignidad, su hábito, su diferencia.
Ha sido en el área española mi amiga Victoria Camps, la última que con fuerza ha vindicado la existencia del genio femenino y sus posibilidades emancipadoras en su libro Virtudes Públicas, uno de cuyos capítulos le está dedicado. Por descontado, Victoria Camps no vindica el genio de las mujeres por las mismas razones que el Papa reinante, ni siquiera por la traducción que de ellas hiciera una de las nuevas admiradoras de K. Wojtyla, la señora Macciochi.