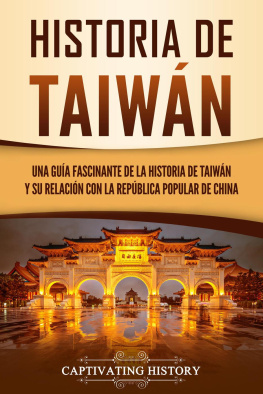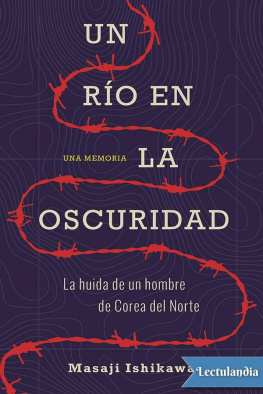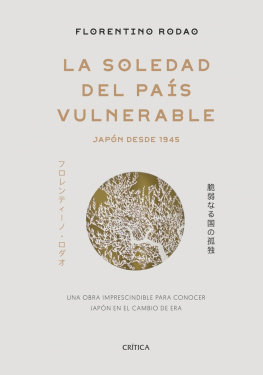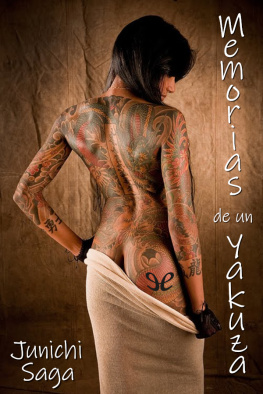A un tiro de piedra del foso oeste del Palacio Imperial de Tokio, un futuro rey de Inglaterra arrojó una flamante pala al suelo frío y húmedo. Mirando el fino tronco del joven cerezo que acababa de plantar en el jardín de la embajada británica, el príncipe Guillermo sonrió a su séquito.
La ceremonia de plantación del árbol tuvo lugar a finales de febrero de 2015 y no fue sino un ritual más para el príncipe, que, a sus treinta y dos años, visitaba por primera vez Japón y se había entrevistado unas horas antes con el emperador Akihito y la emperatriz Michiko en las retiradas dependencias del palacio. Cosa infrecuente, esta vez la protagonista era la planta.
Aquel árbol de tres metros de altura era un cerezo, pero de una variedad especial. El Taihaku o «gran blanco» era un tipo de cerezo raro y espectacular, que los puristas alababan por sus grandes flores blancas. En cierto momento se extinguió en Japón y su inesperado renacimiento, en un país cuyo símbolo omnipresente es dicho árbol, se debió a un hombre, inglés por más señas: Collingwood Ingram, alias «Cerezo».
INTRODUCCIÓN
Todas las grandes etapas de mi vida empezaron con flores de cerezo, como le ocurre a la mayoría de los japoneses. En Japón, al contrario de lo que es costumbre en Occidente, muchas cosas importantes empiezan en abril, mes en el que dan comienzo los años académico y político y las empresas dan la bienvenida a sus nuevos empleados. Cuando empecé párvulos, en Nagoya, ciudad del centro de Honshu, en abril de 1962, un amigo me hizo una foto en blanco y negro con mi madre, Akiko, al pie de un cerezo de flores de finísimos pétalos rosas que había a la entrada de la escuela. Todos hacían lo mismo; todos. No fotografiarse allí era casi un sacrilegio. En la foto, me agarro del brazo de mi madre y, aunque estoy nerviosa por el día que me espera, siento que aquellas flores me protegen.
Mi padre, Hiroyoshi, no sale en la foto. Era periodista y siempre estaba trabajando, siempre; escribía artículos sobre los empresarios que impulsaban el resurgimiento de Japón como potencia industrial de posguerra.
En 1964, el periódico para el que trabajaba envió a mi padre a Tokio. Dejamos nuestra casa de Nagoya, de madera y con suelos cubiertos de tatami, y nos fuimos a la capital en uno de los primeros trenes de alta velocidad. Tokio iba a acoger sus primeros juegos olímpicos y la nación vivía su momento de mayor orgullo en décadas. Era la prueba de que Japón se levantaba después de la humillante derrota y la destrucción nuclear. Esa primavera me matriculé en primaria en la escuela de Takamatsu y mi madre y yo volvimos a posar para la obligada fotografía al pie del cerezo florido que había en la puerta.
Enseñanza secundaria, bachillerato, universidad. Para nosotros, siempre es lo mismo: abril representa un nuevo comienzo, otra etapa de la vida. Las flores de cerezo, las fotos. Y ahí estoy yo otra vez, en abril de 1981, al pie de un cerezo en flor, fotografiada por la Canon de la familia el día que me hice periodista profesional.
El apego que los japoneses le tienen a la flor del cerezo es único y muy curioso. Somos un pueblo homogéneo –el 98 por ciento de los ciento veintisiete millones de habitantes del país son étnicamente japoneses– al que unen más de dos mil años de tradición y afinidad cultural con una planta. Otros países tienen su flor, claro. Pero ¿nos imaginamos a los ingleses, alemanes o estadounidenses acudiendo en masa a los parques cierto fin de semana para ver una flor, por bonita que sea?
En el periódico en el que yo trabajaba en Tokio, primero informando sobre el primer ministro y luego sobre el ministerio de Defensa, mandábamos a un joven ayudante a un parque que había cerca del Palacio Imperial cargado con plásticos y cartones. El joven extendía aquellos tapetes al pie de un cerezo y se pasaba allí sentado toda la tarde, descalzo –¡ay del que pisara calzado aquella alfombra!–, guardando el sitio en el que al caer la tarde acudíamos a celebrar un hanami o fiesta de contemplación del cerezo (en japonés, hana significa «flor», y mi, «ver»). El hanami era un rito anual de primavera, un banquete colectivo a base de arroz con flor de cerezo, encurtidos, vino, sake y dulces, en el que se cantaba, se estrechaban lazos con los compañeros de trabajo y se reunían la familia y los amigos.
Toda mi vida he estado rodeada de cerezos. Lo que nunca me había preguntado es por qué la mayoría de los que hay en Japón –siete de cada diez ejemplares– son de la misma variedad, una llamada Somei-yoshino. Cuando, en 2001, me mudé a Londres, me sorprendió ver la gran diversidad de cerezos que hay en las islas británicas. Vi flores de muchos colores –blancas, rosas, rojas, incluso verdes– y los árboles florecían en distintos momentos, de mediados de marzo a mediados de mayo. Cuando los de una variedad perdían la flor, florecían los de otra variedad, y esto producía una especie de efecto caleidoscópico que prolongaba dos meses la floración.
En Japón, la floración es mucho más breve. La flor de los cerezos Somei-yoshino dura unos ocho días, no más, y la razón de que todos florezcan y luego pierdan la flor al mismo tiempo es que son clones. Por eso la sakura, o cultura de la flor del cerezo, de los siglos XX y XXI gira en torno a la breve vida y pronta y predecible muerte de la flor, que es efímera como la vida misma.
¿Qué diablos había sido, me preguntaba, de los cerezos silvestres, como el Yama-zakura, que proliferaron en las montañas y se plantaron en las ciudades en tiempos de los samuráis, en los siglos XVII y XVIII ? ¿Qué había pasado con las variedades que los daimyo, los señores feudales, cultivaron profusamente durante cientos de años en todos los principados de Japón, y los amantes de los cerezos en la antigua ciudad de Kioto? ¿Qué había pasado, en fin, con la diversidad de los cerezos, en otro tiempo tan apreciada, con sus distintos tipos de flor, maravillosamente variados?
Leyendo una serie de artículos sobre la propagación del cerezo en las islas británicas, conocí la historia de Collingwood Ingram, el hombre cuya lucha por conservar la variedad Taihaku y otras de Japón se había hecho legendaria entre los horticultores occidentales. Los japoneses y el mundo en general no conocen esta historia. A mí, cuanto más indagaba, más me aparecía aquel apellido. Me vi así lanzada a un viaje de descubrimiento de este árbol que me llevó por archivos, jardines botánicos y centros de estudios hortícolas de Japón y de Reino Unido. Las pesquisas fueron volviéndose cada vez más personales y cambiaron ideas que había tenido desde siempre sobre un árbol que creía conocer íntimamente.
En el curso de mis investigaciones, supe de la visita que la Asociación del Jardín de Kent hizo en mayo de 2010 a The Grange, una casa de veinticinco habitaciones sita en la localidad de Benenden que Ingram y su mujer, Florence, compraron en 1919. Para la ocasión tuvieron de ponente invitada a Charlotte Molesworth, una experta en poda artística que vivía en una finca vecina con su marido jardinero, Donald. Charlotte y Donald conocían bien a los Ingram y me aconsejaron que me pusiera en contacto con Ernest Pollard, nieto político de Ingram y todo un caballero. Pollard me invitó a su casa de Rye, en el condado de East Sussex. Su mujer, Veryan, es nieta de Ingram.