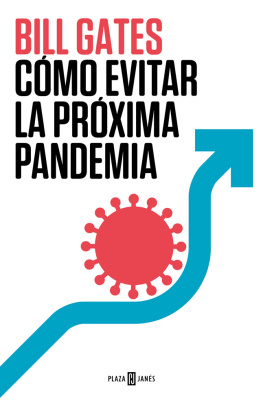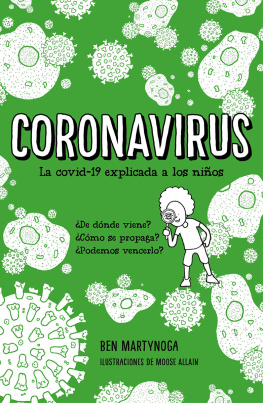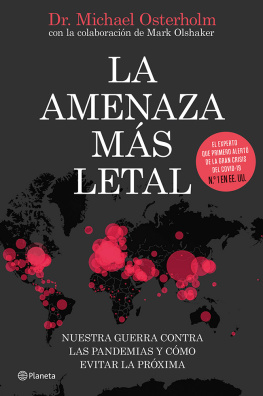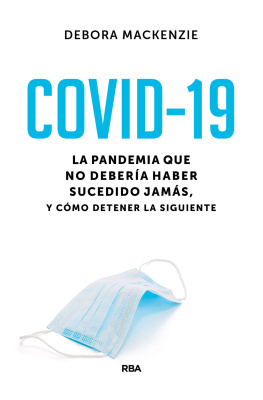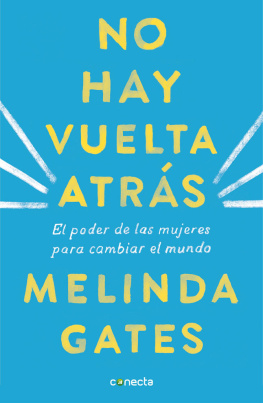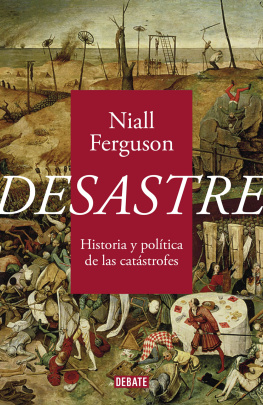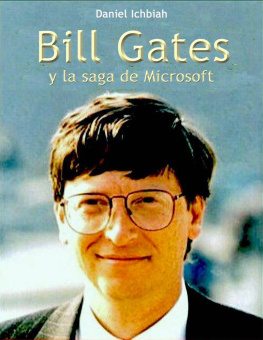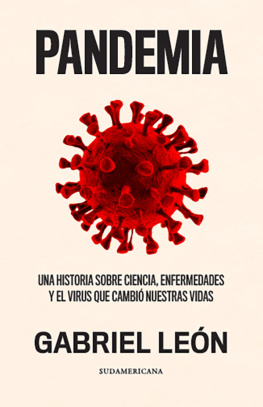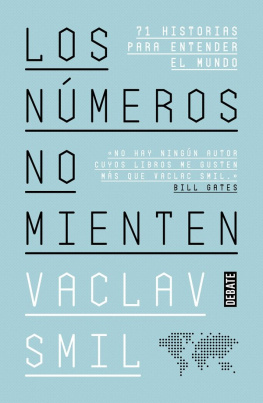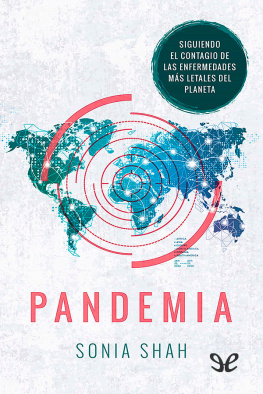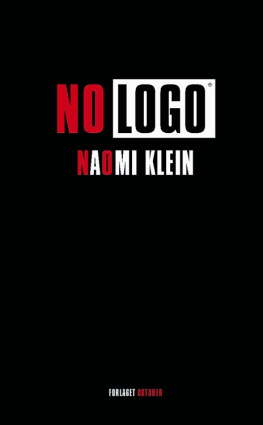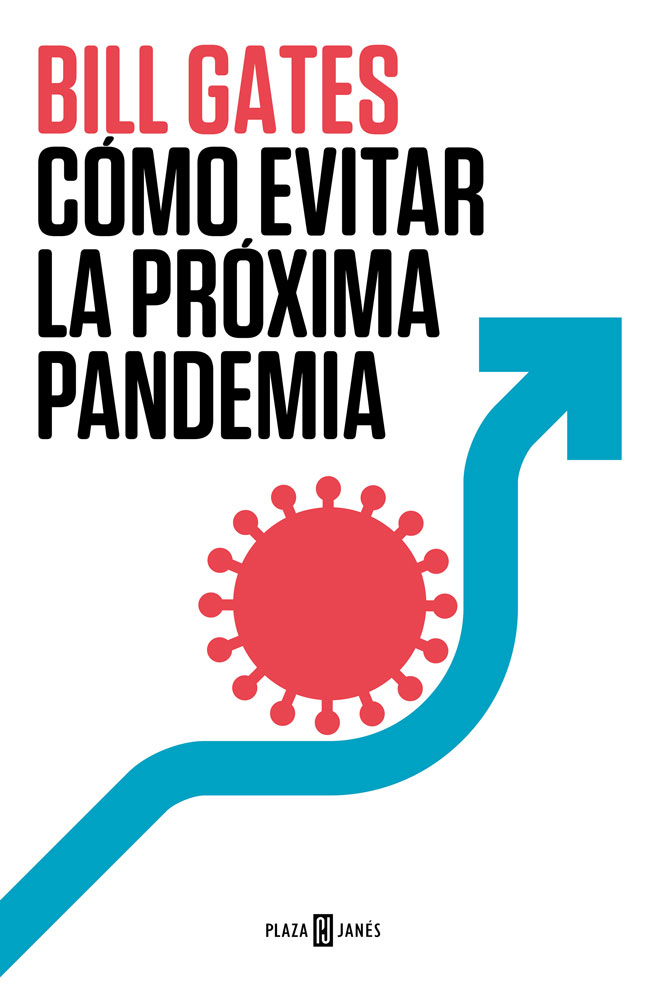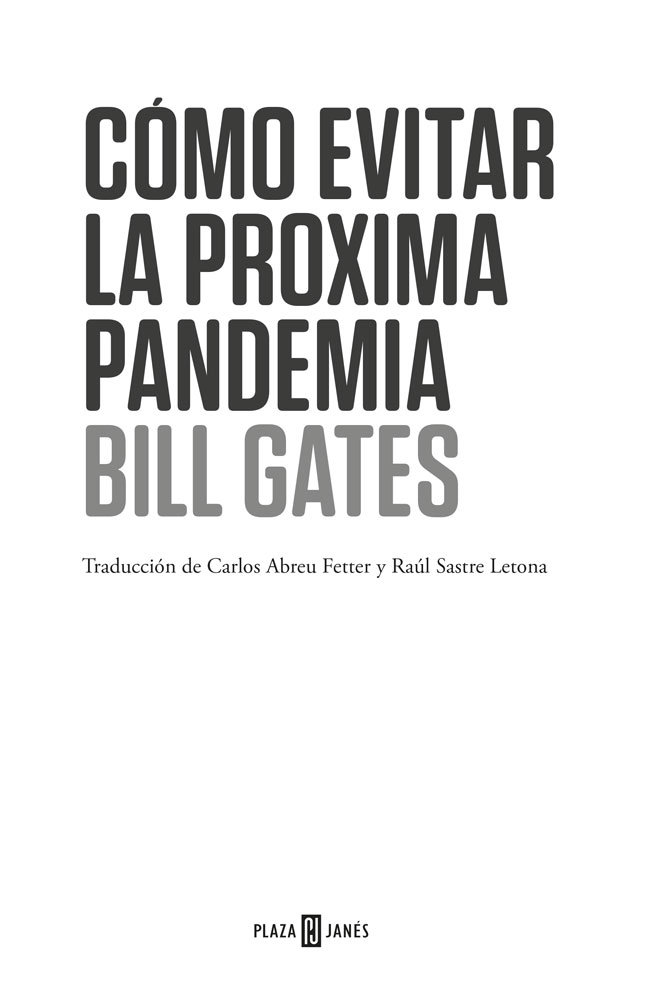INTRODUCCIÓN
U n viernes de mediados de febrero de 2020, durante una cena, comprendí que la COVID -19 se convertiría en un desastre a escala mundial.
Llevaba varias semanas consultando a expertos de la Fundación Gates sobre una nueva enfermedad respiratoria que circulaba por China y había empezado a extenderse a otros países. Tenemos la fortuna de contar con un equipo de profesionales de primer nivel con décadas de experiencia en la detección, el tratamiento y la prevención de enfermedades infecciosas, que estaban siguiendo con atención la evolución de la COVID -19 . El virus había comenzado a circular en África y, basándonos en la valoración inicial de la fundación y en peticiones de gobiernos africanos, habíamos asignado ayudas por varios millones de dólares para impedir que se propagara más, así como para ayudar a otros países a prepararse para un eventual repunte. Nuestro razonamiento era el siguiente: esperamos que el virus no se extienda por todo el mundo, pero, a falta de más información, debemos dar por sentado que esto es lo que va a ocurrir.
En aquel entonces, todavía había motivos para creer que era posible contener el virus y que no provocaría una pandemia. El gobierno chino había tomado medidas de seguridad sin precedentes para imponer un confinamiento en Wuhan, la ciudad donde había surgido el virus: se cerraron colegios y espacios públicos, y se expidieron a los ciudadanos tarjetas de autorización con las que podían salir de casa un día sí y otro no durante treinta minutos seguidos. Además, la incidencia del virus aún era lo bastante baja para que los países permitieran a las personas viajar libremente. Yo había volado a Sudáfrica a principios de febrero para asistir a un partido benéfico de tenis.
Cuando regresé a Estados Unidos, me propuse mantener una charla en profundidad sobre la COVID -19 en la fundación. Había una pregunta esencial a la que no dejaba de dar vueltas y que quería explorar a fondo: ¿era posible frenar el avance del virus, o se expandiría por todo el mundo?
Recurrí a una táctica socorrida que utilizaba desde hacía años: la cena de trabajo. No hace falta elaborar un orden del día; basta con invitar a cerca de una decena de personas inteligentes, proporcionarles comida y bebida, plantearles unas preguntas preparadas y dejar que piensen en voz alta. Algunas de las mejores conversaciones de mi vida profesional las he tenido con un tenedor en la mano y una servilleta sobre las piernas.
Así que, un par de días después de regresar de Sudáfrica, mandé un correo electrónico con vistas a organizar algo para la noche del viernes: «Podríamos montar una cena con la gente que está investigando el tema del coronavirus para una toma de contacto». Casi todos tuvieron la amabilidad de aceptar —a pesar de la poca antelación del aviso y de sus agendas apretadas— y, ese viernes, una docena de expertos de la fundación y otras organizaciones acudieron a mi oficina, situada a las afueras de Seattle, para participar en la cena. Mientras comíamos asado de tira con ensalada, abordamos la pregunta clave: ¿la amenaza de la COVID -19 se traduciría en una pandemia?
Esa noche me enteré de que las cifras no eran muy prometedoras para la humanidad. Puesto que la enfermedad se contagia por el aire —lo que la hace más transmisible, por ejemplo, que los virus que se propagan por contacto, como el VIH o el ébola—, había pocas posibilidades de evitar que se extendiera más allá de unos po cos países. En cuestión de unos meses, millones de personas de todo el planeta contraerían la COVID -19 , y millones morirían a causa de ella.
Me extrañaba que los gobiernos no mostraran una mayor preocupación por esa catástrofe que se avecinaba.
—¿Por qué los gobiernos no están actuando con más urgencia? —pregunté.
Un científico del equipo, un investigador sudafricano llamado Keith Klugman que había desembarcado en nuestra fundación procedente de la Universidad de Emory, simplemente respondió:
—Deberían.
Las enfermedades infecciosas —tanto las que dan lugar a pandemias como las que no— representan casi una obsesión para mí. A diferencia de los asuntos que trataba en mis libros anteriores, el software y el cambio climático, las enfermedades infecciosas mortales no son cuestiones en las que la gente quiera pensar (la COVID -19 es la excepción que confirma la regla). Había tenido que aprender a moderar mi entusiasmo cuando hablaba de tratamientos para el sida y una vacuna contra la malaria en las fiestas.
Mi pasión por el tema se remonta veinticinco años atrás, a enero de 1997, cuando Melinda y yo leímos un artículo en de The New York Times firmado por Nicholas Kristof. En él aseguraba que la diarrea mataba a 3,1 millones de personas cada año, en su mayoría niños. Esto nos alarmó. ¡Tres millones de criaturas al año! ¿Cómo era posible que murieran tantos debido a algo que, a nuestros ojos, era poco más que una molestia incómoda?

De The New York Times © The New York Times Company. Todos los derechos reservados. Publicada bajo licencia.
Descubrimos que existía un sencillo tratamiento para la diarrea que salvaba vidas —una fórmula económica que reponía los nutrientes que se perdían en cada episodio—, pero que no llegaba a millones de niños. Nos pareció que podíamos contribuir a resolver este problema, así que instituimos becas para ampliar el acceso al tratamiento y apoyar el desarrollo de una vacuna que previniera directamente las enfermedades diarreicas.
Quería informarme más. Contacté con el doctor Bill Foege, uno de los epidemiólogos que consiguieron erradicar la viruela y exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Bill me proporcionó una pila de ochenta y un libros de texto y artículos especializados sobre la viruela, la malaria y la sanidad pública en países pobres; los leí tan deprisa como pude y le pedí más. Uno de los que más influyeron en mí tenía un título más bien prosaico: World Development Report 1993: Investing in Health,Volume 1 [Informe sobre el desarrollo mundial 1993: invertir en salud, volumen 1]. Así nació mi obsesión por las enfermedades infecciosas, y sobre todo por los problemas que causan en los países de rentas bajas y medias.
Cuando uno empieza a leer sobre enfermedades infecciosas, no tarda en toparse con el tema de los brotes, epidemias y pandemias. No existen definiciones estrictas para estos términos. A grandes rasgos, podemos considerar que un brote es cuando una enfermedad circula a nivel local; una epidemia es cuando un brote se extiende a escala nacional; y una pandemia es cuando una epidemia adquiere una dimensión global y afecta a más de un continente. Por otro lado, algunas enfermedades no van y vienen, sino que permanecen circunscritas a una zona determinada; se las conoce como enfermedades endémicas. La malaria, por ejemplo, es endémica en muchas regiones ecuatoriales. Si la COVID -19 nunca desaparece del todo, será catalogada como enfermedad endémica.