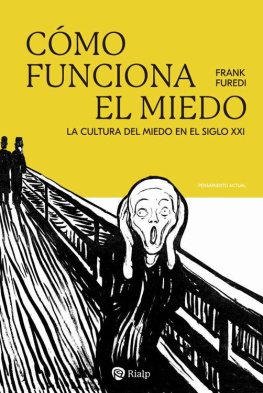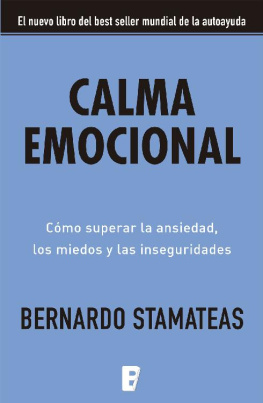El día 14 de mayo de 2021, el jurado compuesto por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y la editora Silvia Sesé concedió el 49.º Premio Anagrama de Ensayo a La palabra que aparece, de Enrique Díaz Álvarez.
Porque ese miedo y esas tinieblas del espíritu es menester que los despejen no los rayos del sol ni los dardos luminosos del día sino la contemplación y la doctrina de la naturaleza.
Otra, en respuesta al hijo que decía tener la espada corta, le replicó: «Pues añade un paso.»
Sin dinero, no se puede entrar en ninguna tienda. Hay que comprar algo para poder robar otras cosas.
Como un circuito de agua cerrada, aparenta movimiento pero no va a ninguna parte, mientras se pudre. Es preciso salir de este bucle y situar la necesidad de la crítica en sus raíces: la denuncia de las relaciones entre el saber y el poder no tiene interés en sí misma, sino que solo adquiere valor en sus efectos de emancipación.
PRÓLOGO
La felicidad y la desdicha son hermanas gemelas que o bien crecen juntas, o bien permanecen pequeñas juntas.
N IETZSCHE , La ciencia jovial
§ La maldición de Kierkegaard. Este libro es el fruto de una maldición. De la terrible maldición que Kierkegaard le lanzó a Hegel cuando le deseó que un día, al finalizar alguna de sus clases (quizá tan abstractas y especulativas como sus escritos), un joven se le acercase para pedirle consejo.
Aquella tarde de mayo acababa de hablarles a mis alumnos de la vergüenza que Borges dice sentir por no haber sido más valiente. Una vergüenza que, aunque bebe de fuentes literarias, como el tópico de las armas y las letras, la tensión romántica entre civilización y barbarie o el vitalismo nietzscheano, está demasiado presente en toda su obra como para que no le demos cierto crédito.
Según Borges, ese miedo fue el que le llevó a cometer «el peor de los pecados que un hombre puede cometer», esto es «no ser feliz»; ese miedo fue el que le llevó a verse como un Alonso Quijano que, «en víspera perpetua», vuelve las hojas de los libros, sin atreverse a salir de la biblioteca de tomos ingleses de su padre para buscar las aventuras más reales que le ofrecía el barrio de Palermo. Pero ese miedo también fue el que le llevó a ser tierno y comprensivo con sus amedrentados personajes, para los que llegó a soñar una ascesis o ejercitación del valor.
Y es que Borges entrevió en la distinción de Norman Mailer, según la cual «hay dos clases de valientes: los valientes por el don de la naturaleza y los valientes por un acto de voluntad», una exigente oportunidad de redención. Esa estrecha senda es la que recorrería el protagonista de «La otra muerte», Pedro Damián, quien, tras haber huido del fragor de la batalla, se pasó cuarenta anónimos años endureciéndose en los campos solitarios, para revivirla heroicamente en el delirio de la agonía (hazaña que Dios le recompensará reescribiendo la historia).
En aquella clase también hablamos de la existencia de un grupo específico de ejercicios filosófico-literarios («ejercicios espirituales» los llamó Pierre Hadot), cuyo objetivo principal era la superación del miedo. Hablamos del tetrapharmakon de Epicuro (en verdad de Filodemo de Gadara), que incluía tropos que habían de facilitar la memorización, la meditación y la práctica de estrategias para vencer el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso en la búsqueda de la felicidad; comentamos algunos fragmentos del De rerum natura de Lucrecio, donde se confía en el estudio de la naturaleza para luchar contra las supersticiones y la angustia; e hicimos referencia a Gracián, Spinoza o Deleuze, quienes consideraron que la mejor vía para reducir el temor es aumentar el deseo.
Acabamos la clase evocando las Saturnales de Macrobio, donde se refiere una vieja creencia egipcia según la cual el nacimiento de toda persona se halla presidido por cuatro divinidades a las que debemos rendir tributo con la propia vida, sin tratar de evitarlas ni engañarlas. La manera en que cada uno se haya relacionado, a lo largo de su vida, con cada una de estas cuatro fuerzas (que son el Eros o el amor, la Ananké o la necesidad, la Tyché o la fortuna y el Daimon o la identidad), definiría su carácter o destino. Era tentador imaginarse a Borges, en su lecho de muerte, alegando frente a todas sus timideces, indecisiones o traiciones, las acciones absolutorias de su temeridad filosófica y su generosidad con sus personajes. Pero ya pasaban cinco minutos del final de la clase.
§ A vuelta de correo. A la salida me esperaba la maldición de Kierkegaard encarnada en la forma de una alumna de mirada triste y piel pálida que me pidió más información sobre la cuestión del miedo y la ascesis del valor. Le pedí que me escribiese a mi correo electrónico para que le pudiese enviar todo el material que tenía al respecto. Antes de marcharse le pregunté si se encontraba bien, y levantando la mirada me hizo entender que podía estar mejor. Pero no me atreví a preguntarle nada más. Aquella misma noche me escribió pidiéndome que le enviase el material que le había prometido, y se despidió diciendo que se hallaba en una situación difícil, y que cualquier ayuda en relación con aquel tema le sería de gran ayuda.
Ya de madrugada, le envié todo el material que tenía a mano: una versión electrónica del De rerum natura de Lucrecio, un resumen de La historia del miedo en Occidente de Delumeau y de Miedo líquido de Bauman, una síntesis de la Psicología del miedo de Christophe André, y le recomendé que leyese el cuarto y el quinto libro de la Ética de Spinoza, Confianza en uno mismo de Emerson, Walden de Thoreau, el Miedo a la libertad de Erich Fromm y todo lo que encontrase de Alain, Pierre Hadot o el último Foucault. Me respondió a vuelta de correo agradeciéndome aquella avalancha de información (nada como tirar un bote salvavidas a la cabeza del que se ahoga...). Su mensaje disimulaba, quizá, cierta decepción, como si hubiese esperado otro tipo de respuesta, menos teórica, o simplemente una pequeña muestra de interés. En aquel momento no le di demasiada importancia.
Pero el demonio de Kierkegaard no estaba satisfecho, y volvió a ponerme a prueba a la semana siguiente, y a la otra, pues aquella alumna nunca volvió a clase. Debería haberle escrito, pero, como dije, era el mes de mayo y quedaban pocas clases, de modo que era probable que hubiese decidido centrarse en los trabajos finales o, incluso, que hubiese encontrado un trabajo de cara al verano. Además, yo era un profesor precario, un padre joven y una persona tímida, de modo que me sobraban las excusas para no meterme en la vida de los demás. Llegó el verano, comenzó el curso siguiente, y nunca más volví a verla por la facultad. Pero también podía ser que no coincidiésemos y, además, ¿qué podía llegar a pensar si le escribía después de tanto tiempo?
§ Todos los miedos, el miedo. Quizá el lector se sienta decepcionado, pues esperaba una escena como la de La caída de Camus, donde un hombre se halla ante la tesitura de tener que salvar a una persona que se acaba de arrojar al Sena. Pero el miedo no es tanto una cuestión de batallas y cuchillos (tal y como lo entendía, de una forma un tanto romántica, Borges) como un cúmulo de minúsculas evitaciones, excusas, silencios o postergaciones que acaban llenándolo todo, como el vapor. Más aún, ese enjambre de pequeños miedos no es solo una cuestión individual, resultante de nuestros genes, carácter, educación o responsabilidades, sino también el resultado de diversos modos de dominación colectiva. Sentí, entonces, la urgencia de pensar con calma en ello.