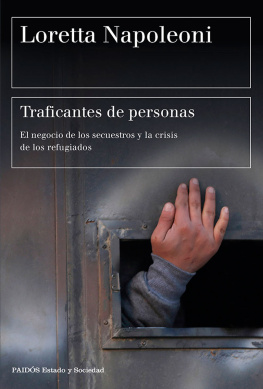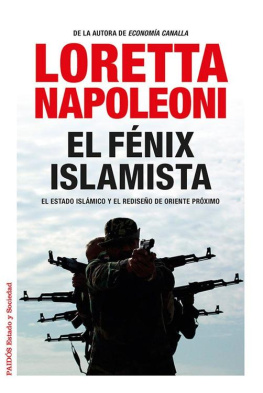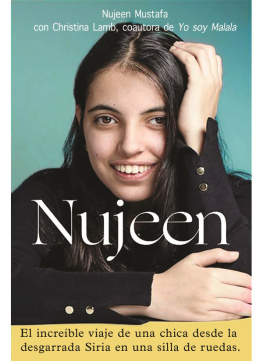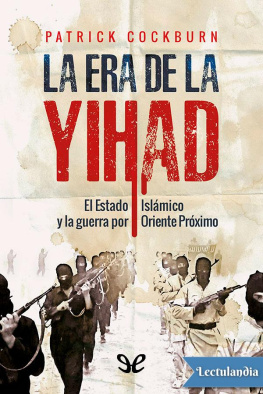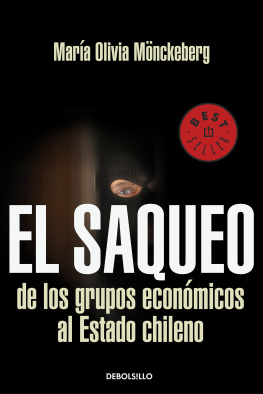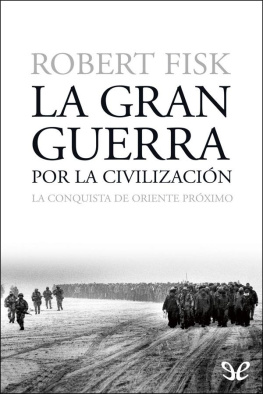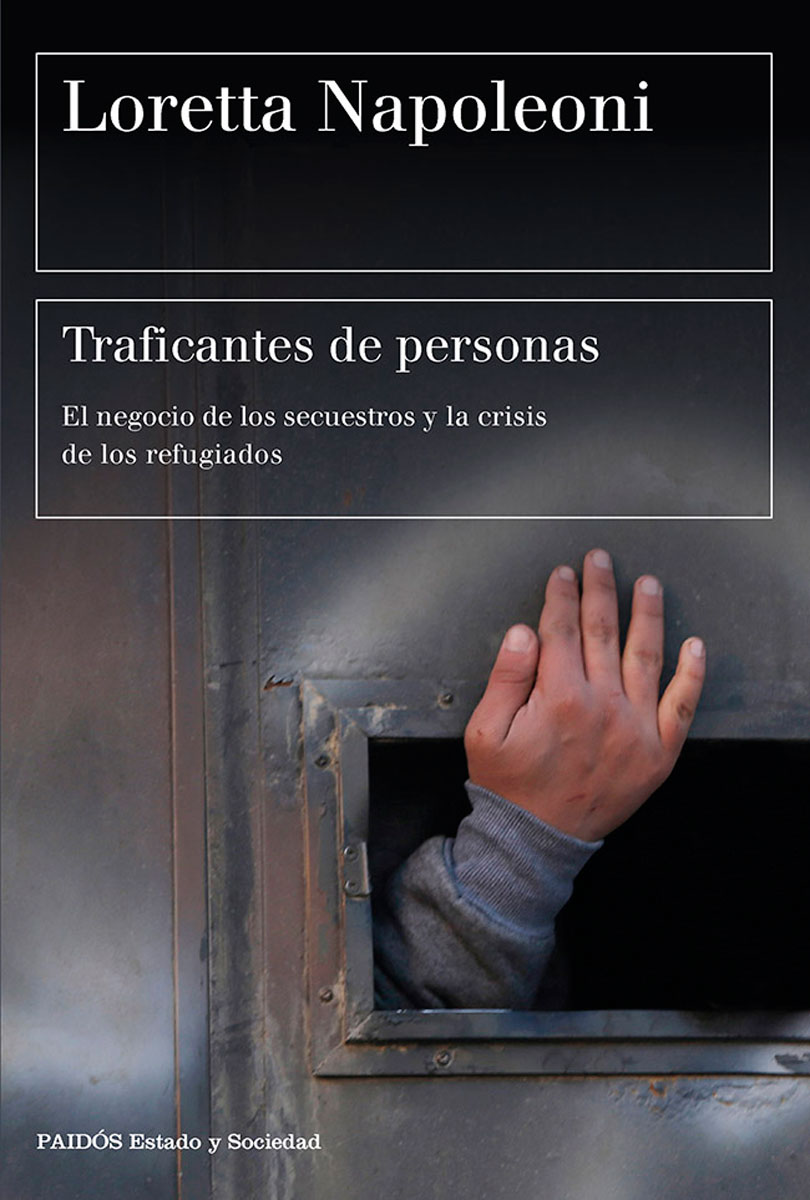PREFACIO
Durante los dos últimos años, el mundo se ha visto sacudido tanto por la amenaza representada por el yihadismo en general (y por el ISIS, en particular) como por una oleada de atentados terroristas en suelo europeo con la firma de Estado Islámico. Estas tragedias han tenido lugar al tiempo que Europa se enfrentaba a la mayor migración humana acaecida en este continente desde el final de la segunda guerra mundial. Tanto el terrorismo como el éxodo de refugiados se han vinculado a la guerra civil en Siria y al ascenso al poder de Estado Islámico, dos sucesos sumamente trágicos. Pero esta no deja de ser una interpretación simplista de lo que, en el fondo, es un fenómeno de una extrema complejidad.
En realidad, la caída del Muro de Berlín y la llamada «guerra contra el terror» son factores comunes a muchos de los acontecimientos de los que los medios de comunicación han venido informando durante esta última década.
Tras 1989, la desestabilización del Sahel y del Cuerno de África causó la caída de regímenes sostenidos hasta entonces por Estados Unidos o la Unión Soviética, y en ese anárquico vacío florecieron la delincuencia y el yihadismo. En Somalia, por ejemplo, el secuestro de extranjeros se convirtió en una importante fuente de ingresos.
La falsa sensación de seguridad que acompañó a la globalización y al final de la guerra fría hizo que toda una nueva generación de reporteros, periodistas y cooperantes se decidieran a viajar a regiones infestadas de grupos criminales y terroristas con el fin de informar de las atrocidades cometidas por tales organizaciones, una decisión tan bienintencionada como en extremo peligrosa.
Quienes han secuestrado y vendido a rehenes occidentales y han negociado su rescate son organizaciones criminales que, en ocasiones, están interrelacionadas con grupos yihadistas y cuyo principal negocio ha pasado a ser el mercadeo de seres humanos: son, pues, mercaderes de personas.
¿Cómo hemos llegado a tan terrible confluencia de acontecimientos?
Mis investigaciones sobre el secuestro y el tráfico de seres humanos comenzaron hace ya más de una década. Poco después del 11-S, empecé a reunirme en encuentros y en ciudades varias de todo el mundo con personas dedicadas a la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero. Todas ellas coincidieron en señalar que la ley estadounidense conocida como «Patriot Act» había impulsado al cártel de los colombianos a formar empresas conjuntas con el crimen organizado italiano para lavar en Europa y Asia sus ingresos por droga y para hallar nuevas rutas por las que traer cocaína al Viejo Continente. Venezuela, la tristemente famosa Costa del Oro del África occidental (desde donde salían históricamente gran parte de los cargamentos de esclavos hacia América) y el Sahel se convirtieron en zonas clave de transbordo de ese comercio ilegal.
Los traficantes africanos no tardaron en sacar provecho de este negocio transportando cocaína hacia otros países. Gao, en Mali, se convirtió en su principal centro de operaciones. Desde Gao, la cocaína viajaba cruzando el Sáhara hasta las costas mediterráneas de Marruecos, Argelia y Libia. Desde allí, toda una flota de pequeñas embarcaciones llevaba la droga hasta Europa.
En 2003, un grupo de antiguos miembros del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino implicados en el tráfico transahariano decidieron diversificar su actividad y secuestraron a treinta y dos europeos en Mali y el sur de Argelia. Los rehenes fueron transportados por las rutas de contrabando que cruzaban el Sáhara hasta campamentos situados en el norte de Mali. Los gobiernos europeos pagaron entonces jugosos rescates para recuperar a sus ciudadanos, suficientemente cuantiosos como para que con ellos se pudiera financiar un nuevo grupo armado: Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Entre las personas con quienes me he reunido desde el 11-S, hay varios negociadores de rescates. Su posición como intermediarios entre las partes les permite tener una perspectiva privilegiada del negocio de los secuestros. Pues bien, de nuestras conversaciones saqué en claro que el rapto de los treinta y dos europeos había abierto los ojos a aquellas organizaciones criminales y armadas al hecho de que secuestrar occidentales podía ser una importante fuente de ingresos. Se había levantado así la veda para la caza de rehenes de esa procedencia.
En la segunda mitad de la primera década del siglo XXI , apenas un lustro después del 11-S, el negocio de la cocaína ya había acelerado la desestabilización del Sahel. Aparecieron por entonces, además, varios Estados fallidos y semifallidos cuya situación forzó a muchos de sus ciudadanos a convertirse en migrantes económicos que trataban de llegar a Europa. Al Qaeda en el Magreb Islámico no tardó en invertir parte de las ganancias obtenidas con su negocio de los secuestros en esta otra rama de actividad: la de traficar con migrantes.
Los negociadores creen que el hecho de que los gobiernos implicados no denunciaran públicamente la crisis de los secuestros en el Sahel hizo imposible que se interviniera en la región como debería haberse intervenido en aquel momento. De ahí que les resultara fácil a los secuestradores dedicarse también al tráfico humano.
Gracias a mi labor como cronista del lado oscuro de la economía de la globalización, descubrí que aquella política de secretismo de los gobiernos se debía a su deseo de ocultar los defectos de esa globalización. La proliferación de Estados fallidos (y regiones fallidas, incluso) donde la ley y el orden habían desaparecido desde los tiempos de la caída del Muro de Berlín propició que los secuestros y el tráfico florecieran como nunca antes en la historia. Y el secretismo de las grandes naciones hizo posible que esa conflagración se propagara sin control. Fue como si todos los bomberos hubieran decidido hacer huelga en pleno incendio forestal.
Tanto negociadores de primera fila como antiguos rehenes coinciden en que la oferta de «presas de caza» valiosas ha sido abundante todo este tiempo. Durante los últimos veinticinco años, una falsa sensación de seguridad en el mundo globalizado ha animado a ciudadanos jóvenes e inexpertos del club de las «primeras naciones» (los llamaré aquí «occidentales», si bien pueden ser personas procedentes de Tokio o de Santiago tanto como de Nueva York o Copenhague) a explorar todos los rincones de la aldea global y a informar personalmente desde ellos, o a llevar ayuda a poblaciones atrapadas en zonas de guerra o asoladas por la anarquía política. Estos reporteros novatos y cooperantes humanitarios han pasado a ser unos de los blancos principales de los secuestradores modernos.