Capítulo 1
C ariño, papá y yo estamos listos para salir —anunció la señora Lawson desde el gran salón.
El sol del atardecer penetraba por las ventanas rectangulares de cristal traslúcido. Sam se hallaba ultimando su imagen frente al espejo del cuarto de baño; un poco de gomina para dar a su cabello un aspecto fresco, unas gotas de after shave sobre su barba recién afeitada y un toque de su perfume favorito, Nº 1, de Clive Christian, un regalo de su novia Ashley por su vigésimo cuarto cumpleaños.
—Que empiece el desfile de falsas apariencias… —musitó a la par que forzaba sus labios para ensayar la pose que debía mostrar ante el centenar de invitados.
Los padres de Sam celebraban sus bodas de plata en el hotel Park Hyatt, una ocasión especial que deseaban compartir con la alta sociedad de Sídney. El señor y la señora Lawson eran dos de los cirujanos plásticos más reconocidos del país. Ambos trabajaban en la prestigiosa consulta que el doctor Lawson abrió hacía más de treinta años en el mismísimo corazón de la ciudad. Famosos del celuloide y grandes políticos confiaban su físico al matrimonio, seguros de que los buenos resultados estaban garantizados al cien por cien.
Peter se había especializado en las intervenciones de elevación y aumento de pecho; empleaba la técnica del mamolifting y era una bendición para las mujeres que querían evitar la famosa cicatriz en forma de T que estas operaciones conllevaban. Definitivamente eran sus intervenciones estrella.
Sarah, por otro lado, era experta en tratamientos quirúrgico-faciales, tales como rinoplastias, liftings , aumento de labios y en general todo lo relacionado con el rejuvenecimiento del rostro.
Y, cómo no, luego estaba Sam. Hijo único y, por lo tanto, heredero del imperio Lawson.
Sam había estudiado medicina empujado por la insistencia de sus padres. Tampoco es que le disgustara el trabajo de médico, pero a veces se planteaba si la especialidad de cirugía plástica era lo mejor para él. Durante el último curso había hecho prácticas en hospitales infantiles y el trato con niños enfermos era lo que más satisfacción le había proporcionado. La apabullante velocidad con la que los chavales se reponían de las operaciones, su inagotable fuente de energía y la sonrisa que le dedicaban cada vez que les gastaba una broma eran suficientes para que el joven terminara su jornada con cierta sensación de gozo.
Lo malo era que sus padres ya habían elegido por él, y Sam estaba destinado a seguir los pasos de la familia. Aquel sería su último año antes de comenzar a trabajar en serio en la clínica y, aunque en ocasiones ayudaba a sus padres en la sala de operaciones, tenía la firme intención de aprovechar los últimos seis meses que le quedaban de libertad para disfrutar al máximo.
Sam bajó la escalera semicircular a toda prisa, deslizando su mano derecha por el pasamanos de madera noble. El matrimonio esperaba impaciente en la entrada principal, bajo la lámpara de araña que iluminaba la sala al completo.
—Cariño, vamos a llegar tarde —le dijo la señora Lawson a su hijo cuando este se acercó a ella para darle un sonoro beso.
—Estás preciosa, mamá. Pareces una reina.
—Gracias, hijo —respondió su madre mientras estudiaba la imagen impecable de su hijo—. Deja que te coloque bien la pajarita. Está un poco torcida.
—Mamá, deja de tratarme como a un niño. Sé cómo colocarme la dichosa pajarita —dijo Sam aproximándose al espejo bañado en plata que colgaba sobre una de las paredes laterales de la sala—. Llevo haciéndolo desde que tenía diez años y, la verdad, empiezo a estar cansado de estos trajes incómodos. No me permiten mover bien los brazos y apenas puedo respirar con este nudo en la garganta.
Sarah era una mujer perfeccionista. Le gustaba que sus dos hombres lucieran siempre una imagen impecable. «Si queremos que los pacientes confíen en nosotros, debemos ser los primeros en mostrarnos impolutos», solía decir. La señora Lawson nunca había necesitado pasar por el quirófano. Siempre había sido una mujer hermosa y, ahora, a sus cuarenta y nueve años recién cumplidos, tan solo había necesitado alguna que otra inyección de bótox para disimular las finas líneas de expresión.
Para aquella noche tan especial, Sarah había elegido un bonito vestido de encaje morado, ajustado perfectamente a su delgada figura y que le llegaba hasta los pies. Era del diseñador libanés Abed Mahfouz, uno de sus preferidos, por la armonía de los colores con los que trabajaba y la delicadeza de sus telas.
—Será mejor que te acostumbres, hijo —intervino su padre—. Ya sabes cómo se las gasta tu madre cuando le llevas la contraria.
El señor Lawson hizo un guiño de complicidad a Sam. Él tampoco se sentía cómodo ataviado con aquel esmoquin de Brioni, pero tenía muy claro que la ocasión lo merecía. En resumidas cuentas, la señora Lawson no tenía más que recordarle lo atractivo que estaba vestido a lo James Bond para que este se convenciese de que así era.
Peter tenía diez años más que su mujer. Ambos se conocieron en una fiesta que un amigo de él daba en su lujoso piso de Walsh Bay. Los padres de Sarah fueron invitados porque formaban parte de la alta sociedad australiana, y ella, cediendo ante la insistencia de sus progenitores, asistió con poco entusiasmo al evento porque no iba ninguna de sus amigas. Una vez allí, cuando sus padres se hallaban enfrascados en conversaciones de política, Sarah salió al balcón para respirar un poco de aire fresco. A los pocos minutos, mientras observaba embelesada las luces al otro lado de la bahía, un joven se le acercó por detrás y, sin mediar palabra, se quitó la chaqueta y le cubrió los hombros, que le temblaban a causa del frío.
Sarah se giró sorprendida por el atrevimiento del desconocido, pero, nada más posar sus ojos sobre los de él, quedó prendada de su delicadeza y caballerosidad. Estuvieron más de una hora sentados y conversando en un recodo de la terraza, hasta que los padres de Sarah la encontraron admirando las estrellas muy acaramelada junto a aquel extraño. Sin darse cuenta, Sarah se llevó a casa la chaqueta del joven, la cual contenía toda su documentación. Aquella confusión fue la excusa perfecta para volver a quedar con Peter al día siguiente. Desde aquel instante jamás se separaron.
Cuando Sarah finalizó sus estudios en medicina, Peter le pidió matrimonio y, por supuesto, la recibió con los brazos abiertos en su recién inaugurada clínica de estética. Años después, y con mucho esfuerzo, ambos crearon el emporio Lawson’s Surgery.
El mayordomo de la casa, Jeffry, abrió la puerta de la entrada que daba al jardín de la mansión. La noche era húmeda, y la señora Lawson se echó por encima de los hombros su chal de cachemira. Su marido le ofreció el brazo para ayudarla a bajar las escaleras, siempre atento a las necesidades de su esposa.




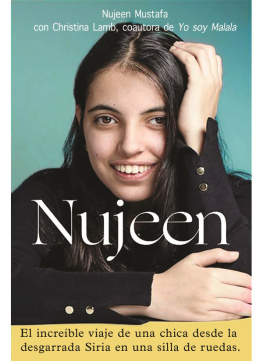

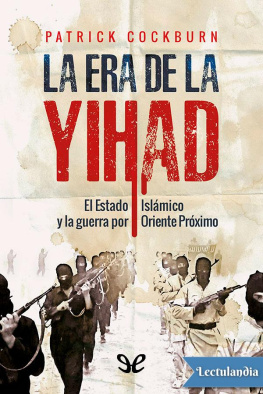



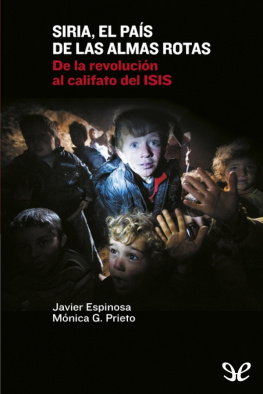
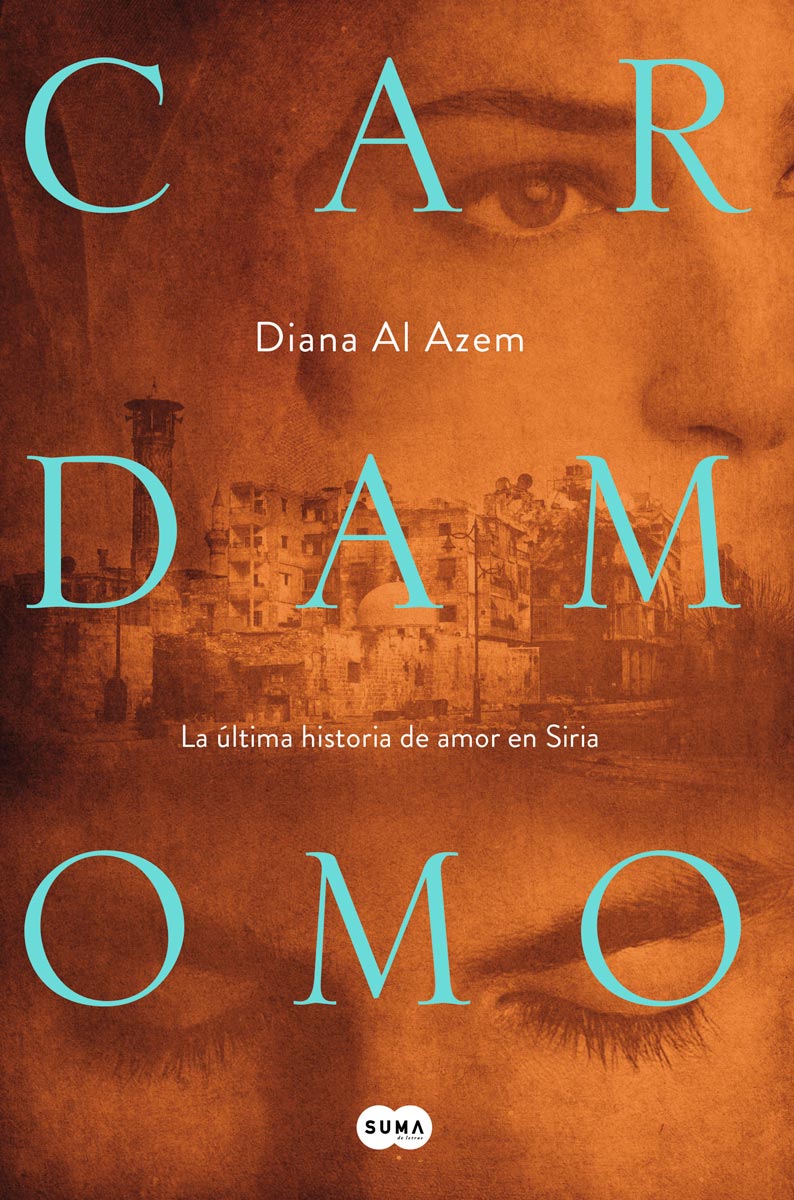
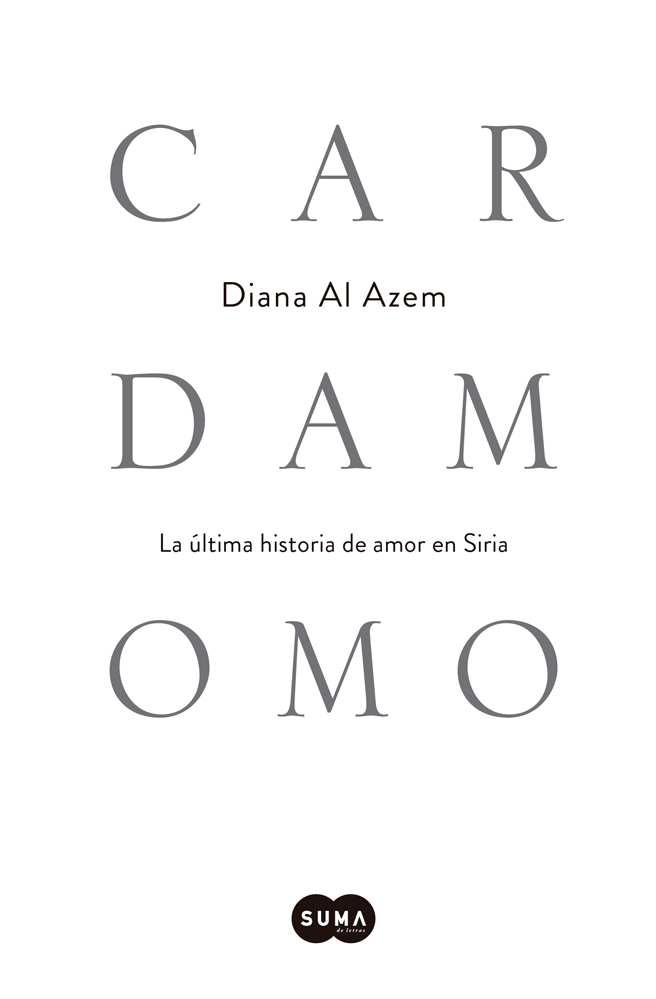

 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer