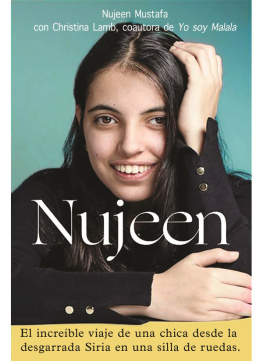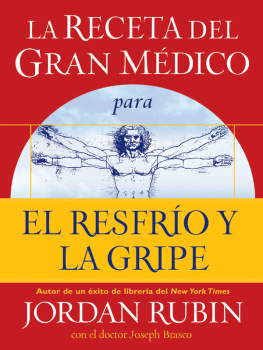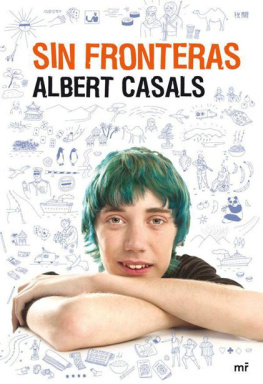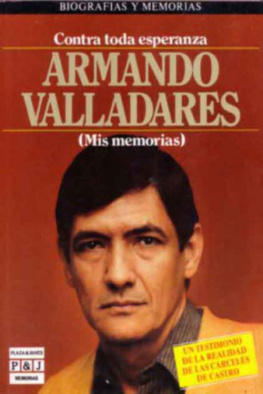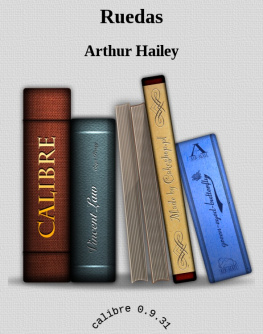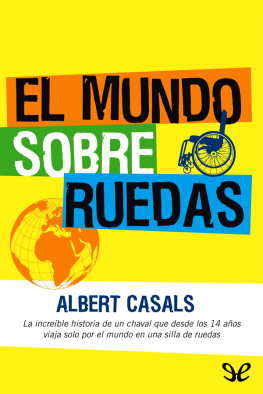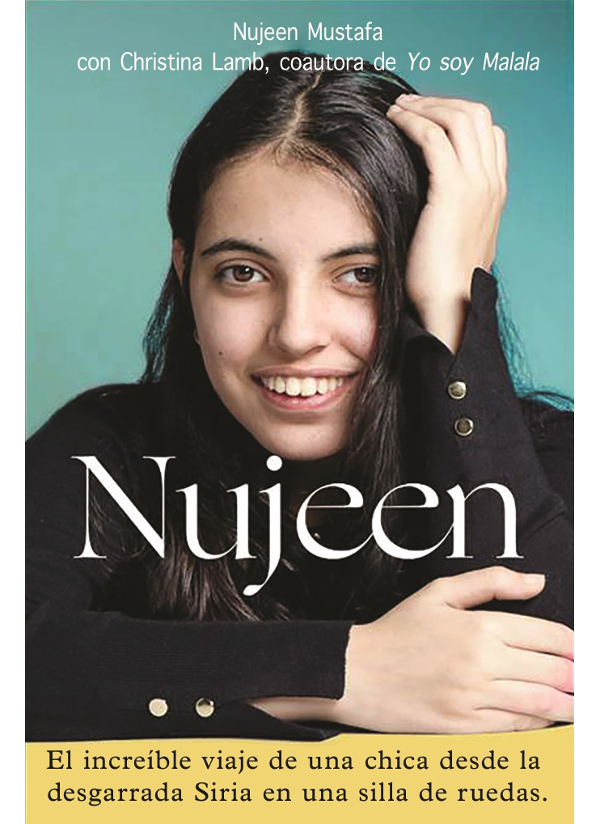Publicado por HarperCollins Español® en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América.
HarperCollins Español es una marca registrada de HarperCollins Christian Publishing, Inc.
Todas las fotos en este libro pertenecen a la colección de la familia Mustafa, a menos que se indique lo contrario.
Mapa por Martin Brown.
Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio —mecánicos, fotocopias, grabación u otro— excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa por escrito de la editorial.
Behram, Turquía, 2 de septiembre de 2015
Desde la playa veíamos la isla de Lesbos… y Europa. El mar se extendía por ambos lados hasta donde alcanzaba la vista y no era tumultuoso, sino tranquilo, moteado por una levísima espuma blanca que parecía bailar sobre las olas. La isla, que se elevaba sobre el mar como una hogaza de pan rocoso, no se veía muy lejana. Pero las lanchas neumáticas grises eran pequeñas y se hundían en el agua, cargadas con tantas vidas como los traficantes habían logrado apretujar en ellas.
Era la primera vez que yo veía el mar. La primera vez que hacía todas aquellas cosas: viajar en avión, en tren, separarme de mis padres, alojarme en un hotel y ahora ¡ir en barco! Allá en Alepo casi nunca salía de nuestro apartamento en un quinto piso.
Habíamos oído contar a los que nos habían precedido que, en un buen día de verano como aquel, una lancha a motor tarda poco más de una hora en cruzar el estrecho. Era uno de los puntos más próximos entre Turquía y Grecia: apenas doce kilómetros. El problema era que los motores de las barcas a menudo eran baratos y viejos, y les faltaba potencia para cargar con cincuenta o sesenta personas, así que la travesía podía durar tres o cuatro horas. En las noches lluviosas, cuando las olas alcanzan los tres metros de alto y zarandean las barcas como si fueran de juguete, a veces no llegaban, y el viaje hacia la esperanza concluía en una tumba acuática.
La playa no era de arena como yo había imaginado, sino de piedras: inviable para mi silla de ruedas. Supimos que estábamos en el lugar adecuado por una caja de cartón rajada que llevaba impresa la leyenda Lancha de goma inflable. Made in China (capacidad máxima, 15 personas), y por el rastro de desechos que había junto a la orilla, como pecios dejados allí por los refugiados. Había cepillos de dientes, pañales y envoltorios de galletas, mochilas abandonadas y una estela de prendas de ropa y zapatos. Vaqueros y camisetas tirados porque no había sitio en la barca y los traficantes te obligaban a viajar ligero de equipaje. Un par de sandalias de tacón alto grises, con esponjosos pompones negros en la parte de atrás: algo absurdo para llevar en aquel viaje. Un zapatito de niña rosa decorado con una flor de plástico. Unas deportivas de niño con luces en las suelas. Y un gran oso de peluche gris al que le faltaba un ojo y del que a alguien le habría costado mucho separarse. Todas esas cosas convertían aquel bello lugar en un basurero, y eso me entristeció.
Habíamos pasado toda la noche en los olivares, después de que el minibús de los traficantes nos dejara en la carretera del acantilado. Desde allí tuvimos que bajar a pie por una cuesta hasta la orilla, más o menos a un kilómetro y medio de camino. Puede que no parezca mucha distancia, pero es un trecho muy largo para hacerlo en una silla de ruedas, por un sendero pedregoso, teniendo solo a tu hermana para empujar y con el feroz sol de Grecia cayendo a plomo y el sudor metiéndosete en los ojos. Había una carretera que bajaba zigzagueando por la pendiente, mucho más fácil de recorrer, pero no podíamos tomarla porque la policía turca podía vernos y mandarnos a un centro de detención, o incluso enviarnos de vuelta a casa.
Yo iba con dos de mis tres hermanas: Nahda, que tenía que ocuparse de su bebé y de tres niñas pequeñas, y Nasrine, mi hermana más próxima, la que siempre me cuida y es tan bella como su nombre, el de una flor blanca que solo crece en los montes del Kurdistán. También iban con nosotras unos primos a cuyos padres –mi tío y mi tía– habían matado a tiros los francotiradores del Daesh, el Estado Islámico, cuando en junio fueron a un entierro en Kobane, un día en el que prefiero no pensar.
El camino estaba lleno de baches y mi hermana tiraba de mí hacia atrás, lo que era un fastidio porque solo de vez en cuando conseguía ver el mar, de un azul chispeante. El azul es mi color preferido porque es el color del planeta de Dios. Estábamos todos acalorados y de mal humor. La silla era demasiado grande para mí, y me agarraba tan fuerte a sus lados que me dolían los brazos y el trasero de tanto zarandeo, pero no dije nada.
Como había hecho en cada sitio por el que habíamos pasado, les fui contando los datos que había reunido antes de nuestra partida. Me emocionaba pensar que en lo alto del cerro que se erguía sobre nosotros se hallaba la antigua población de Aso, que tenía un templo en ruinas dedicado a la diosa Atenea y en la que, sobre todo, había vivido Aristóteles. Allí fundó una escuela de filosofía con vistas al mar para poder observar las mareas y refutar la teoría de su antiguo maestro Platón según la cual estas eran turbulencias causadas por los ríos. Luego atacaron los persas y los filósofos tuvieron que huir de la ciudad, y Aristóteles recaló en Macedonia como preceptor del joven Alejandro Magno. El apóstol san Pablo también pasó por Aso en su viaje a Lesbos desde Siria. Pero, como siempre, mis hermanas no parecían muy interesadas.
Dejé de intentar informarlas y me dediqué a contemplar a las gaviotas, que se divertían dejándose llevar por las corrientes térmicas y haciendo estrepitosos tirabuzones en lo alto de un cielo azulísimo, sin detenerse ni una sola vez. ¡Cuánto deseaba poder volar! Ni siquiera los astronautas tienen tanta libertad.
Nasrine miraba constantemente el teléfono Samsung que nos había comprado nuestro hermano Mustafa antes de emprender el viaje, para asegurarse de que seguíamos las coordenadas de Google Maps que nos había dado el contrabandista. Pero cuando por fin llegamos a la orilla resultó que no estábamos donde debíamos. Cada traficante tiene su «punto» –llevábamos tiras de tela de colores atadas a la muñeca para identificarnos– y aquel no era el nuestro.
El lugar acordado no estaba muy lejos siguiendo la costa, pero cuando llegamos al final de la playa vimos que en medio había un acantilado cortado a pico. Solo podía sortearse a nado, y eso, obviamente, era imposible en nuestro caso. Así que tuvimos que subir y bajar otro cerro escarpado hasta llegar al punto exacto de la costa. Aquellos cerros eran un infierno. Si resbalabas y caías al mar, podías darte por muerto. Había tantas rocas que no podían empujarme ni remolcarme: tenían que llevarme en andas. Mis primos se burlaban de mí: «¡Eres la reina, la reina Nujeen!».