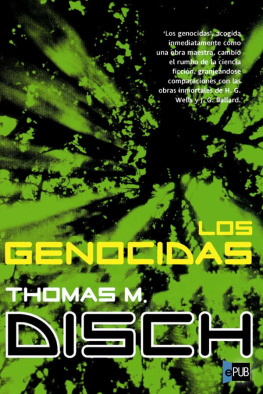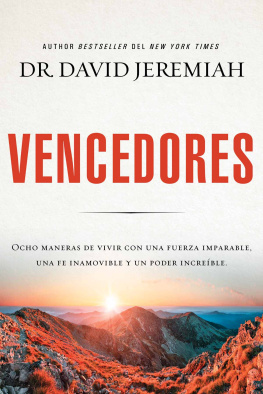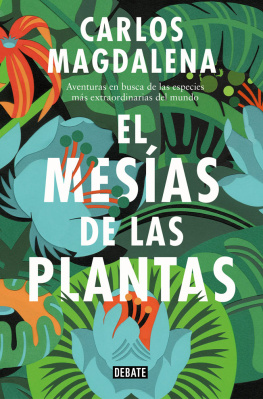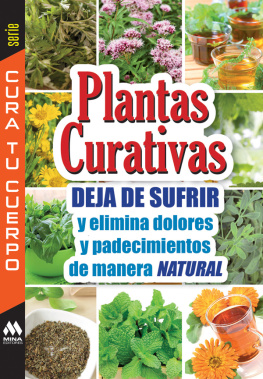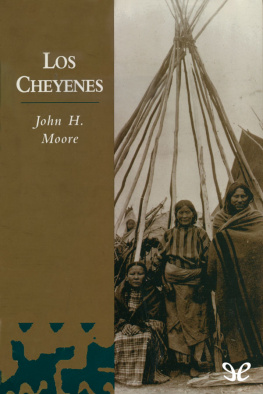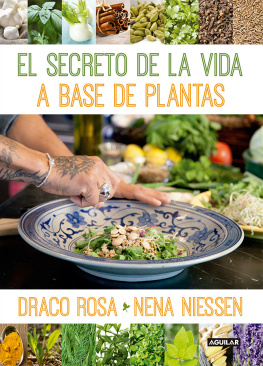Las ciudades de todo el mundo han sido reducidas a cenizas y unas plantas alienígenas han conquistado la Tierra. Estas plantas, capaces de superar los ciento ochenta metros de altura, se han adueñado del suelo de todo el mundo y están acabando con las reservas de los Grandes Lagos. En la zona norte de Minnesota, Anderson, un viejo granjero armado con una Biblia en una mano y una pistola en la otra, dirige a la población de una pequeña aldea en una desesperada batalla diaria por continuar su precaria existencia. Entonces entra en escena Jeremiah Orville, un extranjero errante cegado por una peculiar y secreta sed de venganza, convirtiendo la lucha por sobrevivir en una tarea sobrecogedora.
Título original: The Genocides
Thomas M. Disch, 1965.
Traducción: Ariel Bignami
Editor original: chungalitos
Edición digital: Daniel Sierras R6 03/03
Corregido: Silicon 07/2007
Revisión: moebius_73 04/2010
ePub base v2.0
Uno: El hijo pródigo
Mientras las estrellas más pequeñas y luego las más grandes desaparecían ante el avance de la luz, la imponente masa de la selva que circundaba el maizal retuvo un momento la negrura total de la noche. Desde el lago soplaba una leve brisa que agitaba las hojas del maíz nuevo, pero el follaje de esa oscura selva no se movía. Ahora la muralla de la selva que daba al este lanzaba un resplandor verde grisáceo, y los tres hombres que aguardaban en el campo supieron que el sol había salido, aunque todavía no podían verlo.
Anderson escupió, dando comienzo oficial al día de trabajo, y emprendió la marcha subiendo la suave cuesta hacia la muralla oriental de la selva. A cuatro hileras de distancia de cada lado suyo, lo seguían los hijos: a la derecha Neil, el menor y más corpulento; a la izquierda Buddy.
Cada hombre llevaba consigo dos baldes de madera vacíos. Ninguno tenía puestos zapatos ni camisa, ya que era pleno verano. Vestían harapientos pantalones vaqueros. Anderson y Buddy se cubrían con sombreros de ala ancha, tejidos con rafia cruda, parecidos a los que en otra época se vendían en las ferias y parques de diversiones. Neil, que iba sin sombrero, usaba gafas para el sol. Éstas eran viejas, de armazón roto y arreglado con cola y una tira de la misma fibra con que estaban hechos los sombreros. Neil tenía un callo en la nariz, en el sitio donde apoyaba las gafas.
Buddy fue el último en alcanzar la cima de la colina. Allí lo esperaba su padre, sonriendo. La sonrisa de Anderson nunca era buena señal.
—¿Sigues dolorido desde ayer?
—Estoy bien. Cuando empiezo a trabajar se me pasa el dolor.
—Buddy está dolorido porque tiene que trabajar —rió Neil—. ¿No es cierto, Buddy?
Era una broma, pero Anderson, cuyo estilo consistía en ser lacónico, jamás celebraba una broma, y Buddy nunca encontraba mucha gracia en los chistes de su medio hermano.
—¿No entendeis? —preguntó Neil—. Dolorido. Buddy está dolorido porque tiene que trabajar.
—Todos tenemos que trabajar —comentó Anderson, y eso puso fin al intento de broma.
Iniciaron la tarea.
Buddy retiró un tarugo de un árbol e introdujo en su lugar un tubo de metal. Bajo el grifo improvisado colgó uno de los baldes. Retirar los tarugos era difícil, ya que hacía una semana que estaban puestos y se habían atascado. La savia, al secarse alrededor del tarugo, se pegaba como si fuera cola. Ese trabajo parecía durar siempre el tiempo suficiente para que se asentara el dolor —en los dedos, las muñecas, los brazos, la espalda—, pero nunca para que amenguara.
Antes de que comenzara la terrible labor de trasladar los baldes, Buddy se detuvo a contemplar la savia que goteaba por el caño hasta manar en el balde, como miel verde lima. Esta vez salía despacio. A fines del verano el árbol estaría moribundo, listo para ser derribado.
Visto de cerca, no se parecía gran cosa a un árbol. Tenía la superficie lisa, como el tallo de una flor. Un verdadero árbol de ese tamaño habría tenido toda la piel partida bajo la presión de su propio crecimiento, y el tronco cubierto de áspera corteza. Más al fondo de la selva se podían ver árboles grandes que, llegados al límite de su crecimiento, habían comenzado a formar algo semejante a corteza. Por lo menos los troncos, aunque verdes, no eran húmedos al tacto como aquél. Esos árboles —o Plantas, como las llamaba Anderson— tenían doscientos metros de alto, y las hojas más grandes eran del tamaño de pizarrones. Allí, en las orillas del maizal, el brote era más reciente —no más de dos años— y los más altos alcanzaban apenas a cincuenta metros. Aun así, tanto allí como más en lo hondo de la selva, el sol que penetraba el follaje a mediodía era tan pálido como la luna en una noche nublada.
—¡A ver si os apresuráis! —gritó Anderson, que ya estaba en medio del campo con los baldes llenos de savia.
También los baldes de Buddy rebosaban. ¿Por qué nunca hay tiempo para pensar? Buddy envidiaba la obstinada capacidad de Neil para hacer simplemente cosas; para hacer girar la rueda de su jaula sin interesarse demasiado en su funcionamiento.
—¡Ya va! —contestó Neil desde cierta distancia.
—¡Ya va! —repitió Buddy, agradeciendo que su medio hermano también se hubiera enredado en sus propios pensamientos, fueran los que fuesen.
De los tres hombres que trabajaban en aquel terreno, sin duda era Neil quien tenía mejor cuerpo. Fuera de una mandíbula huidiza que daba una falsa impresión de debilidad, era vigoroso y bien proporcionado. Llevaba por lo menos diez centímetros de altura a su padre y a Buddy, que eran bajos. Tenía hombros muy anchos, pecho más amplio y sus músculos, aunque no tan bien formados como los de Anderson, eran más grandes. Sin embargo, no había economía en sus movimientos. Cuando caminaba, lo hacía pesadamente; cuando se ponía de pie, estaba encorvado. Soportaba el esfuerzo de la tarea diaria mejor que Buddy simplemente porque tenía mejor material con que soportar. En esto era brutal; pero Neil era peor que brutal, estúpido; y peor que estúpido, era malvado.
Es malvado y peligroso, pensó Buddy, mientras echaba a andar por la hilera de maíz, con un balde lleno de savia en cada mano y el corazón rebosante de inquina.
Eso le infundía una especie de vigor, y él necesitaba toda la fuerza que pudiera reunir, cualquiera que fuese su origen. Había desayunado liviano; sabía que el almuerzo sería insuficiente y que no habría cena digna de tal nombre.
Había aprendido que hasta el hambre proporcionaba su propio tipo de fuerza: la voluntad de arrancar más alimento a la tierra y más tierra a las Plantas.
Por más cuidado que pusiera, la savia le salpicaba los pantalones al caminar, y los harapos de tela se le pegaban a la pantorrilla. Más tarde, cuando hiciera más calor, tendría todo el cuerpo cubierto de savia. La savia se secaría, y cuando él se moviera, la tela endurecida le arrancaría uno por uno los encostrados pelos del cuerpo. Gracias a Dios, lo peor de aquello ya había pasado —los pelos del cuerpo no son infinitos—; pero todavía quedaban las moscas que revoloteaban sobre su carne para alimentarse con la savia. Buddy odiaba las moscas, que sí parecían infinitas.
Una vez llegado al pie de la cuesta, y en medio del campo, dejó un balde en el suelo y comenzó a nutrir con el otro a las sedientas plantas nuevas. Cada planta recibía más o menos medio litro del espeso alimento verde, y con buen resultado. Todavía no era el Día de la Independencia y ya muchas plantas le llegaban por encima de las rodillas. De cualquier manera, el maíz habría crecido bien en el generoso terreno lacustre; pero con el alimento adicional que extraían de la savia robada, las plantas medraban asombrosamente como si aquello fuera el centro de Iowa en vez del norte de Minnesota. Además, ese inconsciente parasitismo del maíz servía a otra finalidad, ya que mientras el maíz crecía, morían las Plantas cuya savia había bebido y cada año se podía empujar un poco más lejos el límite del sembrado.
Página siguiente