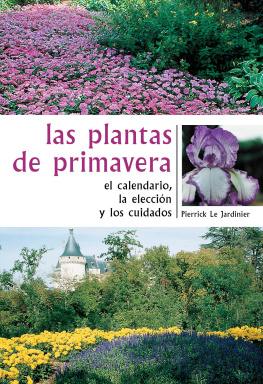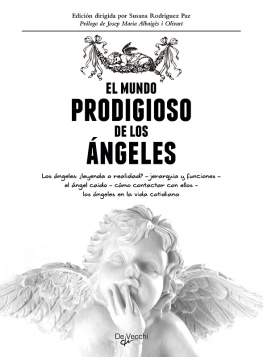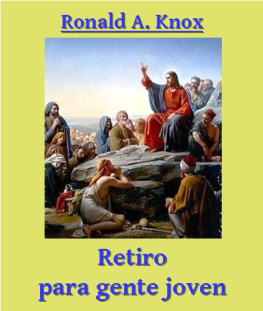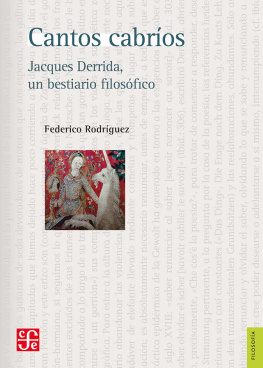El espacio es azul y en él pasan los pájaros.
Y yo me iré.
Y se quedarán los pájaros cantando.
n’empêche point celui des mots.
Los animales que cazan corriendo son gregarios.
Son los licaones, los hombres y los lobos.
Los animales que acechan son solitarios.
XLVII
En un día demasiado nítido,
día en que daban ganas de haber trabajado mucho
para en él no trabajar nada,
entreví, como una avenida entre los árboles,
lo que tal vez sea el Gran Secreto,
aquel Gran Misterio de que los falsos poetas hablan.
Vi que no hay Naturaleza,
que la Naturaleza no existe,
que hay valles, montañas, planicies,
que hay árboles, flores, hierbas,
que hay ríos y piedras,
pero no un todo a lo que eso pertenezca,
que un conjunto real y verdadero
es una dolencia de nuestras ideas.
La Naturaleza es partes sin un todo.
Esto tal vez sea el misterio del que hablan.
Fue esto lo que sin pensar en pensarlo
adiviné que debía ser la verdad
que todos andan buscando y que no encuentran,
y que solo yo encontré, porque no fui en busca de nada.
A LBER TO C AEIRO , El guardador de rebaños
Intención
Alguien viaja, visita un museo o lee un libro por gusto, pero quizás imagine un fin ulterior. En mi casa, nadie hubiese definido como útil la atención puesta en criaturas que no suelen atraerla, pájaros, o esos apenas identificados como bichos o plantas poco decorativas que las ciudades erradican al crecer: no soy botánica, ni zoóloga, ni bióloga ni dibujante especializada. Voy hacia mi límite sin modificar el hábito infantil de asombro ante el mundo que acompaña incluso a los humanos desentendidos de inútiles minucias. Su riqueza prodigiosa posibilita una extensión del alma que hoy pocas cosas ofrecen. La música, sin duda. La curiosidad une partes desvinculadas del mundo y justifica al ser humano. Le ayuda a ser un recreador de aquel, al refrendar su porqué, y a preguntarse su propio para qué.
Cuando, implicada en otros proyectos, me atrajo este, vi un sentido retrospectivo en tanta atenta distracción y hasta una direccionalidad que no me permite suponer en mis cercanías algún eón o inteligencia eterna, bienhumorada. Siempre atraída por la red de coincidencias y comunicaciones entre materias remotas, no puedo eludir el gusto de organizar una peregrinación por un decoroso paraíso del que solo ex cluiré a Adán y Eva, esos imprudentes. ¿Paraíso? ¿Qué paraíso? ¿Acaso la tierra puede aparecérsenos como un paraíso? ¿Todavía? Creo, sí, que a espaldas de muchos y con el auxilio de pocos, hay, para quien quiera verlos, rastros de un paraíso desatendido y minado.
Las páginas que siguen solo presumen de sus buenas intenciones y les bastaría encontrar algún lector curioso sin perderlo, aburrido, a medio camino. Des pués de todo, si la tierra es un parcial, logrado, infier no, empedrarlo con ellas no va a empeorar las cosas. Quizá mi inconsciente propósito sea atisbar la reser va de tensión espiritual que ofrece la naturaleza. Estar atentos para aceptar las múltiples cosas que nos da en espectáculo, las enseñanzas y advertencias que ofrece, sería la debida respuesta a lo que encontramos al llegar al mundo y constituiría, me parece, una natural cortesía retributiva. Si implica desdén no aceptar y celebrar los alimentos que alguien prepara para nosotros con buen ánimo, ¡qué decir del impávido que se sienta igual debajo de un tilo en flor que de una adelfa!
Cuando la más célebre de las discusiones, la de Jehová con Job, aquel que no se privaba de abrumar al quejumbroso con el empleo de su artillería pesada, le reclamó su desatención frente al mundo natural: «¿Sabes en qué época paren las cabras monteses? / ¿Has presenciado los dolores de parto de las ciervas? / ¿Has contado los meses que cumplen y sabes el tiempo de su parto?». Para Jehová era culpa grave que Job no reparara en la vida de los seres que compartían la tierra. Hoy, solo los especialistas saldrían airosos ante tales preguntas. Habrá quien nunca haya visto una cabra montés ni falta que le haga.
Recuerdos contados de la tía Ida, de la que no los tengo propios, y heredar su nombre, su cuarto, sus libros, me acercó a ella. Botánica, amaba también a los animales. Leí y releí sus Fabre. Haber tenido la suerte de que María Enilda Castro, mi dulce maestra de tercer grado, me regalara El maravilloso viaje de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf, lo hizo mi personaje favorito, tanto como Okra, la vieja pata gris, guía de la bandada de patos silvestres, tras la cual vuela el pato blanco de los Holgersson, arrastrando a Nils, al que un gnomo ha castigado, volviéndolo minúsculo. Este viaje le enseña a amar a los animales y recupera su tamaño. A ese amor quedé adscrita.
«Un objeto es aquello que se mueve junto a uno.» Yo adaptaría así esta definición parcial de Jakob von Uexküll, alguno de cuyos libros leería años después: aquello que se mueve junto con uno debería ser el objeto de nuestra atención. Esto a nada es más aplicable que al subvalorado mundo de las criaturas no humanas que nos acompañan. Según la Lagerlöf, el grito de los patos silvestres es: «Aquí estoy. ¿Dónde estás tú?». Konrad Lorenz lo tomó como título de su libro sobre el comportamiento de los gansos. Dijo de ber esta elección a «la perspicacia poética de una maestra sueca que, llena de pureza emocional no exenta de tino científico, supo traducir el reclamo de los gansos silvestres».
Hay una reflexión de Walter Benjamin (que reten go ahora en lo esencialmente estético): «El paisaje cuelga para los ricos de un marco de ventana y solo para ellos lo ha firmado la mano magistral de Dios». Sin duda inspira esta amargura una idea enroscada sobre sí misma: el paisaje italiano, visto desde el interior de alguna villa italiana, le recuerda la imagen de un paisaje italiano como fondo de un cuadro. Pero a esa sagacidad la antecede otra: «La naturaleza se otor ga de buen grado a vagabundos y mendigos, a bribo nes y haraganes». Soslayemos esa compañía, diga mos que la naturaleza está ahí y cobra un único peaje para llegar a ella: tener los ojos abiertos, sobre todo los del espíritu. A los vagabundos, aun ocasionales, les ofrece sus gracias gratis. Si no exigimos sus donaciones más raras, será generosa: todos tenemos derecho al sol, al cielo, a las irrepetibles formaciones de las nubes, a los árboles y al efecto del viento en ellos, a las flores sencillas, a los pájaros ciudadanos. No por familiares deberían perder prestigio a los ojos acostumbrados. En nuestro balcón de Montevideo son usuales los gorriones ansiosos a las horas del pan, siempre poco para su exigencia. Los benteveos, que no se interesan en la comida humana y permanecen en el árbol próximo, dejando apenas ver el dibujo en suave amarillo, negro y blanco de su cabeza, me distraen de los frecuentes y fieles veci nos. Pero con ellos nunca lograré ni comunicación ni com pañía. En cambio, cuando regresamos en primave ra, los jóvenes gorriones —inexpertos y, sin duda, para los padres, imprudentes— con un poco de paciencia se acercan a comer casi al lado de nuestros pies y podrían constituir, si somos cautelosos, una nueva generación acogedora, menos desconfiada de nuestra especie.