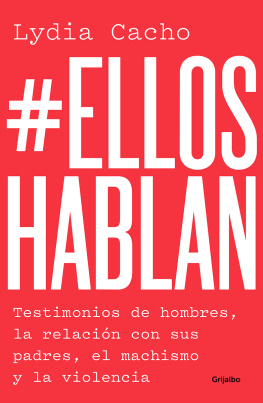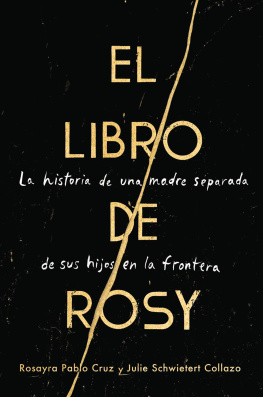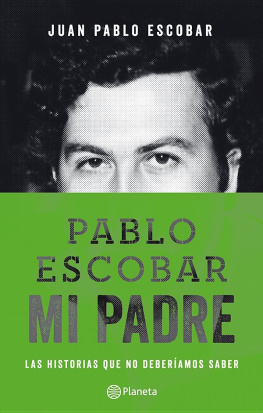Smith, Wilbur La presa del tigre / Wilbur Smith. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Emecé, 2019. Archivo Digital: descarga
Traducción de: Julio Sierra.
ISBN 978-950-04-4018-9 1. Narrativa Sudafricana. I. Sierra, Julio, trad. II. Título. CDD SA823 |
Título original: The Tiger’s Prey
Primera edición: HarperCollinsPublishers 2017
HarperCollinsPublishers, 1 London Bridge Street, London SE1 9GF
Copyright © Orion Mintaka (UK) Ltd 2017
Wilbur Smith afirma su derecho moral a ser identificado como autor de esta obra.
Traducción de: Julio Sierra
Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
Foto del autor: Longanesi & C
Todos los derechos reservados
© 2019, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
Publicado bajo el sello Emecé®
Av. Independencia 1682, C1100ABQ, C.A.B.A.
www.editorialplaneta.com.ar
Primera edición en formato digital: noviembre de 2019
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-950-04-4018-9
Dedico este libro a Niso, mi esposa,
que ilumina mi vida día y noche.
Te amo más de lo que las palabras pueden expresar.

El Dowager navegaba con un velamen excesivo. Una tibia brisa del monzón revolvía las aguas del océano y producía crestas blancas que el sol, en un cielo transparente como un zafiro, hacía brillar. Las velas estaban muy hinchadas y a punto de desprenderse, la tensión de las escotas en las gavias y los juanetes llegaba al máximo. El casco, muy cargado, se balanceaba entre las altas olas mientras avanzaba por el océano Índico. La nave luchaba por su vida.
El capitán, Josiah Inchbird, miraba a popa desde el alcázar, atento a la nave que los seguía. Había aparecido al amanecer, larga, baja y veloz como un lobo hambriento. Troneras pintadas de rojo se alineaban en su casco negro. La nave se les estaba acercando cada vez más.
Observó los paños del velamen que flameaban en lo alto. El viento se había hecho más fuerte y las velas tensaban sus costuras. No se atrevía a ir mucho más rápido sin arriesgarse a un desastre. Por otro lado, el desastre era seguro si no corría ese riesgo.
—Señor Evans —llamó a su primer oficial—. Todos a izar las velas de estay.
Evans, un galés de ojos hundidos, de treinta y tantos años, echó un vistazo al velamen y frunció el ceño.
—¿Con este viento, señor? El barco no resiste mucho más.
—Maldición, señor Evans, ice esas velas ahora mismo . Colgaré la ropa sucia de las vergas si con ello consigo otro medio nudo más.
Inchbird había pasado veinte años navegando por esas aguas, ascendiendo poco a poco en la cadena de mando, mientras hombres de menor capacidad, pero con mejores relaciones, lo habían dejado atrás a cada paso. Había sobrevivido a viajes en los que la mitad de los hombres de la tripulación habían sido sepultados en el mar, arrojados con sus hamacas por la borda, en los pestilentes puertos de la India y las islas de las Especias. No iba a poner en peligro su embarcación ahora.
—¿Qué está haciendo?
Una voz de mujer, serena y con autoridad, se hizo oír en el alcázar. Algunos tripulantes se detuvieron, a medio camino de ascenso por los flechastes. Después de tres semanas en el mar, la imagen de una mujer en el alcázar era todavía un espectáculo del que disfrutaban.
Inchbird se tragó la palabrota que le vino naturalmente a los labios.
— Senhora Duarte. Esto no es asunto suyo. Será mejor que permanezca bajo cubierta.
La mujer levantó la vista hacia las velas. Su largo pelo oscuro se arremolinó con el viento para enmarcar un rostro de suave cutis aceitunado. Su cuerpo era tan delgado que parecía que una ráfaga fuerte podría arrojarla por la borda. Pero Inchbird sabía muy bien, por experiencia propia, que ella no era para nada débil.
—Por supuesto que es asunto mío —replicó ella—. Si usted pierde esta embarcación, moriremos todos.
Los hombres seguían mirando desde el cordaje. Evans, el primer oficial, gritó, moviendo una cuerda con la mano:
—Adelante con la tarea, muchachos, o sentirán el mordisco de la punta de mi soga.
De mala gana, empezaron a moverse otra vez. Inchbird sintió que su autoridad se desvanecía mientras la mujer lo miraba fijo.
—Vaya abajo —le ordenó él—. ¿Tengo que decirle lo que los piratas les hacen a las damas que capturan?
—Atención en cubierta —vociferó el vigía desde la cruceta—. Están izando la bandera del barco. —Luego lanzó un grito tan fuerte que todos lo escucharon desde la cubierta—: ¡Jesús bendito!
No tuvo que decir nada más. Todos pudieron verla, la bandera negra que flameaba en lo alto del palo mayor del enemigo y, un segundo después, la bandera roja en la proa.
«¡Sin cuartel!», era la advertencia que les lanzaba.
En el Fighting Cock , el capitán Jack Legrange detuvo su mirada en las banderas que ondulaban con el viento y sonrió con avidez. Habían estado siguiendo a la distancia al buque mercante durante tres días, desde que lo descubrieron en Madagascar. La nave había zarpado casi al final de la temporada y se había perdido los convoyes que la mayoría de las embarcaciones usaban como protección contra los piratas que infestaban el océano Índico. El viento había amainado durante la noche y él había desplegado más velas, apostando a que su nave podía aprovechar mejor el viento que el pesado buque mercante. La apuesta había valido la pena: en ese momento, estaban apenas a una legua detrás del buque y se acercaban rápidamente.
Recorrió con la mirada su embarcación. La nave había empezado como un barco negrero de Bristol, haciendo la ruta desde África Oriental hasta las colonias en América y el Caribe. Legrange había sido el primer oficial, hasta que, un día, el capitán lo descubrió robando y lo hizo azotar. La noche siguiente, con la sangre que todavía le empapaba las vendas, amotinó a un grupo en los camarotes de proa y colgó al capitán de su propio penol. Luego condujeron la embarcación a una ensenada desierta, donde eliminaron los camarotes de proa y el alcázar, le quitaron todos los tabiques y mamparos, y abrieron una docena de nuevas troneras en cada lado. Vendieron los esclavos sanos para tener alguna ganancia, reservándose algunas de las más lindas para su propia diversión; aquellos menos saludables habían sido arrojados por la borda con el peso de sus cadenas, junto con los oficiales de la nave y aquellos integrantes de la tripulación que se habían negado a unírseles. La embarcación ya era una nave de guerra propiamente dicha, era un depredador que podía cazar de todo, menos los mercantes más grandes que hacían la ruta de las Indias Orientales.
—Carguen los cañones de proa —ordenó—. Veamos si el barco puede ir más rápido con una palmada en el trasero.
—Si aumentamos el velamen, aunque más no sea un poco, perderemos los masteleros —dijo el marinero junto a él.
Legrange sonrió.
—¡Precisamente!
Sus hombres empezaron a cargar los cañones de proa; cañones largos de treinta y dos libras montados a cada lado de la proa. El artillero acarreó un brasero de hierro desde abajo y encendió los carbones para preparar el tiro. Querían la presa con su carga intacta, pero si amenazaba con correr más que ellos, Legrange prefería verla arder hasta el nivel del agua antes que escapara.