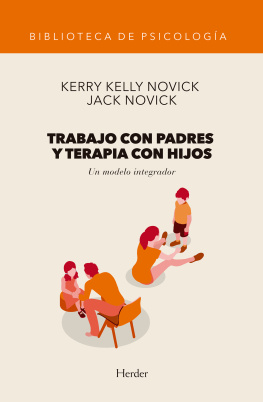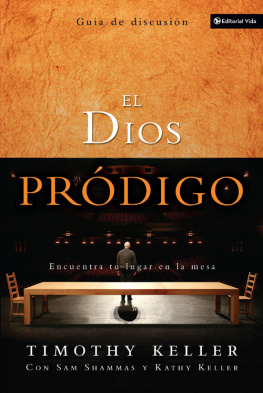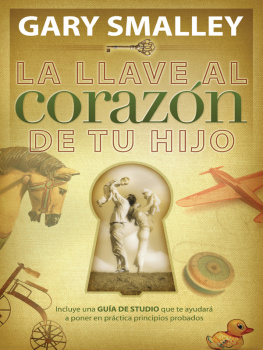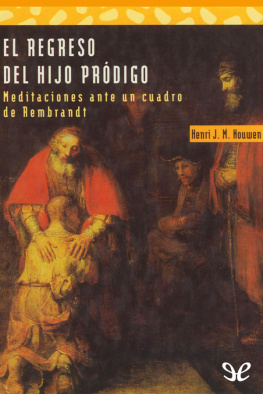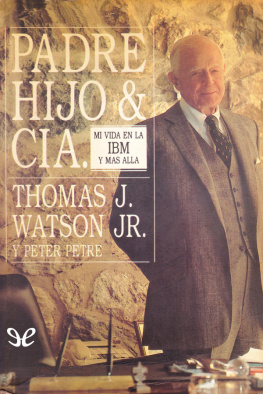está vivo? No está aquí, ha resucitado.
INTRODUCCIÓN
Nuestro tiempo defiende de diferentes maneras la necesidad del diálogo entre hijos y padres como principio educativo prioritario. Frente al lento, aunque traumático, proceso de erosión de la autoridad paterna que ha visto cómo se desvanecía toda versión autoritaria, el diálogo parece haber ocupado con toda razón el lugar del mandato brutal, de la «voz ronca» y de la «mirada severa» que habían caracterizado la cara tristemente famosa del padre-amo. A ello ha contribuido un cambio de los que marcan época: padres e hijos se hallan en una proximidad desconocida hasta hace poco. Los padres ya no son el símbolo de la Ley, sino que, como las madres, también se ocupan del cuerpo, del tiempo libre y de los afectos de sus hijos. Esta proximidad –efecto del justo debilitamiento de la autoridad paterna– puede ser aclamada sin duda como una emancipación positiva del discurso educativo respecto a unos principios reguladores excesivamente rígidos.
Jamás ninguna época ha dedicado tanta solícita atención a la relación entre padres e hijos como la nuestra. El hijo se parece cada vez más a un príncipe al que la familia ofrece sus innumerables servicios. El riesgo es que estos cuidados sin precedentes lleguen a justificar una alteración de la diferencia simbólica que distingue a los hijos de los padres: los hijos reivindican la misma dignidad simbólica que sus padres, los mismos derechos, las mismas oportunidades. De esta manera la proximidad que caracteriza los nuevos vínculos entre padres e hijos puede acabar favoreciendo una proximidad de iguales o, lo que es peor, una suerte de identificación confusional resultante de una horizontalización de los vínculos que extravía así todo sentido de verticalidad. La retórica pedagógica del diálogo que prevalece hoy es en mi opinión un efecto macroscópico de esta confusión.
El mismo razonamiento puede aplicarse a la palabra «empatía», que se ha convertido en hegemónica e indispensable en todo razonamiento psicopedagógico. Una suposición de fondo sostiene su uso inflacionista: hablar con los hijos significa comprender a los hijos, reconocerse en ellos, compartir sus alegrías y sus sufrimientos, en definitiva, vivir sus vidas. ¿Quién puede tener hoy los arrestos para plantear objeciones a esta representación positivamente empática y dialógica del vínculo familiar educativo? ¿Acaso no es este el modelo políticamente correcto que debe ser apoyado y difundido? ¿Y quién, por lo demás, se atrevería a negar la importancia del diálogo y la comprensión empática en la relación entre padres e hijos?
En este libro, a través de la lectura de dos célebres hijos y de la compleja relación con sus respectivos padres –el Edipo de Sófocles y el hijo recobrado de la parábola evangélica de Lucas–, se pretende cuestionar críticamente este resultado del discurso educativo hipermoderno, tratando de señalar la existencia de otro camino. No el de la valorización, a menudo meramente retórica, del diálogo y de la empatía, sino el del reconocimiento de que la vida de un hijo es, por encima de todo, otra vida, ajena, distinta, diferente, al límite, imposible de entender. ¿No es acaso el hijo un misterio que resiste todos los esfuerzos de interpretación? ¿No es un hijo precisamente un punto de diferencia, de resistencia, de insurgencia irrefrenable de la vida? ¿No consiste en esto su belleza fúlgida y al mismo tiempo amenazadora? ¿No es su vida un secreto indescifrable que debe ser respetado como tal?
El enigma del hijo es lo que preocupa al padre de Edipo, Layo –advertido por el oráculo de que su hijo está destinado a convertirse en su asesino y a poseer a su esposa–, hasta el punto de empujarlo a tomar la terrible decisión de matarlo. En el mito de Edipo, Layo reacciona a su destino de morir a manos de su hijo exigiendo la muerte del hijo. Se muestra incapaz de reconocer el misterio amenazador y al mismo tiempo fúlgido y fecundo que cada hijo supone para sus padres. ¿O es que acaso la vida del hijo no debe sobrepujar la de quien lo ha engendrado?, ¿no debe sancionar su muerte, su inevitable ocaso? Cuando el oráculo predice el destino de Edipo, ¿no está revelando a Layo una verdad ineludible y universal de la relación entre padres e hijos? El carácter «amenazador» de todo hijo –al igual que el de cada discípulo para un maestro– ¿no es lo que impone ineluctablemente la muerte de los propios orígenes, de los propios padres? ¿Acaso el hijo, con su llegada al mundo, no recuerda a quienes lo han generado su destino mortal? ¿No señala siempre la vida del hijo la ausencia de límites de la vida y, en consecuencia, la amenaza del final que, como Hegel indica con vigor, revela a sus padres?
Este libro arranca de una relectura de los hechos narrados en Edipo rey de Sófocles y en la parábola de Lucas del hijo recobrado, pues ambos tienen como presupuesto el entrelazamiento de los destinos de los hijos y los padres. ¿Recae siempre la culpa de los padres en los hijos? ¿La ausencia de deseo en los padres vuelve a un hijo necesariamente maldito, lo excluye inexorablemente del acceso al deseo? ¿Y qué Ley se transmite de una generación a otra? ¿La Ley del destino que precinta la vida del hijo como una repetición culpable de la de sus padres u otra forma de la Ley que nos invita a suspender cualquier inexorabilidad de la Ley?
Edipo y el hijo recobrado señalan la oscilación del proceso de filiación entre estos dos polos. El hijo Edipo queda aprisionado en un conflicto simétrico con su padre sin posibilidad de solución: el infanticidio y el parricidio se corresponden especularmente. El padre del hijo recobrado, a diferencia de Layo, da muestras en cambio de saber cómo soportar la realidad incondicional que la vida del hijo encarna. Él no responde al gesto «parricida» del hijo con odio, sino que opta por darle su confianza, por no obstaculizar su viaje. A diferencia de Layo, demuestra no temer, sino amar profundamente el secreto absoluto del hijo. El hijo recobrado encuentra en el gesto de perdón con el que su padre lo acoge a su regreso una disimetría que quiebra todo vínculo con una concepción de la Ley como destino o castigo inexorable, que aplasta en cambio la vida de Edipo. Este padre sabe cómo reconocer el enigma del hijo sin exigir resolverlo; se ofrece a sí mismo como una Ley cuyo fundamento no se halla en Código alguno, sino solo en el propio acto del perdón como la forma más elevada de la Ley, como libertad de la Ley. Y eso es lo que el hijo aprende en su propia carne: no es el hombre el que está hecho para la Ley, sino la Ley la que está hecha para el hombre.
El hijo encarna la diferencia incondicional de la vida y su fuerza ilimitada. Resiste a cualquier posible identificación empática. Se mueve por el mundo llevando consigo no solo la diferencia irreductible de su generación respecto a la de sus padres, sino también la peculiaridad más elusiva de su existencia. El regalo más grande del padre de la parábola de Lucas –que es también el mayor regalo que todo padre puede ofrecer a sus propios hijos– es el regalo de la libertad del hijo. El padre no exige diálogo –comprensión recíproca–, pero reconoce el deseo del hijo como un enigma indescifrable. ¿No es acaso esta condición indescifrable una experiencia constante para cualquier padre? ¿Acaso no es precisamente de ahí de donde surge ese amor como una apertura absoluta al misterio de la otredad del hijo? El respeto por el secreto del hijo ¿no indica acaso que la paternidad nunca es una experiencia de adquisición, de apropiación, sino de descentralización de uno mismo? El amor no es empático, no está fundado en la comprensión recíproca, en compartir, sino que es respeto por el secreto absoluto del Otro, por su soledad; el amor se basa en la lejanía de la diferencia, en lo que no puede compartirse, en la realidad inasimilable del Dos. Esto vale para la relación entre padres e hijos y aún más en todo vínculo de amor. El psicoanálisis nos consiente afirmar que los lazos de amor capaces de durar en el tiempo y de ser generativos son aquellos que no disipan nunca el enigma del deseo del Otro, que saben cómo custodiar el secreto absoluto –imposible de entender– del Otro. Solo contra el telón de fondo de esa soledad, de ese enigma que cada uno es y debe seguir siendo para el Otro –además de para sí mismo–, puede darse la relación con el Otro, el ser junto al Otro.