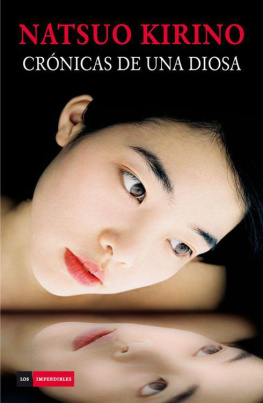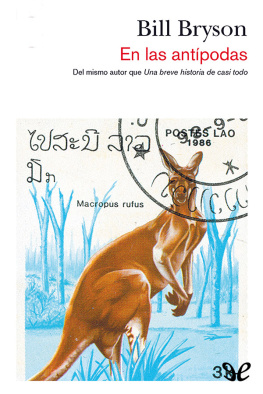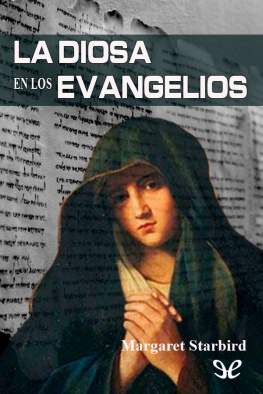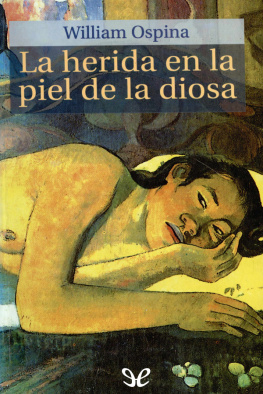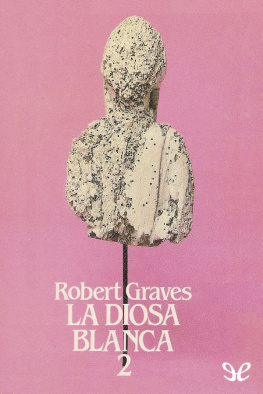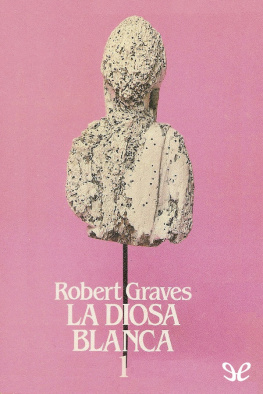Título original: 
© 2013 por Natsuo Kirino
© de la traducción, 2013 por Yasuko Togo
© de esta edición, 2013 por Antonio Vallardi Editore S.u.r.l., Milán
Todos los derechos reservados
Primera edición en formato digital: mayo de 2013
Duomo ediciones es un sello de Antonio Vallardi Editore
Av. del Príncep d’Astúries, 20. 3º B. Barcelona, 08012
www.duomoediciones.com
Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.
www.maurispagnol.it
ISBN: 978-84-941196-6-8
CÓDIGO IBIC: FA
Diseño de interiores: Agustí Estruga
Composición ePub: Grafime. Mallorca, 1. Barcelona, 08014
www.grafime.com
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico, telepático o electrónico –incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet– y la distribución de ejemplares de este libro mediante alquiler o préstamos públicos.
1
Me llamo Namima. Nací en una lejana isla meridional, y perdí la vida, una noche siendo sacerdotisa, cuando tenía dieciséis años. ¿Cómo llegué a habitar en el subterráneo mundo de los muertos? ¿Qué me impulsó a contar esta historia? Todo se debe a la voluntad de la diosa. Puede que parezca extraño, pero mis emociones son mucho más intensas ahora que en vida, y las palabras y expresiones que las acompañan brotan de mi interior.
La historia que tejen mis palabras es la historia de la diosa que vela por el mundo de los muertos. Enrojecida por la ira o temblorosa por el anhelo de vida, mis palabras no hacen más que expresar sus sentimientos. Junto con Hieda no Are, la famosa recitadora, de la cual os hablaré más adelante, que entretenía a la diosa con historias sobre divinidades, yo soy su leal servidora.
La diosa se llama Izanami. La raíz de este nombre significa «invitar, incitar a…», y la terminación mi significa «mujer». En contraposición, la terminación ki de Izanaki, el que fuera esposo de Izanami, significa «hombre». Por lo que podemos afirmar que la diosa Izanami es la «mujer» por excelencia. Y no exagero si digo que el destino que recayó sobre la diosa Izanami es el destino que recae sobre todas las mujeres de esta tierra.
Adentrémonos pues en la historia de la diosa Izanami, aunque antes empezaré por la mía. Os contaré cuán extraña y corta fue mi vida, y cómo llegué a servir a la diosa Izanami.
Nací y crecí en un lugar remotamente alejado al sur del país de Yamato, en una diminuta isla situada en el extremo oriental de un archipiélago. Tan lejano, que en una pequeña embarcación de remo se tardaría más de medio año en llegar a Yamato. Al estar situada en el extremo más oriental, se decía de la isla en que nací que era el lugar por donde salía y se ponía el sol. Por eso, entre las islas del archipiélago, era conocida como la tierra sagrada en la que los dioses descendieron por primera vez; y a pesar de su escasa extensión, había sido venerada desde la antigüedad.
Yamato es un extenso país situado al norte. Algún día, el archipiélago también caerá bajo su poder, pero cuando yo vivía, los dioses de la antigüedad todavía gobernaban cada una de las islas. Los dioses a los que venerábamos eran parte de la inmensidad de la naturaleza, de los antepasados que nos dieron la vida, de las olas, el viento, la arena y las piedras que nos rodeaban. A pesar de que nuestros dioses no tenían un aspecto definido, su apariencia tomaba forma en el interior de nuestros corazones.
De pequeña solía imaginarme a una diosa de aspecto muy dulce. Una diosa que con su ira podía levantar tempestades, pero que habitualmente nos proporcionaba los frutos del mar y de la tierra. También protegía con ternura a todos los hombres que salían a pescar. Posiblemente mi imaginación estuviera influida por el aspecto solemne de mi abuela Mikura, de la que os hablaré más adelante.
La isla tenía una forma peculiar como de una fina lágrima. En el norte, sobresalía un cabo afilado como la punta de una lanza, que se precipitaba al mar por un abrupto acantilado. Conforme se iba descendiendo, la pendiente se iba suavizando y la línea de la costa se redondeaba. En el extremo sur, la tierra descendía casi hasta el nivel del mar, por lo que un gran tsunami podría haber arrasado la zona por completo. Además, la isla era tan pequeña que una mujer o incluso un niño no habría tardado más de medio día en rodearla por completo.
En el sur de la isla había unas bellísimas playas de arena blanca de coral que brillaban con la luz del sol. El mar turquesa bañaba la arena blanca, los hibiscos amarillos florecían por doquier y la fragancia de las azucenas impregnaba el aire. Era tal su belleza que parecían irreales. Los hombres de la isla sacaban sus barcas al mar a través de estas playas para salir a pescar y a comerciar. Y una vez se embarcaban, tardaban casi medio año en regresar. Pero si la pesca no era fructífera o tenían que ir hasta una isla lejana a comerciar, la travesía podía prolongarse hasta un año.
Los hombres llenaban sus barcos de serpientes marinas y conchas recolectadas en la isla; y navegaban hacia unas islas más meridionales para intercambiarlas por tejidos locales, frutas exóticas y ocasionalmente por arroz. De niña esperaba con tanta impaciencia su regreso que mi hermana y yo nos acercábamos cada día hasta la playa con la esperanza de ver llegar a mi padre y mis hermanos.
En el extremo sur de la isla, los árboles y las plantas tropicales crecían con tal frondosidad que desprendían una vitalidad casi asfixiante. Las raíces aéreas del laurel de indias serpenteaban por encima de una mezcla de tierra y arena; los gruesos troncos de las camelias y las hojas de las palmeras interceptaban la luz del sol; y en las proximidades de los manantiales de agua se hacinaban las ottelias. Éramos pobres y apenas teníamos comida, pero gozábamos de un bello paisaje repleto de flores: las azucenas blancas que florecían en los acantilados escarpados, los hibiscos que cambiaban de color al atardecer y los bejucos de playa de color morado.
En el extremo septentrional, donde sobresalía el cabo del norte, el paisaje era muy distinto. La tierra era oscura y aparentemente fértil pero la superficie estaba totalmente recubierta por pandanos llenos de espinas y era imposible adentrarse. La costa norte, además de ser inaccesible por tierra, también lo era por mar. A diferencia de las bellas playas del sur, en el extremo norte las corrientes marinas eran fuertes, el mar profundo, y el oleaje golpeaba violentamente los acantilados. Por este motivo, existía la creencia de que nadie más que los dioses podía tomar tierra en aquel lugar.
Aun así existía un único camino. Un camino estrecho que rasgaba la frondosidad de los pandanos en dos, y por el cual apenas pasaba una persona. Se decía que el camino conducía al cabo del norte, pero nadie lo sabía con certeza. La única persona en toda la isla que podía acceder a ese camino era la gran sacerdotisa, por ser el cabo del norte una tierra sagrada por donde los dioses descendían a la tierra.
El límite entre la aldea donde vivíamos, situada al sur, y la tierra sagrada del norte a la que no teníamos acceso, era una enorme roca negra llamada «la Señal». En los pies de la roca había un pequeño altar hecho de losas apiladas. Con sólo ver el altar y el camino que discurría por detrás de la Señal, que permanecía en la penumbra incluso en pleno día, los niños huían despavoridos. Y no era porque se dijese que aquel que cruzara la Señal recibiría un castigo del cielo, sino por el temor a que aquel lugar albergara algo tan temible que ni siquiera podíamos imaginar.