1
S iempre recordaré con exactitud dónde me encontraba y qué estaba haciendo cuando me enteré de que mi padre había muerto…»
Con la pluma aún suspendida sobre la hoja de papel, levanté la mirada hacia el sol de julio… o al menos hacia el pequeño rayo de luz que se las había ingeniado para colarse entre el cristal y la pared de ladrillos rojos que tenía a pocos metros de distancia. Todas las ventanas de nuestro minúsculo apartamento daban directamente a su insipidez, así que, a pesar del fantástico tiempo que hacía aquel día, el interior estaba oscuro. Era muy diferente al hogar de mi infancia, Atlantis, a orillas del lago de Ginebra.
Me di cuenta de que, cuando CeCe entró en nuestro triste saloncito para decirme que Pa Salt había muerto, estaba sentada exactamente en el mismo lugar que en aquel momento.
Dejé la pluma sobre la mesa y fui a servirme un vaso de agua del grifo. El ambiente era húmedo y sofocante a causa del calor pegajoso, de manera que bebí con avidez mientras sopesaba el hecho de que en realidad no necesitaba hacer todo aquello, someterme al dolor del recuerdo. Había sido Tiggy, mi hermana pequeña, quien me había sugerido la idea cuando la vi en Atlantis justo después de la muerte de Pa.
«Star, cariño —me dijo cuando varias de las hermanas salimos a navegar por el lago con el único objetivo de intentar distraernos de nuestra pena—, sé que te cuesta hablar de cómo te sientes. También sé que estás llena de dolor. ¿Por qué no pruebas a escribir lo que piensas?»
Hacía dos semanas, durante el vuelo de regreso a casa desde Atlantis, había reflexionado sobre las palabras de Tiggy. Y aquella era la tarea que había emprendido esa mañana.
Clavé la vista en la pared de ladrillos y pensé que era una metáfora perfecta de mi vida en aquellos precisos instantes, cosa que al menos me hizo sonreír. Y la sonrisa me llevó de vuelta a la mesa de madera arañada que nuestro turbio casero debía de haber conseguido casi gratis en una tienda de segunda mano. Volví a sentarme y agarré de nuevo la elegante pluma que Pa Salt me había regalado cuando cumplí veintiún años.
—No comenzaré con la muerte de Pa —me dije en voz alta—. Empezaré con cuando llegamos aquí, a Londres.
Me sobresalté con el estrépito de la puerta de entrada al cerrarse y enseguida supe que se trataba de mi hermana, CeCe. Todo lo que hacía era estruendoso. Parecía ser superior a sus fuerzas posar una taza de café sin estamparla contra la superficie y derramar su contenido por todas partes. Tampoco había llegado nunca a comprender el concepto de «voz de interior» y hablaba a gritos, hasta el punto de que una vez, cuando éramos pequeñas, Ma se preocupó tanto que la llevó a que le examinaran el oído. Por supuesto, le dijeron que CeCe no tenía ningún problema de audición. Al igual que tampoco me detectaron ningún problema a mí cuando, un año más tarde, Ma me llevó a un logopeda intranquila por mi falta de habla.
—Las palabras están ahí, pero prefiere no usarlas —le había explicado el terapeuta—. Ya lo hará cuando esté lista.
En casa, en un intento por comunicarse conmigo, Ma me había enseñado los rudimentos del lenguaje de signos francés.
—De esta forma, siempre que quieras o necesites algo —me dijo—, podrás utilizarlo para decirme cómo te sientes. Y así es como me siento yo ahora mismo respecto a ti. —Se señaló a sí misma, cruzó las palmas de las manos sobre su corazón y luego me señaló a mí—. Te quiero.
CeCe también lo aprendió enseguida y las dos adaptamos y expandimos lo que había comenzado como una forma de comunicación con Ma hasta transformarla en nuestro propio idioma secreto, una mezcla de signos y palabras inventados que utilizábamos cuando había gente a nuestro alrededor y necesitábamos hablar. Las dos habíamos disfrutado con las caras de asombro de nuestras hermanas cada vez que yo le signaba un comentario malicioso durante el desayuno y las dos estallábamos en carcajadas incontenibles.
Al mirar hacia atrás, me daba cuenta de que CeCe y yo nos habíamos ido convirtiendo en antitéticas mientras crecíamos: cuanto menos hablaba yo, más alto y más a menudo hablaba ella por mí. Y cuanto más lo hacía ella, menos necesitaba hacerlo yo. En pocas palabras, nuestras personalidades se habían exagerado. Era algo que no parecía importar cuando éramos niñas, apiñadas como estábamos en el medio de nuestra familia de seis hermanas: siempre podíamos recurrir la una a la otra.
El problema era que ahora sí importaba…
—¿A que no sabes qué? ¡Lo he encontrado! —CeCe irrumpió en el salón—. Y podemos mudarnos dentro de unas semanas. El constructor todavía tiene que rematar los acabados, pero cuando lo termine será increíble. Dios, qué calor hace aquí dentro. Qué ganas tengo de salir de este sitio.
CeCe se dirigió a la cocina y oí el ruido del grifo cuando se abre a tope. Supe que, muy probablemente, el agua habría salpicado todas las encimeras que yo había limpiado con tanta meticulosidad hacía un rato.
—¿Quieres un poco de agua, Sia?
—No, gracias.
Aunque CeCe solo lo usaba cuando estábamos a solas, me reprendí mentalmente por permitir que el apodo que mi hermana me había puesto cuando éramos pequeñas me molestara. Procedía de un libro que Pa Salt me había regalado por Navidad, La historia de Anastasia, que trataba de una joven que vivía en los bosques de Rusia y descubría que era una princesa.
—Se parece a ti, Star —había dicho una CeCe de cinco años mientras contemplábamos los dibujos del cuento—. A lo mejor tú también eres una princesa; desde luego, con ese pelo dorado y esos ojos azules, eres tan guapa como una de ellas. Voy a llamarte «Sia». ¡Y, además, queda perfecto con «Cee»! Cee y Sia, las gemelas.

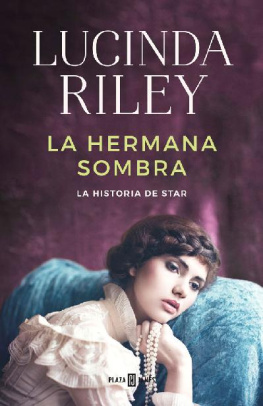
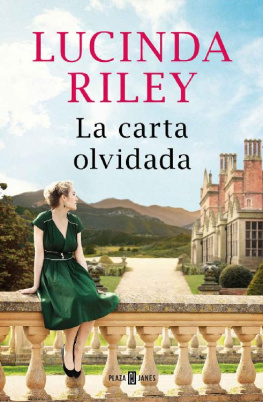


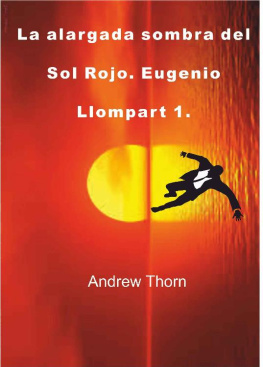

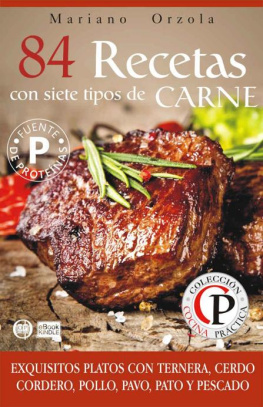
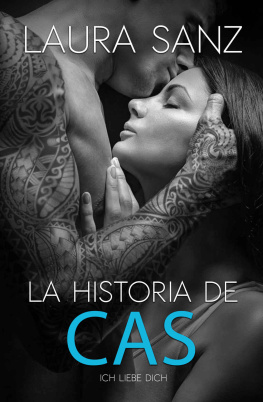
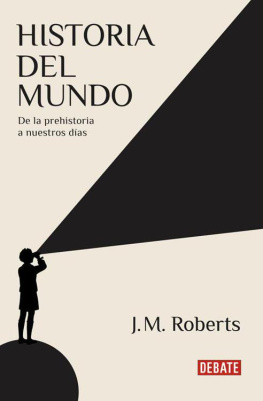
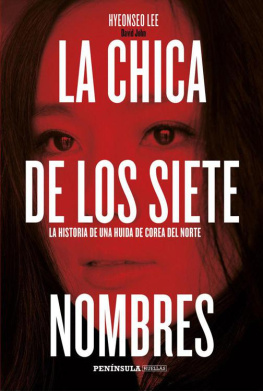

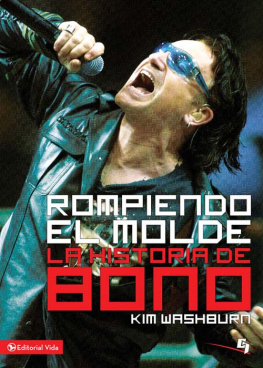


 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer

