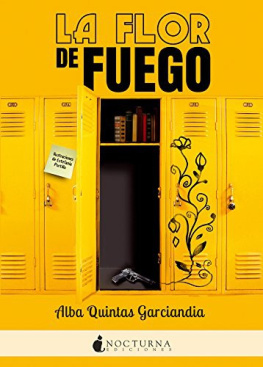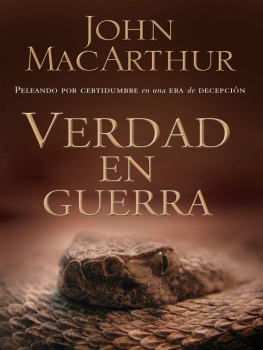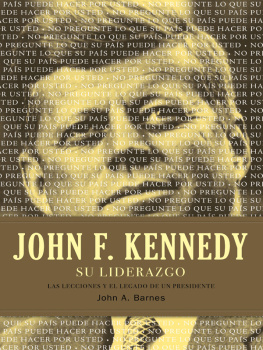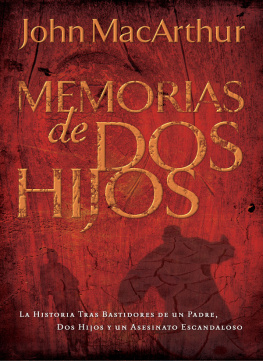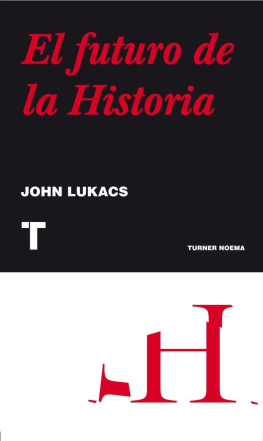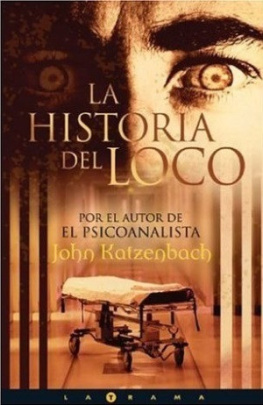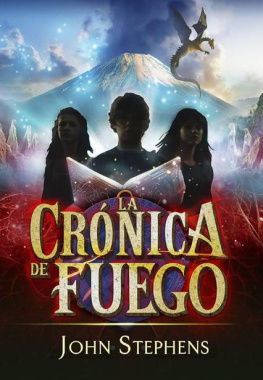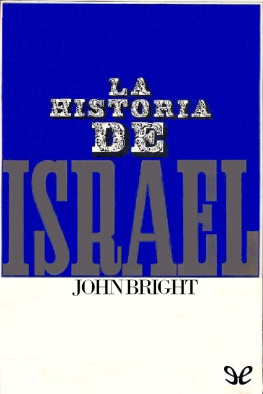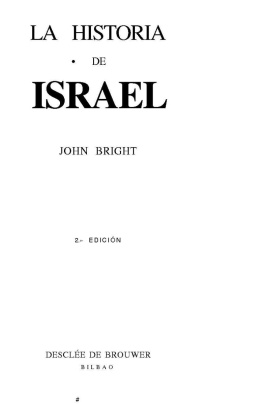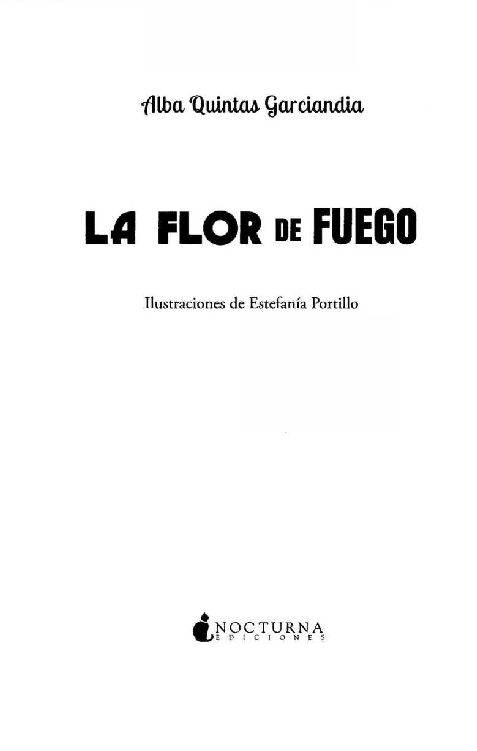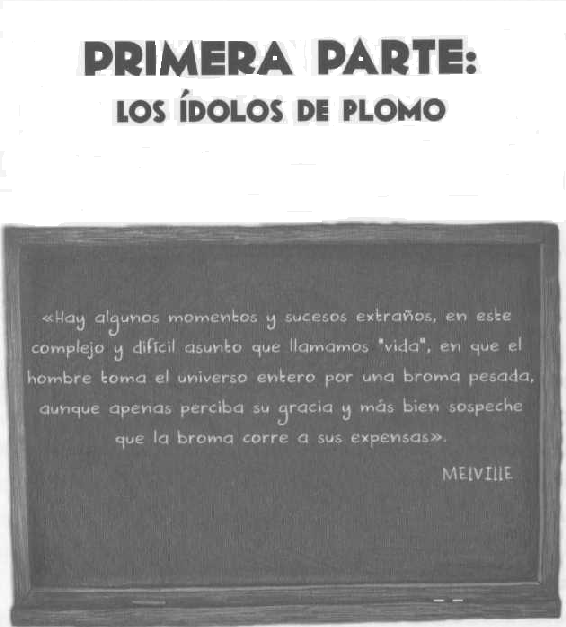Se preguntaba, una vez más, qué estaba haciendo allí.
Paseaba. Todavía no había tenido el valor de ir a su casa y hablar con sus padres, a los que sabía que su retorno a aquel lugar extrañaba tanto como a él mismo. Pero no era sólo el temor a responder a todas aquellas preguntas, muchas de las cuales ni siquiera serían expresadas. Era también, y sobre todo, que quería estirar todo lo posible los instantes que tenía a solas con sus pensamientos.
Rezaba para no cruzarse con ningún conocido.
Aunque, bien pensado, si lo hiciera, probablemente no se atreverían a saludarlo. Si es que lo reconocían.
John esbozó una sonrisa para sus adentros. Mientras paseaba, observaba esas calles que siempre serían a la vez su hogar y el sitio del que intentaba escapar. Pocas cosas habían cambiado. Alguna valla nueva, un vecino que había hecho reformas en su jardín, farolas más oxidadas de lo que recordaba, una tienda que había cerrado. Pero, en esencia, seguía siendo el mismo barrio residencial de las afueras, las mismas casas, los mismos vecinos. No se topó con nadie porque en aquellos barrios se solía usar el coche para cualquier desplazamiento y casi nadie paseaba.
No, no había cambiado nada.
John recordó lo que solía pensar cuando estaba en el instituto. Aquel era un barrio normal. Dolorosamente normal. Le había oído decir aquellas palabras a Matt Stone, uno de los creadores de South Park, en una entrevista refiriéndose a su propia ciudad natal, y desde entonces las había adoptado. Porque describían con exactitud sus propios sentimientos.
Entonces, ¿por qué había vuelto?
Negó levemente con la cabeza para sí mismo. Tres años de universidad en la otra punta del país y todavía estaba atado a ese lugar. A ese lugar y a sus propios recuerdos.
Recordó las caras de asombro de sus amigos cuando les dijo adonde se marcharía. Eran las vacaciones de primavera, y todos sabían que para los universitarios aquello era sinónimo de desmadre, no tiempo de volver a casa. Sonrió al pensar en sus compañeros. Seguramente estarían sufriendo los efectos de una resaca enorme, tirados en cualquier playa. Casi deseó estar con ellos.
Mientras le daba vueltas a si había tomado o no la decisión correcta, llegó a su punto de destino.
Fue un gran sobresalto para él ver que aquello tampoco había cambiado. Sabía que el instituto no había abierto sus puertas tras lo ocurrido; pese a que había un plan para hacer una renovación, parecía que de momento el proyecto estaba parado. Él no esperaba encontrarse los terrenos y los edificios intactos. Pero así estaban. Tal y como los recordaba, aunque cerrados a cal y canto y completamente desiertos.
Se pegó a la valla para observarlos mejor.
No había querido regresar. Nadie lo había hecho. Todos habían acabado sus estudios en otros centros, aunque siempre marcados por las sombras de lo que había pasado, por los susurros de «oye, el nuevo viene del instituto donde...».
Recordaba tantas, tantísimas cosas. Era como si en el aire continuaran presentes los restos de aquel día, las imágenes, los sonidos. Era como si los recuerdos sólo hubieran estado esperando su regreso para despertar.
Bajó la vista a sus zapatillas, consciente de que tenía las piernas en tensión, y se pasó una mano por el pelo y la nuca. Sabía que había crecido desde entonces. Pero no sólo eso. Había cambiado y suponía que, en cuanto volviera a casa, sus padres también se darían cuenta. Quizá fuera verdad que el tiempo lo acababa curando todo, aunque John siempre había pensado que había que ayudarle un poco.
Se sentó en la hierba con las piernas cruzadas. Planeaba quedarse así un buen rato. Inundándose de memorias, de pensamientos, de imágenes. Agradeciendo un silencio que en su día no había podido escuchar. Aquel iba a ser uno de sus pequeños homenajes.
Al pasado, porque había aprendido que sin pasado las personas no eran nadie. Incluso si ese pasado estaba manchado de sangre.
Y a su mejor amigo.
A Kit.
Porque con el recuerdo del resto estaba en paz, pero a Kit todavía sentía que le debía algo.
Cerró los ojos.

Le invadía la rabia.
Y es que no por conocido había resultado más difícil de creer.
John había aguardado frente a su antiguo instituto un buen rato. Después, con energías renovadas, se había levantado y había echado a andar calle abajo, hacia los grandes almacenes más próximos, dispuesto a llevar a cabo otra de las tareas que tenía pendientes.
Ya en el interior, no le había resultado difícil encontrar lo que buscaba. Y allí estaban. Él y su rabia parados delante de aquello.
El estante de las municiones, de todos los tamaños, para cualquier tipo de arma. Balas.
Balas que, después de todo lo sucedido, seguían pudiendo ser compradas por cualquiera en aquellos grandes almacenes. Lo único que había cambiado, la única medida de seguridad (si es que podía considerarse tal) nueva, era que se encontraban en un mueble con puertas de cristal cerradas por un candado. Cuando John iba al instituto, estaban en una estantería como cualquier otra, al alcance de todos.
Pero seguían allí.
Pese a todo lo que había ocurrido. Pese a saber que ellos dos habían comprado las balas un día antes en esos mismos almacenes.
Sintió deseos de romper el mueble, pero se contuvo. Liarse allí mismo a patadas no cambiaría nada. Se preguntó, desolado, qué más tenía que ocurrir para que algo cambiara, para que sus antiguos vecinos dejaran de ver aquellas cajas repletas de balas cada vez que fueran a hacer la compra. Se preguntó si a ellos les dolería tanto como le dolía a él.
¿Acaso nadie se acordaba?
¿O es que habían preferido olvidar?
Él no podía olvidar. Recordaba, con una precisión que resultaba escalofriante, todo lo que había pasado aquel día. Cada detalle. Cada sonido. Cada sensación. Sabía que sus propias vivencias habían sido una mínima parte de todo lo que había ocurrido, pero otras cosas las había reconstruido por los testimonios de sus compañeros, las noticias y reportajes del periódico o los relatos posteriores de la policía.
Oh, no, él no olvidaba. Sabía demasiado como para poder hacerlo. Y lo había vivido demasiado de cerca.
Él nunca iba a olvidar aquel día.