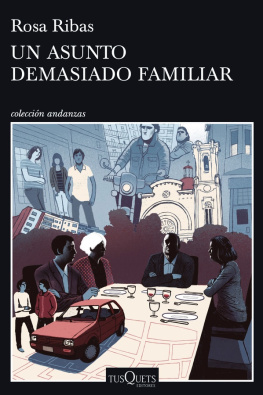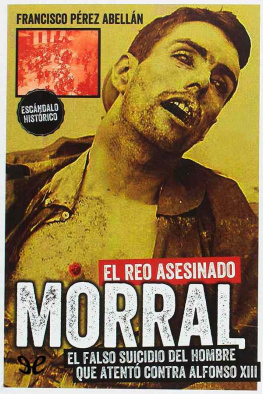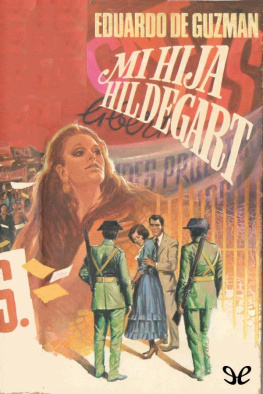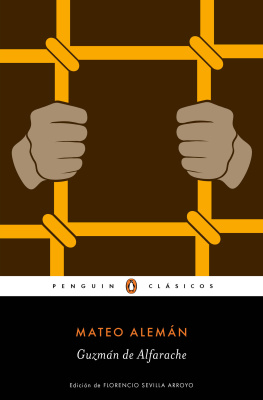A Lola le gustaban los entierros.
Pero Mateo no entendía que, tras tanto tiempo sin pisar la calle, hubiera decidido asistir al de Clementina Salabert; más aún cuando solo tres días antes había sido el funeral del mediano de los Sardà. Treinta y cinco años recién cumplidos y cáncer. Una promesa de épicos relatos de su lucha contra la enfermedad, vívidas dramatizaciones de los últimos encuentros; descripciones minuciosas de su deterioro físico, con todas las pérdidas: cabe llo, peso, color... Lo de Clementina Salabert, con casi noventa años, carecía de cualquier atractivo narrativo.
Y, sin embargo, allí estaban.
A su derecha, Lola mantenía la vista fija en el ataúd lustroso como un enorme zapato embetunado. A pesar de la música, Mateo percibía ese rechinar de dientes que a veces lo despertaba por las noches. Alertado por la inquietud soterrada de su mujer, observaba a la gente con disimulo. Lola tal vez no tuviera razón en muchas cosas, pero nunca se equivocaba.
En el primer banco, entre los familiares, tres pasas enlutadas, las primas de la difunta, perseguían a melismas los dictados del órgano. Desde que habían cambiado el destartalado instrumento de tubos por uno eléctrico, los sepelios habían ganado en afinación pero habían perdido carisma.
El rechinamiento de dientes de Lola cesó cuando lo hizo la mú sica. Siguieron unos segundos de carraspeos, roces de telas y crujidos de los bancos de madera, en cuyo interior, indiferentes a la ceremonia, las termitas seguían cavando impíos túneles ciegos.
La nave de la descomunal iglesia de Sant Andreu estaba lle na, había incluso gente de pie al fondo: los que llegaron tarde y los que querían marcharse pronto, aunque no sin antes ser vis tos. Era un entierro de los de pasar lista, de «No te vi». «Pues sí que estuve, justo al lado de... A quien no vi es a...» «Ahora que lo dices, yo tampoco.» Pero eso no explicaba la presencia de Lola, quien encima tampoco parecía disfrutar de que un día demasiado frío le estuviera obsequiando una ceremonia de tintes inver na les. Las moneditas de las beatas habían iluminado todas las capillas, la luz tiritona de las velas fundía los cuerpos oscuros; en el aire, el sutil hedor de las flores y el olor a oveja que desprende la lana sudada.
¿Qué hacían ahí?
—En esta barriada que sigue sintiéndose como tal —decla maba el cura—, en la que vivimos gente humilde, gente honra da...
—¡Menuda imbecilidad! Como si la pobreza nos hiciera buenos —dijo ella.
En el banco delantero, un hombre reprimió a tiempo el mo vimiento de volverse. Mateo le dio un leve codazo a su mujer.
—... como nuestra hermana Clementina, quien, a pesar de su avanzada edad, nunca dejó de trabajar. —Pausa para dejar oír algún sollozo. Fueron dos—. ¿Quién no la recuerda? Vivaz y menuda, como una ardilla laboriosa...
—¿Una ardilla ha dicho? ¿Una ardilla laboriosa? ¿De dónde sacan estas imágenes? —susurró.
Mateo chistó más fuerte de lo que hubiera querido.
— ¿Sabes lo que son las ardillas? Acaparadoras.
—Lola, por favor.
—Egoístas. Estraperlistas. Como lo fue su marido.
«Y tu abuelo, cariño.»
Más cabezas en el banco anterior se inclinaban hacia atrás, acercando las orejas. Lo que estaba pasando por su interior se lo imaginaba; no era necesario ser detective para conocer todos los rumores y chismes que corrían por el barrio sobre su familia, sobre su trabajo y, muy especialmente, sobre Lola.
—¿Una ardilla? —Ella levantó las manos, las acercó a la boca e imitó los movimientos de una ardilla comiéndose una nuez.
La mercera, a la derecha de Lola, la miró con una sonrisa fea. Mateo hizo amago de levantarse. Ella le puso una mano en la rodilla con un gesto apaciguador. Se quedó sentado en guardia, las piernas tensas. La gente a su alrededor seguía atenta, aun que los hombros y las nucas se fueron relajando a medida que el re lato del cura recuperó su interés. Llegaba a la época de la guerra, de la que la difunta emergía dotada con:
—Esas virtudes que tanto apreciábamos todos en ella: su prudencia, su firmeza, ese don de gentes que tanto añoraremos...
El discurso era una exhibición de eufemismos, constató no sin admiración, pues Clementina había sido cicatera, intransigente y muy dada al comadreo.
Llegó el momento de cantar otra vez.
—Menos mal que está muerta, porque tiene a esas tres caca túas a la altura de los oídos.
—Lola, por favor.
A la mercera se le escapó una carcajada y trató de fingir un ataque de tos.
En el primer banco, el hijo de Clementina Salabert se volvió hacia el foco de la perturbación. Su expresión al verlos entre el público, más que de enfado, pareció de asombro, con esa chispa de alarma que solía provocar su profesión en la gente.
No deberían haber venido, no deberían haber salido de casa. Todavía no. Lo había engañado. Se había dejado engañar, una vez más.
—Venga, Lola. Nos vamos.
Esta vez se levantó.
Había tenido la cautela de sentarse en el extremo del banco. Cogió con fuerza a Lola del brazo y la izó. En el pasillo se colocó tras ella y, con una presión discreta en los riñones, la empujó hasta la puerta como un atracador a una rehén a punta de pistola. Saludó circunspecto a los que los miraban. En muchas caras apreció el brillo de maligna satisfacción de las murmuraciones confirmadas. Salieron. Siguió dirigiéndola hasta que doblaron la esquina.
Marc los esperaba dentro del coche en la calle lateral. Solo habría faltado que lo hubiera hecho con el motor en marcha.
Mientras se acercaban al coche, Mateo le preguntó:
—A ver, ¿por qué has querido venir al entierro?
—Algo huele mal. Y no me refiero a todos esos viejos.
—Venga ya, Lola.
Los ojos de su hijo en el retrovisor no parecían sorprendidos de que salieran antes de hora.
Ella se acomodó en el asiento de detrás del copiloto. Los dos hombres delante.
—¿Quieres que pasemos otra vez por Fabra i Puig, como a la ida, mamá?
Les había hecho dar un gran rodeo desde casa hasta la iglesia. Quería ver algo, les dijo. A la altura de una tienda de lámparas pidió que aminorase la marcha y sonrió al ver una enorme placa reluciente que anunciaba la consulta de un médico.
—No. No es necesario. Lo que quería ver ya lo he visto.
No dio más explicaciones.
—No sé de qué quieres que hablemos. Además, tengo que colgar. Ya están de vuelta.