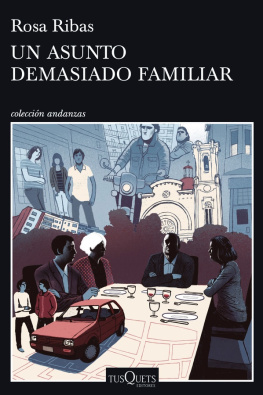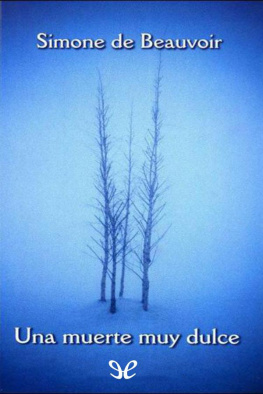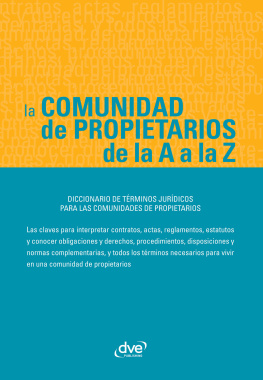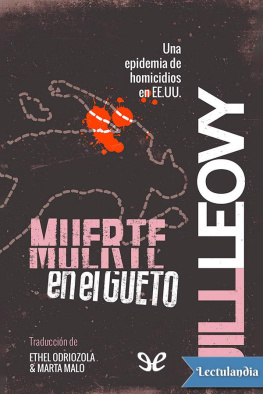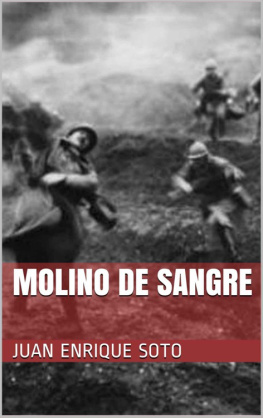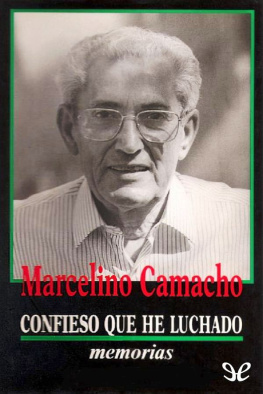Rosa Ribas
Entre Dos Aguas
Serie Comisaria Cornelia Weber-Tejedor 1, 2007
El Meno cruzaba furioso por Francfort. La corriente, siempre tan mansa al pasar por delante de la ciudad, saltaba embravecida arrastrando ramas y troncos, arbolitos enteros desgajados por las crecidas de un deshielo fulminante después del crudo invierno. Nada parecía poder oponerse al correr encolerizado del río. Sólo un gallego. A su lado se deslizaban veloces matorrales, palos y piedras; a veces lo golpeaban, pero él se negaba a abandonar el pilar central del puente. Boca abajo, los brazos extendidos como los de un nadador saltando a la piscina, se oponía denodadamente a ser también arrastrado. Mostrando la misma tozudez que en vida le había dado el sobrenombre de «el maño de Lugo», el gallego muerto resistía, empecinado, los embates del agua. Ayudaba el que su pie izquierdo se hubiera enganchado en una de las argollas fijadas en la base del pilar para sujetar embarcaciones. Porque en realidad el cuerpo había empezado a flotar más arriba, aunque ahora, cabezonamente, se empeñara en quedarse atracado en el Alte Brücke, con una hermosa vista a la derecha a la torre del Commerzbank; una vista de la que no habría podido disfrutar aunque lo hubiera querido porque era de noche y además le faltaban ya los ojos. A pesar de la contaminación, en el Meno hay peces.
Así pasó el gallego varias horas, vapuleado por la corriente hasta que lo descubrió por la mañana uno de los policías que controlaban la zona para evitar que los curiosos arriesgaran su vida acercándose demasiado al agua. Este policía era el Polizeiobermeister Leopold Müller, que justamente volvía a la zona después de haberse permitido una pausa en un bar cercano para entrar en calor y guarecerse durante unos minutos de la fuerte lluvia que había empezado a caer a primera hora de la madrugada. Como en las rondas anteriores, inspeccionó las barreras que impedían el paso a los peatones y después subió al puente para observar el correr del agua. Entonces lo vio y lo creyó un ahogado accidental. Leopold Müller maldijo en ese momento su suerte y temió que esa muerte se hubiera debido a una falta de atención durante su servicio. Después llamó de inmediato a la central y notificó el hallazgo.
Cuando sólo una hora más tarde otros agentes de la policía inspeccionaron el cuerpo recién sacado del agua descubrieron que el muerto tenía una profunda herida de arma blanca en el pecho. En ese momento a Leopold Müller se le escapó un suspiro de alivio, casi de alegría; durante un par de segundos, puede que menos, perdió el control de los músculos faciales, que se expandieron en una amplia sonrisa, una lamentable reacción, cuyo recuerdo lo atormentaría después durante horas.
Y a pesar de saber que su pequeña, mínima, escapada al café no había tenido una consecuencia tan nefasta, Leopold Müller sentía a ese muerto como algo suyo, algo que le atañía.
Leopold Müller había sufrido toda su vida del dilema que suponía la grandeza de su nombre, de ecos imperiales y habsburguianos y la vulgaridad del apellido más común en todo el ámbito germánico. Ahora, a sus treinta años, parecía que Müller estaba a punto de imponerse a Leopold. Tras varios años en la policía y a pesar de haber sido uno de los mejores de su promoción, ascendía lentamente, sólo era Polizeiobermeister, y los jefes se atrevían sin problemas a mandarlo a patrullar por las calles de Francfort cuando se necesitaban refuerzos mientras que otros colegas quedaban siempre exentos.
Observó la escena desde el puente. La lluvia seguía cayendo sin pausa. Vio cómo un hombre de unos sesenta años envuelto en una gabardina empapada hablaba con un par de agentes, se acercaba al cadáver, se agachaba a su lado y lo inspeccionaba con detenimiento junto con uno de los policías, que le mostraba la herida en el pecho. Cuando se levantaban, le pareció que buscaban algo o a alguien. El hombre de la gabardina preguntó a una pareja de agentes que estaban controlando el acceso al puente. Uno de ellos señaló en su dirección. Lo buscaban a él. Le hicieron un gesto para que se acercara. Mientras bajaba, su personalidad escindida entre Leopold y Müller tomó una decisión. No podía asumir ese muerto flotante sin más.
VÍCTIMAS DE LA TELETIENDA
A esa misma hora, mientras sus compañeros pescaban el cadáver del río, la comisaria Cornelia Weber-Tejedor y el subcomisario Reiner Fischer entraban en la central de una entidad bancaria en la Mainzer Landstraße. Tenían un caso que cerrar, el de Jörg Merckele, un vigilante nocturno, al que su mujer había matado de un martillazo en la cabeza. Ahora Cornelia Weber hacía traer a la señora Merckele al cuarto que su marido tenía en el edificio con la esperanza de que por fin hablara con ellos, pues lo único que tenían era una llamada a urgencias en la que había dicho que su marido estaba muerto en el salón y que por favor pasaran a detenerla. Releyó sus notas. Sabiendo lo que había en esa habitación, no era difícil imaginar los motivos de la señora Merckele, pero necesitaban una declaración y no sólo especulaciones.
La Mainzer Landstraße, una de las arterias financieras de la ciudad, estaba colapsada. La riada inminente había obligado a cortar casi todas las calles cercanas al río, los tranvías circulaban con irregularidad, no quedaba ni un taxi libre. De la Estación Central venía una segunda riada, humana, que se dirigía a los grandes edificios de los bancos, las aseguradoras y las entidades financieras. Una masa de personas a pie, en auto, en tranvía, cubría como un tapiz la calle que llevaba hasta la Platz der Republik; en la primera bocacalle, la de la Mainzer Landstraße, se partía a izquierda y derecha; un resto compacto y resuelto seguía en línea recta en dirección a los edificios de la Feria cortando el aire con los maletines.
En el banco los había recibido un hombre de cuarenta años que aparentaba diez menos enfundado en un traje gris claro. Después de las presentaciones les dirigió una mirada que Cornelia ya conocía: estaba reajustando las jerarquías. Contra sus expectativas iniciales, la mujer no muy alta, seguramente de su misma edad, rubia y con la nariz ligeramente torcida, era la jefa. El cincuentón con cuerpo de boxeador maduro, el pelo grisáceo, corto, peinado en pinchos y unas cejas todavía oscuras y pobladísimas, era el segundo. A partir de ese momento, el hombre del traje gris se dirigiría siempre a la comisaria en primer lugar.
Así fue y, por lo visto, notó Cornelia, había recibido instrucciones muy concretas, pues desde el primer momento todos sus esfuerzos parecían concentrados en apartarlos de la vista de los empleados y visitantes. Era la hora punta de entrada. El hombre los guiaba dando pasitos cortos en dirección a una zona del vestíbulo en la que quedaban a resguardo de las miradas del personal que entraba en el banco y ellos lo seguían sin oponer resistencia. Hablando sin cesar, los pastoreó lejos de la línea invisible entre la puerta de entrada y el mostrador de recepción que parecía seguir la gente que entraba en el edificio. Con unos paneles cubiertos de carteles publicitarios habían intentado también esconder el precinto policial que impedía el acceso a la habitación del guarda, un cuartito que quedaba en un rincón detrás de una cabina acristalada justo a la entrada del edificio ocupada ahora por un guarda joven. Los visitantes pasaban rápidamente por delante de esta figura que tenía únicamente la función de dar la sensación de seguridad y se dirigían a un largo mostrador de maderas nobles detrás del cual tres mujeres con chaquetas del mismo color verde que el logotipo del banco se encargaban de dirigirlos a su destino, al que sólo podían acceder después de pasar un control de seguridad, detector de metales e inspección de maletines y bolsos. Ya nadie protestaba por esos controles, en todas las sedes bancarias de Francfort se habían convertido en una costumbre, bastaba con observar la rutina con que los visitantes levantaban los brazos para que los vigilantes pasaran los detectores y cómo depositaban sin que se lo pidieran todo lo que llevaban consigo en la cinta transportadora.
Página siguiente