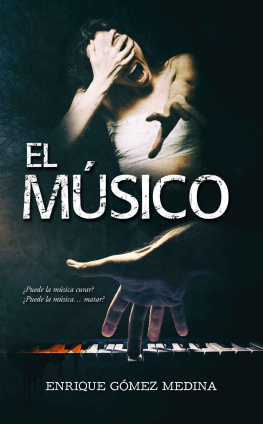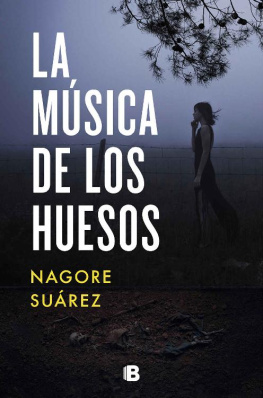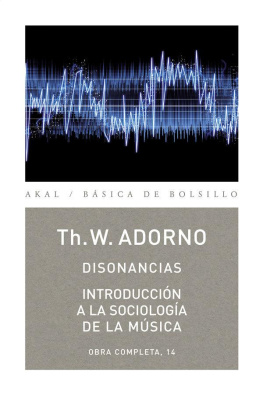la magia de la música.
para el bien.
Prólogo (un año antes)
La gota. Una, otra vez. Machacona, incansable. ¿Por qué sonaba tan fuerte? Retumbaba en su cerebro. Hacía vibrar su cráneo. Iba a volverle loco. Pero no era solo la gota. También estaba el zumbido. Rodrigo estaba seguro de que el aparato que había junto a su cama antes no zumbaba así. Y el siseo… Debía haber algún conducto de oxígeno tras la pared, en la cabecera de la cama; quizá tenía una pequeña fuga, porque también lo escuchaba.
¿Por qué todo sonaba tan fuerte?
¿Y por qué no veía?
La venda. Llevaba una venda en los ojos. Con un esfuerzo sobrehumano, como si su brazo pesara una tonelada, llevó su mano hasta ella y se la arrancó.
Negro.
Pasó sus dedos por encima de sus párpados. Escocía. Estaban abiertos.
Pero seguía sin ver nada.
Su pulso se aceleró. Escuchó su corazón por encima de los otros ruidos de la habitación. ¿Qué estaba pasando?
—Mamá. Papá.
Silencio.
—¡Mamá!
“Ah, sí, mi padre dijo que iba a sacar a mi madre de aquí, aunque fuera a ducharse y a tomar un buen desayuno”. Rodrigo debía haberse quedado dormido. ¿Cuánto rato llevaban fuera?
Entonces le llegó un nuevo sonido, del otro lado de la puerta. Pasos. Una sola persona. Por el peso, un hombre. “¿Papá?”. Al instante supo que no. Su padre nunca llevaría zuecos de plástico. El entrechocar del fonendo contra los bolígrafos del bolsillo le indicó que era un médico.
Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. Una respiración profunda. La mano sobre el picaporte. El chasquido metálico, como un disparo. Más pasos; se estaba acercando hacia su cama. Se detuvo a unos centímetros de ella.
Como si acabara de tomar una decisión difícil, el hombre inspiró con fuerza; no había vuelto a hacerlo desde que entró en la habitación. Rodrigo escuchó las venas del médico hinchándose y deshinchándose con el pulso acelerado, la transpiración abriéndose paso por los poros de su piel y, por fin, un carraspeo. Pero, antes de que hablara, lo hizo él:
—¿Han muerto los dos?
***
Rodrigo le apretó la mano. Le habían llevado en una silla de ruedas hasta la UCI y, aunque no era horario de visitas, le habían dejado permanecer al lado de su padre.
Notó su debilidad.
Por encima del zumbido de las máquinas, que obligaban a sus pulmones a bombear aunque no quisieran, le llegó el latido de su corazón. Muy frágil. Su padre, hace unas horas ejemplo de vigor y fortaleza, ahora apenas se sostenía vivo pendiente de un hilo.
Rodrigo le apretó la mano más aún. Era lo único que tenía.
Su madre ya no estaba. Había muerto en el accidente. El coche en el que ambos volvían hacia el hospital se había salido de la carretera sin ningún motivo aparente y se había estrellado contra una protección de hormigón que lo partió en dos. “Tu padre se debió dormir”, le había explicado el médico.
Mentira.
Su padre nunca se dormiría al volante.
Pero ¿qué más daba? El caso es que había perdido a su madre, que venía a cuidarle a él. E iba a perder a su padre.
Una inspiración más fuerte. Rodrigo aguzó el oído. Más aún. Escuchó las resecas cuerdas vocales de su padre intentando arrancar. Un murmullo tenue incluso para él.
—Rrrodrrig…
Rodrigo le apretó la mano de nuevo y notó la tensión en sus dedos en respuesta. Sin que los enfermeros reparasen en el gesto, se recostó sobre el pecho de su padre, aproximando el oído a su boca.
—Te… qui… e… ro.
Un nudo como una piedra se le formó en la garganta cuando Rodrigo intentó contestar: “Yo también, papá”. Pero el hombre, apremiante, no le dejó.
—Hu… ye.
Una vibración distinta, como un calambre de alta tensión, le llegó de su padre a través de la mano y le recorrió entero, erizándole cada cabello.
Las máquinas aullaron, se formó un gran revuelo de enfermeros y médicos que le apartaron y se entregaron con frenesí a su trabajo. Pero ya era tarde.
Su padre se había ido.
Desengaño
—¿Cuánto tiempo lleváis juntos?
“El suficiente para darme cuenta de que ella es mejor que tú”.
—Unos meses.
—¿¡Has estado mintiéndome cada vez que venías a casa, cada vez que me besabas, durante meses!?
—Nunca te he mentido.
—¡No, claro! Solo que no te pareció un dato importante el hecho de que te estuvieses tirando a otra.
—Es que no lo era. No importaba tanto… al principio.
Mar sintió una punzada de dolor.
—Eres un hijo de puta.
—Ya lo sé… Lo siento. Si supieras cómo lo siento…
Mar pudo escuchar cómo sonaba un “click” en su cerebro.
—¿Que lo sientes? ¿¿¿QUE LO SIENTES??? Solo te jode hacerme daño porque te vas con la conciencia llena de mierda. Solo me lo has contado para dejar de sentirte culpable, aunque a mí me destroces. Eres un hijo de puta y un cobarde. Y lo que más me revienta es que me siento ridícula. Por haberme dejado engañar. Creí que eras un tío legal. Y fuerte. Y eres un mierda. Llévatelo aquí grabado —dijo apretando el dedo índice contra su frente—. Eres un mierda y a partir de hoy ya no podrás dejar de serlo. Vete de mi casa.
—Mar…
—¡QUE TE VAYAS, COÑO!
Él cogió las bolsas de plástico donde había metido sus cosas y salió. Al cerrar la puerta echó una última mirada, intentando cruzarla con la de Mar, pero ésta ya se había dado la vuelta y caminaba por el pasillo.
Mar sí era fuerte.
Llegó a su habitación y se tumbó en la cama que todavía olía a él. Miró un instante a la mesita de noche, donde descansaba un vaso de agua a medias. En su borde, las huellas de dos labios distintos.
Solo entonces lo supo. Hundió la cara en la almohada y dejó que las lágrimas la empaparan.
Se había ido.
Presente, año 2021
La cueva del ogro
—Otro más —suspiró Mar cerrando una nueva carpeta de cartón.
Menéndez, sacándose el palillo de la boca para resaltar la importancia de su comentario, replicó con sorna.
—Así les quitas el polvo, que falta le hace al archivo.
Mar asintió. En el fondo, sabía que eso era precisamente lo que estaba haciendo. Ella esperaba acción; todos los días, al vestirse, enfundaba la pistola pensando si ese sería el día. Pero en los meses que llevaba en el departamento, solo le habían encargado leer casos viejos.
De pronto, sin saber por qué, notó como la ira le ascendía desde el estómago hasta el entrecejo. Se ajustó la coleta del pelo, que ya llevaba tirante, se levantó haciendo chirriar la silla y se encaminó al despacho del comisario Anglona con la carpeta de cartón todavía en la mano.
—Oh, oh —murmuró Menéndez, recolocándose en su asiento para no perderse nada.
Mar golpeó con los nudillos en la puerta abierta. El comisario no levantó la vista.
—Dígame, Espinosa.
—¿Hasta cuándo me va a tener leyendo casos de la época de nuestros abuelos? —soltó Mar agitando la carpeta en el aire.
Al instante se arrepintió. Vio cómo se ensanchaban las aletas de la nariz del comisario, se le adelantaba el mentón y la mirada, aún clavada en el papel que tenía en la mano, se le cargaba de energía, como si estuviera a punto de disparar un rayo láser por los ojos. Tentada estuvo de agacharse y cubrirse con el brazo, pero aguantó a pie firme, con la carpeta todavía en alto.
El comisario soltó el aire lentamente. Consejo de su médico. Solo entonces levantó la cabeza.
—Hasta que a mí me salga de los cojones.
Las piernas de Mar flojearon, pero decidió jugarse el todo por el todo.