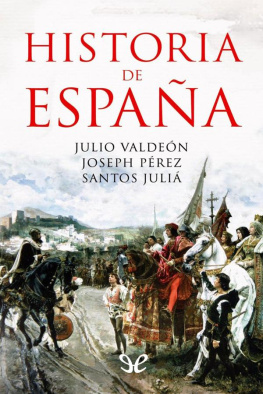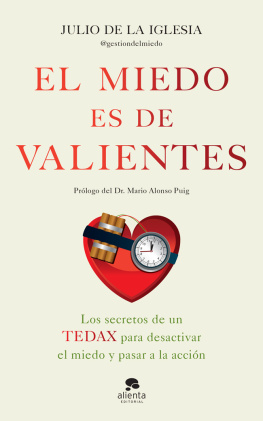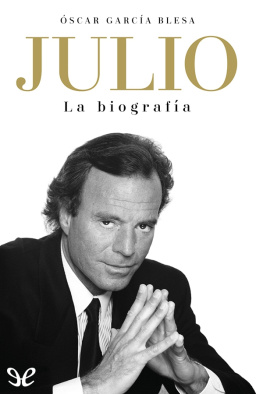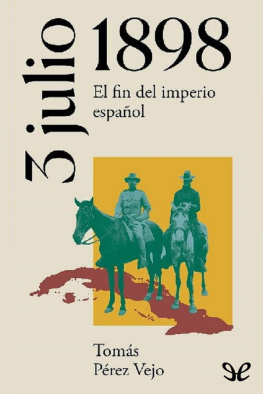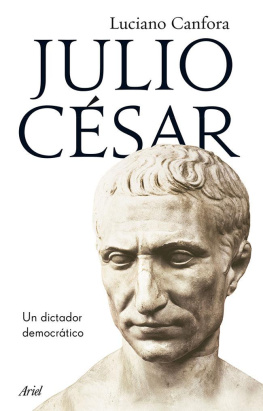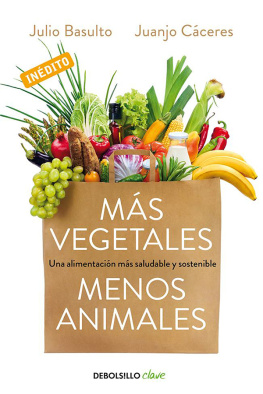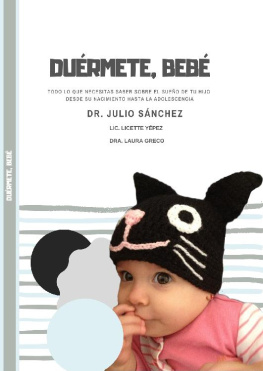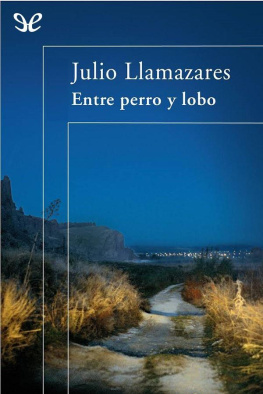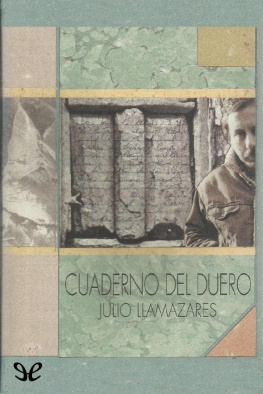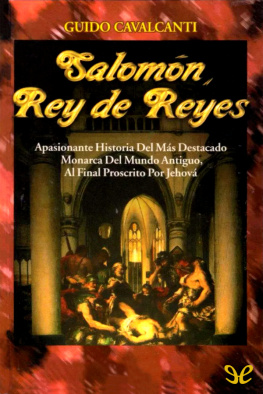PRÓLOGO.
UN LIBELO CONTRA EL SÍNDROME DE LA FRIGIDEZ EDITORIAL (SFE)
GENETON MORAES NETO
Cualquier médico recién licenciado sería capaz de dar un diagnóstico: el primer síntoma es una ligera taquicardia. El segundo es un reflejo muscular —casi involuntario— que hace que las cejas se arqueen parcialmente. El tercero es el movimiento compulsivo de las manos en busca de un bolígrafo o una grabadora. Ya está. No hay margen de error: el ser bípedo que muestra esos síntomas cuando se encuentra con un personaje interesante es un reportero de verdad.
Si el periodista Klester Cavalcanti tiene esa manía tan brasileña de autoexaminarse, seguro que notó dichos síntomas en su propio cuerpo cuando descubrió al personaje principal de este libro. Porque Klester es un reportero de verdad, desde siempre. (Aviso para navegantes: el hombre que ha matado a cientos de personas es una de esas figuras increíbles que hacen de Brasil un colorido catálogo de conmociones. ¡Ay! ¡Esa invencible vocación brasileña de producir puntos de exclamación en serie…!).
Como iba diciendo antes de interrumpirme a mí mismo, Klester forma parte de esa jauría de sabuesos rastreadores de buenas historias y personajes entrañables. ¿Jauría? Sí: podemos calificar a los reporteros como «jauría» sin que represente una ofensa, porque son (o deberían ser) como perros que se pasan el tiempo husmeando el terreno en busca de caza suculenta, generalmente escondida bajo la superficie, oculta a primera vista. El resultado de la batida es el descubrimiento de historias y personajes capaces de saciar el hambre de novedades que agita y anima las redacciones.
El asesino que atrajo la atención del reportero Klester es el ejemplo de una caza con éxito. Después de seguir una pista, que obtuvo mientras realizaba otro reportaje, el periodista localizó al personaje que ahora retrata en este libro. Pero, antes de hacer pública la saga sangrienta de este brasileño, Klester tuvo que dedicarse a un trabajo de convencimiento que se prolongó durante siete años. El reportaje es paciencia.
Los periodistas que, al contrario que Klester Cavalcanti, no presenten las reacciones fisiológicas típicas de un reportero, pueden cambiar de actividad. La profesión ya no los necesita, pues hace tiempo que se han contagiado del Síndrome de la Frigidez Editorial (SFE).
¿Y qué demonios es el SFE? Pretendo enviar en breve un oficio a la Organización Mundial de la Salud para anunciarles el descubrimiento de dicha dolencia: el SFE está provocado, como se ha probado, por un virus que invade el sistema nervioso de periodistas aburridos, especializados en la triste tarea de extinguir el fuego de los reporteros. Es gente que, en general, prefiere las delicias del aire acondicionado. Un reportero de verdad encuentra su opción preferente en la calle.
¿Qué hacen los periodistas que se dejan invadir por el virus del SFE? De tanto lidiar con lo extraordinario, han perdido la capacidad de conmoverse ante una buena historia o de chasquear los dedos cuando un reportero se presenta en la redacción con una novedad bajo el brazo. Acaban tirando a la basura historias y personajes que, con toda seguridad, al público le habría gustado conocer, pero que no conocerá. Se suele decir que el mejor periódico es el que va a parar al cubo de la basura, y es verdad. La culpa la tiene el Síndrome de la Frigidez Editorial.
El antídoto para esta enfermedad es la adrenalina que hace que un reportero como Klester se adentre en el corazón de Brasil en busca de historias como la de este brasileño que ejercita su dedo índice en el gatillo de un arma. Klester es un especialista en Brasil: los dos años que trabajó como corresponsal de la revista Veja en la Amazonia le sirvieron como un curso intensivo de situaciones extraordinarias.
En este libro Klester no se limita a reproducir las palabras del personaje: a partir de lo que escuchó —y de los diversos documentos que consiguió atesorar—, ha realizado un trabajo de reconstitución de escenas, diálogos, paisajes, gestos y sensaciones en un delicado ejercicio de arqueología periodística.
Conmociones de todos los calibres pueblan las páginas de este libro. ¿Queréis saber cuál es el precio de una vida? Algo así como treinta kilos de arroz, veinte de alubias, diez de café, diez de azúcar, cinco de queso, diez latas de aceite y doce botellas de aguardiente.
¿Queréis saber cuáles son los mandamientos de un sicario? El primero es no matar a una mujer embarazada. El segundo, no robar los bienes de la víctima. El tercero, no matar a otros sicarios. El cuarto, no dejar el cobro del servicio para después. El quinto, no matar a la víctima mientras duerme.
No quiero estropear las sorpresas. Me paro aquí y paso la palabra al narrador. Historias como las que Klester Cavalcanti reconstruye en este libro son la alegría íntima de los reporteros. ¿Son dramáticas? Sí. ¿Son violentas? Sí. ¿Son sorprendentes? Sí. Brasil, país tropical, es así, lectores. El llamado «Brasil profundo» no es un plato para aficionados, sino una bandeja llena para reporteros.
¿Queréis comprobarlo?
1. EL PRIMER ENCARGO
Hacía aproximadamente tres horas que Júlio Santana acechaba al pescador Antônio Martins en plena selva amazónica, en la frontera entre Marañón y el norte de Goiás, actual estado de Tocantins, fundado en octubre de 1988. El calor era intenso, pero Júlio sentía un frío extraño y un nudo en el estómago. Agazapado entre árboles seculares, algunos de más de cuarenta metros de altura, mantenía al pescador en el punto de mira de su escopeta. Entre la vegetación, Júlio podía observar a Antônio sentado en su canoa, que flotaba en un brazo del río Tocantins. Sabía perfectamente qué tenía que hacer. «Solo tengo que dispararle un balazo al corazón y ya está», pensaba. Sin embargo, para un chaval que acababa de cumplir diecisiete años y que nunca había disparado a nadie, la tarea no resultaba tan fácil.
Júlio era delgado, medía 1,76 metros de altura y pesaba 65 kilos. Su rostro aún era imberbe, tenía la nariz ancha, los labios finos y el pelo crespo y oscuro. La piel morena realzaba unos ojos marrón claro. Aquella tarde del 7 de agosto de 1971 intentaba hacer lo que su tío, el policía militar Cícero Santana, le había ordenado la noche anterior: «Apunta al corazón y piensa que vas a disparar a un animal, que vas de caza». Sin embargo, disparar a un hombre provocaba en el muchacho una extrañeza incómoda. No era igual que matar pacas, pecaríes, monos y venados, lo que Júlio estaba acostumbrado a hacer para llevar alimento a casa. Aquella insólita situación lo perturbaba, así que se sentó en el suelo todavía húmedo por la lluvia de la noche anterior. Acomodó la escopeta entre las piernas y, con la espalda recostada en un castaño, pensó en cómo había llegado hasta allí.
Todo había empezado dos días antes. Júlio regresaba de la selva hacia las cinco de la tarde. Después de casi cuatro horas de caza, volvía a casa con un cervatillo cargado en los hombros. La carne del animal serviría para alimentar a la familia durante al menos una semana. El muchacho se sentía orgulloso. Había matado al venado de un único tiro certero en la frente. Júlio vivía con sus padres —el señor Jorge, de cuarenta y tres años, y doña Marina, de treinta y ocho— y sus dos hermanos menores, Pedro, de catorce, y Paulo, de once. La familia habitaba una casa de madera en una comunidad ribereña a orillas del río Tocantins, en el municipio de Porto Franco, en el suroeste de Marañón. A principios de los años 1970, esta región estaba totalmente aislada y rodeada de selva virgen, y Porto Franco contaba con unos dos mil habitantes. Hoy, el municipio suma dieciocho mil residentes.
La casa no tenía divisiones internas. La cocina de leña quedaba delante y a la izquierda de quien entraba. Una tabla atravesada en el suelo separaba la cocina y los utensilios de cocina —tres cazuelas, algunos cubiertos, dos machetes y cinco vasos de cristal— de un mueble de madera hecho por el señor Jorge que hacía las veces de armario. No había ni mesa ni sillas. La electricidad todavía no había llegado a aquella zona; incluso hoy, muchas comunidades de la región siguen sin acceso a la energía eléctrica. Había cinco hamacas que siempre estaban extendidas y en las que dormían los integrantes de la familia. Júlio tenía, además, un hermano mayor, Joaquim, de veintiún años, que había abandonado el hogar paterno a los dieciocho para viajar a São Luís, la capital del estado, donde pensaba conseguir una vida mejor. La familia jamás volvió a tener noticias del primogénito.