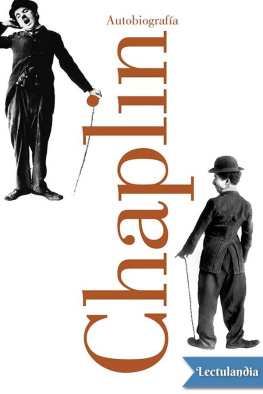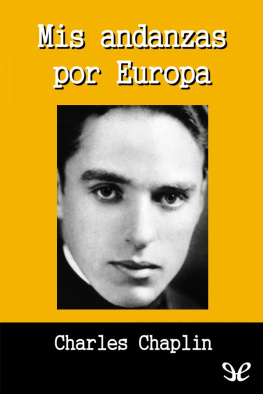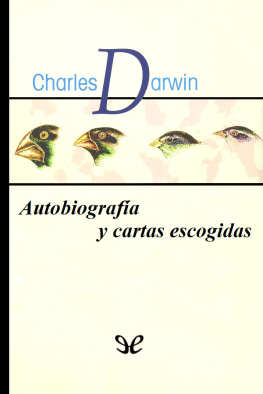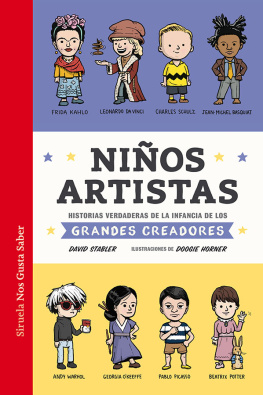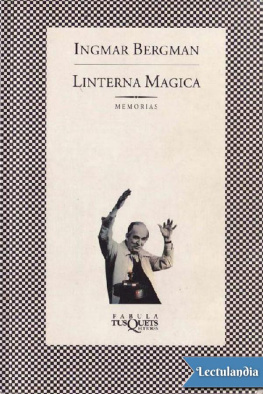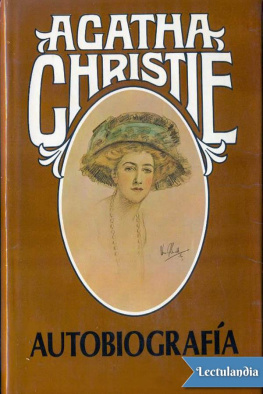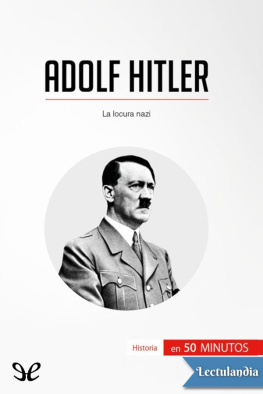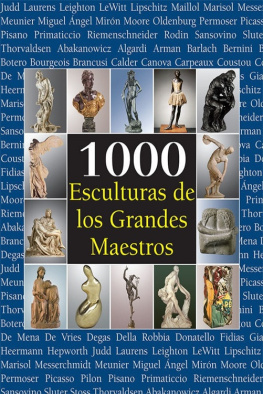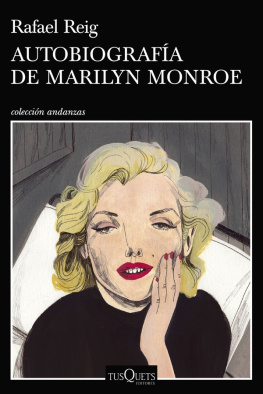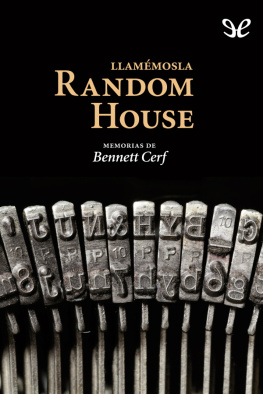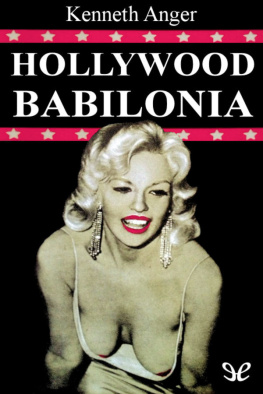Preludio
Antes de que se inaugurase el puente de Westminster, Kennington Road no era más que un sendero cubierto de zarzas. En 1750 se comenzó a construir una nueva carretera a partir del puente que enlazaba directamente con Brighton. Como consecuencia, Kennington Road, donde pasé la mayor parte de mi niñez, presumía de algunas mansiones señoriales de mérito arquitectónico, en cuyas fachadas había balcones con enrejado de hierro, desde los que sus ocupantes quizá vieron a Jorge IV cuando iba en coche a Brighton.
A mediados del siglo XIX, la mayor parte de las casas se habían deteriorado y convertido en pisos de alquiler. Sin embargo, algunas permanecían intactas y habitaban en ellas médicos, comerciantes prósperos y estrellas del vodevil. Los domingos por la mañana se veía a lo largo de Kennington Road una bonita yegua y un coche a la puerta de una casa dispuestos a llevar a algún artista de vodevil a dar un paseo de unas diez millas hasta Norwood o Merton, parándose al regreso en diversos pubs: el White Horse, el Horns y el Tankard, situados todos en Kennington Road.
Cuando tenía doce años me quedaba muchas veces frente al Tankard mirando cómo aquellos ilustres caballeros se apeaban de sus coches para entrar en el bar, donde se reunía la flor y nata del vodevil, como solían hacer los domingos para tomar «la última» antes de regresar a sus casas a comer. ¡Qué llamativos resultaban vestidos con sus trajes a cuadros y sus bombines grises, con sus refulgentes sortijas de diamantes y sus alfileres de corbata! Los domingos el pub cerraba a las dos de la tarde, y sus ocupantes se entretenían unos momentos en la puerta antes de despedirse; yo los miraba fascinado y divertido, por el aire ridículo con que se pavoneaban algunos de ellos.
Cuando ya se había marchado el último, era como si el sol se hubiera ocultado tras una nube, y yo volvía a una hilera de casas viejas y cochambrosas que se hallaban a espaldas de Kennington Road, al número 3 de Pownall Terrace, y subía las desvencijadas escaleras que conducían a nuestra pequeña buhardilla. La casa era deprimente y el aire viciado hedía a gachas rancias y a ropa vieja. Aquel domingo, en concreto, mi madre estaba sentada, mirando por la ventana. Se volvió y me sonrió débilmente. La habitación era agobiante, tenía poco más de doce pies cuadrados, y parecía más pequeña aún, porque su techo abuhardillado reducía su tamaño. La mesa, arrimada a la pared, estaba llena de platos y tazas sucios; y en un rincón, contra la pared baja, destacaba una cama de hierro que mi madre había pintado de blanco. Entre la cama y la ventana había una pequeña chimenea, y a los pies de la cama, un viejo sillón, que se desplegaba y se convertía en una cama, en la que dormíamos mi hermano Sydney y yo. Pero ahora Sydney estaba fuera, navegando.
Aquel domingo la habitación resultaba más deprimente porque, por alguna razón, mi madre no la había limpiado. Generalmente la tenía aseada, pues era briosa, alegre y joven todavía; no había cumplido aún treinta y siete años, y podía hacer que aquella buhardilla miserable brillara con dorada comodidad, sobre todo en las invernales mañanas de domingo, cuando solía traerme el desayuno a la cama, y yo me despertaba en una curiosa y reducida habitación, con la pequeña chimenea encendida, para contemplar el humeante hervidor sobre el fogón y un róbalo o un arenque ahumado junto al guardafuego de la chimenea para que se mantuviera caliente, mientras ella preparaba las tostadas. La alegre presencia de mi madre, la acogedora habitación, el sonido apagado del agua hirviendo que caía en la tetera de barro, mientras yo leía mi tebeo, eran los placeres de una tranquila mañana dominical.
Pero aquel domingo ella estaba sentada, distraída, mirando por la ventana. Durante los tres días anteriores había permanecido sentada junto a la ventana, y se mostraba extrañamente silenciosa e inquieta. Yo sabía que estaba preocupada; Sydney se encontraba en alta mar, no teníamos noticias de él desde hacía dos meses y nos habían quitado la máquina de coser alquilada, con la que ella trabajaba para mantenernos, porque se debían varios plazos (procedimiento al que ya estábamos acostumbrados). Y la aportación de cinco chelines a la semana que yo ganaba dando lecciones de baile había cesado de repente.
Apenas era consciente de la crisis porque vivíamos en una crisis constante, y yo, al ser un niño, me olvidaba fácilmente de nuestras preocupaciones. Como de costumbre, volvía corriendo a casa después de la escuela para hacer los recados a mi madre, retirar los restos de comida e ir a buscar un cubo de agua potable, para echar a correr enseguida a casa de los McCarthy y pasar allí la velada. Cualquier cosa con tal de huir de nuestra deprimente buhardilla.
Los McCarthy eran antiguos amigos de mi madre, a quienes había conocido en sus días de vodevil. Vivían en un piso confortable, en la mejor parte de Kennington Road, y, comparados con nosotros, gozaban de una posición relativamente desahogada. Los McCarthy tenían un hijo, Wally, con quien yo solía jugar hasta el anochecer, y siempre me invitaban a tomar el té. Dado que pasaba allí tanto tiempo comía más de una vez con ellos. De vez en cuando la señora McCarthy me preguntaba por mi madre, a la que no veía desde hacía tiempo. Yo inventaba cualquier excusa, pues desde que mi madre conocía la adversidad veía pocas veces a sus antiguos compañeros de teatro.
Por supuesto, había épocas en que me quedaba en casa, y mi madre me hacía té y me preparaba pan frito untado de mantequilla, que me gustaba mucho. Durante una hora me leía algo, pues era una excelente lectora, y yo me daba cuenta del encanto de su compañía y de que hacía mejor quedándome en casa en lugar de ir a la de los McCarthy.
Pero aquel día, al entrar en la habitación, se volvió y me miró con aire de reproche. Me impresionó su aspecto; estaba delgada y ojerosa y se leía el sufrimiento en su mirada. Me invadió una infinita tristeza y dentro de mí se entabló una lucha terrible entre el impulso de quedarme a hacerle compañía y el deseo de alejarme de toda aquella miseria.
—¿Por qué no te vas a casa de los McCarthy? —dijo, mirándome con indiferencia.
Yo estaba a punto de llorar.
—Porque quiero quedarme contigo.
Se volvió y miró distraídamente por la ventana.
—Vete a casa de los McCarthy y quédate a comer…; aquí no hay nada para ti.
Advertí que en su voz había un tono de reproche, pero no quise entenderlo.
—Iré si así lo quieres… —dije con un hilo de voz.
Sonrió lánguidamente y me acarició la cabeza.
—Si —dijo—, vete.
Y aunque le rogué que me permitiera quedarme, repitió que me fuera. Lo hice con sensación de culpabilidad, dejándola sola, sentada en aquella miserable buhardilla, sin percatarme de que pocos días después le esperaba una suerte terrible.
Nací el 16 de abril de 1889, a las ocho de la noche, en East Lane, Walworth. Poco después nos mudamos a West Square, St. George’s Road, Lambeth. Según mi madre mi mundo era feliz. Nuestra situación era, hasta cierto punto, acomodada; vivíamos en tres habitaciones amuebladas con gusto. Entre mis recuerdos más tempranos se cuenta uno en el que todas las noches, antes de que mi madre se fuera al teatro, nos metían a Sydney y a mí en una cómoda cama y quedábamos al cuidado de la criada. En mi mundo de tres años y medio todo era posible; si Sydney, que era cuatro años mayor que yo, podía hacer juegos de manos y tragarse una moneda, haciendo que apareciese luego por la nuca, yo podía hacer lo mismo; por eso un día me tragué una moneda de medio penique, y mi madre tuvo que llamar al médico.
Todas las noches, cuando regresaba del teatro, mi madre tenía la costumbre de dejar golosinas sobre la mesa —un pedazo de pastel napolitano o caramelos— para que Sydney y yo las encontrásemos por la mañana y como garantía de que no haríamos ruido, pues ella solía dormir hasta muy tarde.
Página siguiente