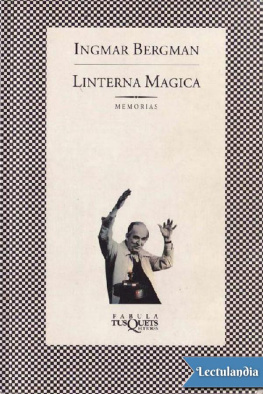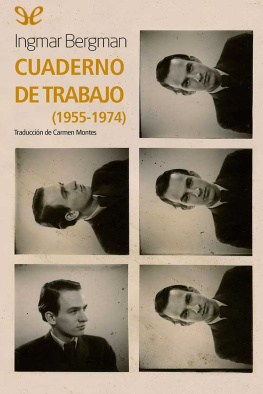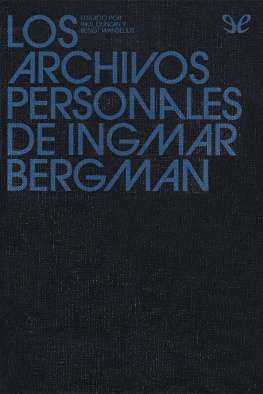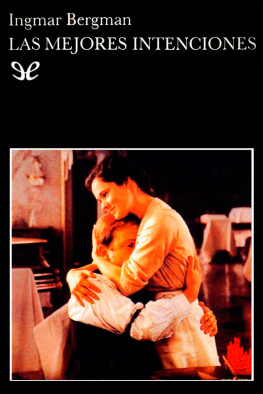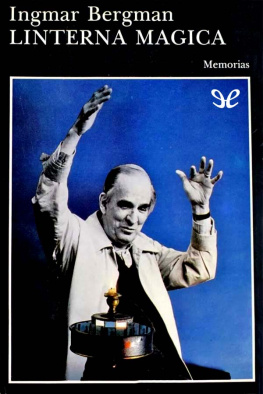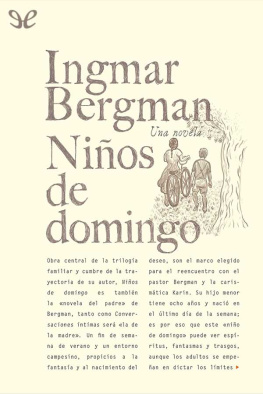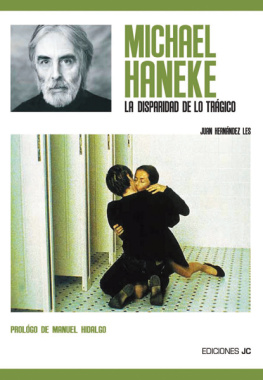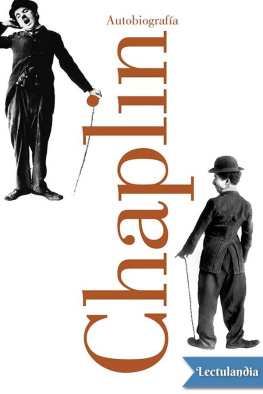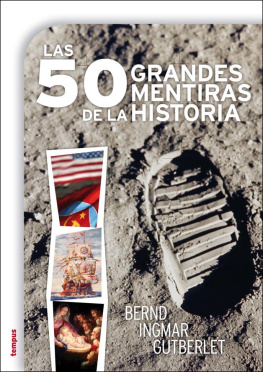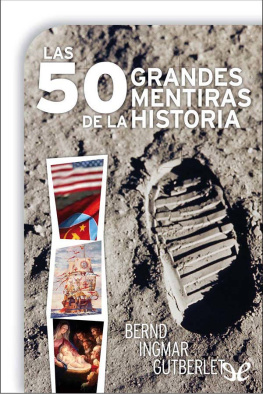Cuando yo nací en el mes de julio de 1918 mi madre tenía la gripe, mi estado general era malo y me hicieron un bautizo de urgencia en el hospital. El viejo médico de cabecera vino un día de visita, me miró y dijo: «Este se está muriendo de hambre». Entonces mi abuela materna me llevó a la casa de campo que tenía en Dalecarlia. Durante el viaje en tren, que en aquellos tiempos duraba un día, mi abuela me fue dando de comer bizcochos mojados en agua. Cuando llegamos estaba casi muerto. Mi abuela encontró, sin embargo, un ama —una buena muchacha rubia de un pueblo vecino— y, aunque me fui reponiendo, tenía muchos vómitos y me dolía el vientre continuamente.
Sufrí además toda una serie de enfermedades indefinibles; era como si no acabara de decidirme a vivir. Si me adentro en mi conciencia puedo evocar con exactitud lo que sentía: el hedor de las secreciones del cuerpo, las ropas húmedas y rasposas, la suave luz de la lamparilla de noche, la puerta entreabierta de la habitación contigua, la profunda respiración de la niñera, pasos sigilosos, susurro de voces, los reflejos del sol en la botella de agua. De todo esto me acuerdo, pero no recuerdo haber pasado miedo alguno. El miedo llegó más tarde.
El comedor daba a un oscuro patio interior rodeado de un alto muro de ladrillo y en el patio había un retrete, cubos de basura, ratas gordas y un tendedero para sacudir alfombras. Yo estaba sentado en las rodillas de alguien que me daba la papilla. El plato estaba encima de un mantel de hule gris con borde rojo. El esmalte del plato era blanco con flores azules y reflejaba la escasa luz de las ventanas. Yo probaba diferentes ángulos inclinándome a los lados y hacia delante. Según movía la cabeza los reflejos del plato de papilla iban cambiando y tomando nuevas formas. De repente vomité encima de todo.
Probablemente mi primer recuerdo es éste: mi familia vivía en un primer piso de la casa que hace esquina entre las calles de Skeppargatan y Storgatan.
En el otoño de 1920 nos trasladamos al 22 de Villagatan en el barrio de Östermalm. Huele a pintura fresca y a suelos de parquet encerados. En el cuarto de los niños el suelo es de corcho amarillo y las persianas son claras con castillos y flores. Las manos de mi madre son suaves y ella tiene tiempo de contarnos cuentos. Una mañana mi padre tropieza con el orinal al levantarse y exclama: «¡Cáspita!». En la cocina se afanan dos mozas de Dalecarlia a quienes les gusta cantar y lo hacen con frecuencia. Enfrente del zaguán hay una compañera de juegos de mi misma edad que se llama Tippan. Es muy fantasiosa y emprendedora. Comparamos nuestros cuerpos y encontramos interesantes diferencias. Alguien nos pilla, pero no dice nada.
Nace mi hermana; tengo cuatro años y la situación cambia radicalmente: una figura gorda y deforme se convierte de pronto en protagonista. Me echan de la cama de mi madre, mi padre está radiante con ese paquete que sólo sabe dar alaridos. El demonio de los celos ha clavado su garra en mi corazón; estoy furioso, lloro, defeco en el suelo y me embadurno de mierda. Mi hermano mayor y yo, habitualmente enemigos mortales, hacemos las paces y planeamos diversas formas de matar al repugnante gusano. Por no sé qué razón mi hermano considera que yo soy el más adecuado para realizar el acto. Me siento halagado y buscamos el momento propicio.
Una tarde silenciosa y soleada en la que creo estar solo en el piso, entro sigilosamente en el dormitorio de mis padres donde duerme aquel ser en su rosada cuna. Cojo una silla, me subo y contemplo la cara abotargada y la boca babeante. Mi hermano me había dado instrucciones claras de lo que tenía que hacer. Pero yo no las había comprendido bien. En lugar de apretar el cuello de mi hermana trato de aplastar su pecho. Se despierta inmediatamente con un penetrante chillido, le tapo la boca con la mano, los acuosos ojos azul claro bizquean clavados en mi, doy un paso adelante para agarrarla mejor, pero pierdo pie y me caigo al suelo.
Me acuerdo de que la acción misma está unida a un intenso placer que rápidamente se transforma en horror.
Me inclino sobre fotografías de la infancia y estudio el rostro de mi madre con una lupa en un intento de penetrar a través de sentimientos podridos. Sí, sí que la quería y en la foto está muy atractiva: el espeso cabello peinado con raya al medio sobre la amplia frente baja, el delicado óvalo facial, la dulce boca sensual, la cálida y franca mirada bajo las oscuras y bien dibujadas cejas, las manos pequeñas y fuertes.
Mi corazón de cuatro años se consumía en un amor fiel como el de un perro.
La relación, sin embargo, no carecía de complicaciones: mi devoción la molestaba e irritaba, mis muestras de ternura y mis violentos arrebatos la inquietaban. Muchas veces ella me alejaba con un tono fríamente irónico. Yo lloraba de rabia y desilusión. Su relación con mi hermano era más sencilla ya que siempre tenía que defenderlo frente a mi padre, que lo educaba con rigurosa dureza en la que el argumento más repetido era el brutal castigo físico.
Poco a poco fui comprendiendo que mi adoración, a veces tierna y a veces rabiosa, tenía poco efecto. Así que muy pronto empecé a ensayar una conducta que le resultara grata y que lograra despertar su interés. Un enfermo provocaba inmediatamente su compasión. Como yo era un niño enfermizo con innumerables dolencias, convertí esto en un camino, ciertamente doloroso pero infalible hacia su ternura. Las simulaciones, en cambio, se descubrían en seguida —mi madre era enfermera titulada— y se castigaban con rigor.
Había otro camino más peligroso para atraer su atención. Descubrí que mi madre no soportaba ni la indiferencia ni el distanciamiento: ésas eran precisamente sus armas. Aprendí pues a dominar mi pasión y empecé a interpretar una extraña comedia cuyos principales ingredientes eran la arrogancia y una gélida amabilidad. No me acuerdo en absoluto de cómo lo lograba, pero el amor te otorga inventiva y no tardé en despertar interés hacia mi sangrante dignidad herida.
El problema más difícil era que nunca se me daba la posibilidad de descubrir mi juego, arrojar la máscara y dejarme envolver por un amor correspondido.
Muchos años después, cuando mi madre estaba en el hospital a causa de su segundo infarto, con un tubo en la nariz, nos pusimos a hablar de nosotros y de nuestras vidas. Le conté la pasión de mi infancia y ella reconoció que eso la había atormentado, pero no de la manera que yo había creído. Preocupada por mí, se había confiado a un famoso pediatra que la había puesto en guardia en términos muy serios (era a principios de los años veinte) y le había aconsejado rechazar con firmeza mis, según él, «acercamientos enfermizos». Cualquier condescendencia podía dañarme para toda la vida.
Recuerdo con claridad una visita a ese médico. La razón era que me negaba a ir a la escuela a pesar de haber cumplido los seis años. Día tras día me metían a rastras o en brazos en clase mientras yo gritaba de angustia. Vomitaba sobre todo lo que veía, me desmayaba y sufría alteraciones en el equilibrio. Terminé ganando la partida y mi escolaridad se aplazó, pero lo que no pudo evitarse fue la visita al famoso pediatra.
El doctor llevaba una gran barba, cuello alto y olía a cigarro puro. Me bajó los pantalones, cogió mi insignificante órgano con una mano y trazó con el índice de la otra un triángulo sobre mi pubis, diciéndole a mi madre, que estaba sentada detrás de mí con su abrigo orlado de piel y un sombrero de terciopelo verde oscuro con velito: «Aquí, el muchacho sigue pareciendo un niño».
Cuando regresamos a casa después de la visita al médico, me pusieron el delantal amarillo pálido ribeteado de rojo con un gato bordado en el bolsillo. Me dieron una taza de chocolate y una rebanada de pan con queso. Me fui después al reconquistado cuarto de los niños; mi hermano tenía la escarlatina y vivía en otro sitio (evidentemente yo alimentaba la esperanza de que se muriera —en aquellos tiempos la escarlatina era una enfermedad grave). Saqué del armario de los juguetes un carro de madera con ruedas rojas y radios amarillos y enganché un caballo de madera a las varas. La amenaza de la escuela había empalidecido y sólo quedaba el agradable recuerdo de victoria.
Página siguiente