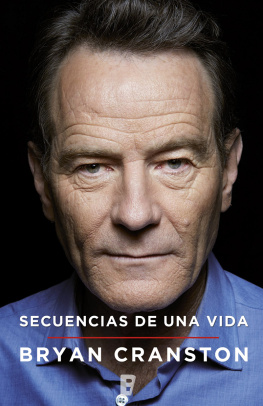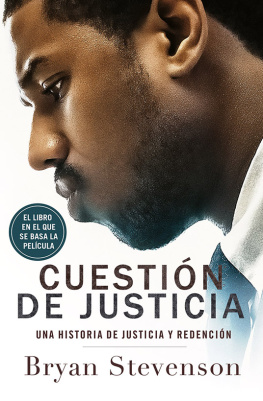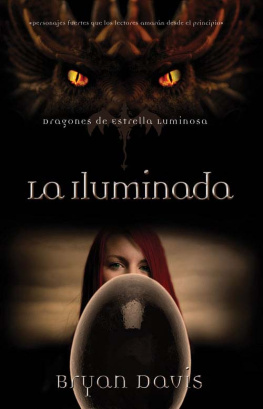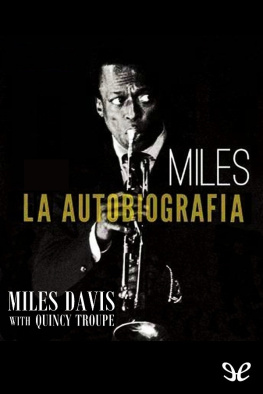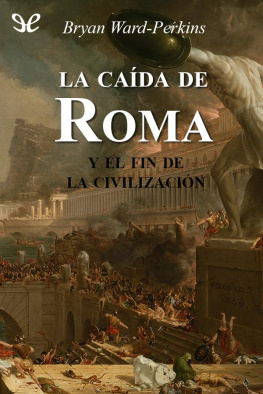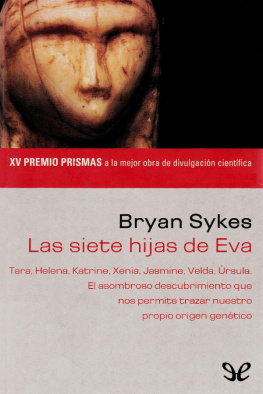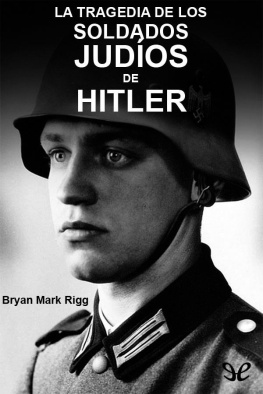Portadilla
S ECUENCIAS DE UNA VIDA
Bryan Cranston
Traducción de Manuel Manzano

Créditos
Título original: A life in parts
Traducción: Manuel Manzano
1.ª edición: octubre, 2017
© 2017 by Ribit Productions, Inc.
© 2017, Sipan Barcelona Network S.L.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona
Sipan Barcelona Network S.L. es una empresa
del grupo Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
ISBN DIGITAL: 978-84-9069-867-9
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidasen el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright , la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Contenido
Dedicatoria
Para Kyle y Amy: Lo conseguimos .
Una vida digna de ser salvada .
Para Robin y Taylor :
Hicisteis que la vida fuera digna de ser vivida .
Cita
Un hombre representa muchos papeles.
W ILLIAM S HAKESPEARE ,
Como gustéis
Walter White
La chica dejó de toser. Puede que se hubiera dormido otra vez. De pronto, el vómito brotó de su boca. Se aferró a las sábanas. Se ahogaba. Me incliné instintivamente para darle la vuelta, pero me detuve.
¿Por qué debería salvarla? Aquella drogata, Jane, amenazaba con chantajearme, revelar mi empresa a la policía, destruir todo aquello por lo cual había trabajado y hacer desaparecer el colchón financiero que intentaba legar a mi familia, la única herencia que podía dejarles.
La chica emitió un borboteo y bregó por una bocanada de aire. Puso los ojos en blanco. Sentí una punzada de culpa. «Maldita sea, es solo una niña —me dije—. Haz algo.»
Pero si intervenía ahora, ¿no estaría retrasando lo inevitable? ¿Acaso no acababan todos muertos, tarde o temprano? Y junto a ella, el pobre tonto de Jesse, mi socio, en estado de coma. Para empezar, fue ella quien lo metió en esta mierda. Por ella acabarían los dos muertos, y nos mataría a todos en caso que yo interviniese y jugase a ser Dios.
«No te metas —me dije—. Cuando Jesse despierte descubrirá él solo esta tragedia, este accidente. Sí, es triste, toda muerte lo es, pero se le pasará. Lo superará como ha superado todas las cosas malas que nos han sucedido. Es lo que hacemos los humanos. Nos curamos. Seguimos adelante. En pocos meses apenas se acordará de ella. Encontrará otra novia y estará bien. Que le den. Todos tenemos que seguir adelante.
»Fingiré que no he estado aquí.
»Pero aquí estoy. Y ella es un ser humano.
»Válgame Dios, ¿en qué me he convertido?»
Y entonces, mientras se iba apagando, sucedió que la chica ya no era ella. Ya no tenía delante a Jane, la novia de Jesse, ni a la actriz Krysten Ritter, sino que miraba a Taylor, mi hija, mi hija de verdad. Yo ya no era Walter White. Era Bryan Cranston y estaba viendo morir a mi hija.
Desde el instante en que nació, en 1993 —un poco prematura, con escasos tres kilos e imposiblemente bella—, sentí un amor instantáneo, radical e incondicional que redefinió para mí la idea del amor. Jamás me había permitido imaginar perderla. Pero ahora lo veía clara y vívidamente. Se me escapaba. Agonizaba.
No lo había planeado. Cuando me preparo para una escena tan delicada no la planifico. Mi objetivo no es urdir cada acción y reacción sino pensar: ¿qué niveles emocionales podría experimentar mi personaje? Divido la escena en instantes o segundos. Al hacer esta tarea previamente, me dejo varias posibilidades abiertas. Permanezco abierto al momento, a lo que pueda presentarse.
La preparación no garantiza nada; con suerte, ofrece posibilidades de conseguir algo real.
Lo que se apoderó de mí en ese momento fue un temor real, mi peor temor. Un miedo que no había previsto ni asumido del todo. Y mi reacción está ahí, para siempre, al final de la escena. Boqueo y me cubro la boca con la mano, horrorizado.
Cuando Colin Bucksey, el director, dijo «Corten», yo estaba llorando. Sollozos nerviosos y profundos. Le expliqué a la gente del plató lo que había sucedido, lo que había visto. Michael Slovis, el director de fotografía, me abrazó. También lo hicieron mis compañeros de reparto. Recuerdo especialmente a Anna Gunn, que interpretaba a Skyler, mi esposa. La abracé. Debo de haberla tenido entre mis brazos unos cinco minutos. Pobre Anna.
Anna lo sabía. Como actriz, tiene un centro frágil y a menudo no le resulta nada fácil dejar atrás las emociones de su personaje después de rodar escenas difíciles.
Eso sucede en la vida del actor y fue lo que me sucedió ese día. Fue la escena más desgarradora que hice en Breaking Bad , y, la verdad, en toda mi carrera.
Puede sonar extraño, incluso morboso. Estar en una sala atiborrada de gente, con luces y cámaras, y fingir que estoy dejando que una chica se muera asfixiada, y entonces ver el rostro de mi hija en lugar del de la chica, y llamarle a eso «trabajo». Llamarle «mi trabajo».
Sin embargo, a mí no me resulta extraño. Los actores somos narradores de historias. Y la narración es el arte humano por excelencia. Es como comprendemos quiénes somos.
No es mi intención que esto parezca altisonante, no. Es disciplina y repetición, fracaso y perseverancia, pura suerte, fe ciega y devoción. Es estar ahí cuando no te apetece estar, cuando estás agotado y crees que no puedes seguir adelante. Los momentos trascendentes llegan cuando has hecho el trabajo preparatorio y estás abierto al momento. Llegan cuando haces tu trabajo. Al fin y al cabo, se trata de un trabajo.
Cada día de rodaje de Breaking Bad me levantaba a eso de las cinco y media de la mañana, bebía un café, me duchaba y me vestía. A veces estaba tan cansado que no sabía si iba o venía.
Conducía los quince kilómetros que hay entre mi apartamento, en Nib Hills, y Q Studios, ocho kilómetros al sur del aeropuerto de Albuquerque o ABQ, como le llama la gente del lugar. A las seis y media estaba en el sillón de maquillaje. Me afeitaba la cabeza otra vez y nivelaba las protuberancias de mi cráneo. El maquillaje no me llevaba demasiado tiempo. A las siete nos reuníamos todos: los demás actores y el equipo técnico. Entonces comenzábamos a ensayar.
La distribución del tiempo incluía doce horas de filmación, más una para el almuerzo. Por tanto, una jornada normal tenía trece horas. Rara vez había jornadas más cortas. En ocasiones eran más largas. Algunas duraban diecisiete horas. Dependía mucho de si estábamos rodando en una localización de exteriores.
Las jornadas cortas acababan a las ocho de la tarde. Yo cogía un bocadillo y una manzana para el camino. No quería perder tiempo en paradas. Llamaba a mi esposa, Robin, desde el coche.
«¿Cómo estás? Sí, un día largo.» Constataba cómo estaba ella. Preguntaba por Taylor. Y seguía conversando con ella al entrar en la casa. Daba las buenas noches y tomaba un baño caliente con un vasito de vino tinto. Después me iba a planchar la oreja.
Pero incluso antes de irme a casa, cada noche al acabar me metía en el remolque de maquillaje y peluquería, cogía dos toallas tibias y húmedas que los del departamento de maquillaje me dejaban preparadas, y me colocaba una sobre la cabeza y la otra envolviéndome la cara. Me sentaba en la silla y dejaba que todo se escurriera mientras sentía cómo iban saliendo todas las toxinas. Me quedaba así hasta que las toallas se enfriaban sobre mi rostro, vaciándome de Walter White.
El día que vi morir a Jane —el día que vi el rostro de Taylor—, ese día viajé a un lugar donde nunca había estado, abrí los ojos y miré la lámpara a través del tejido de la toalla blanca. En esa escena lo había dado todo, absolutamente todo. Todo lo que era y todo lo que podría haber sido: todos los caminos secundarios y los traspiés. Todos los éxitos inciertos y los fracasos que creí que podrían hundirme. Yo era un homicida y capaz de un gran amor a la vez. Era una víctima atrapada en mis circunstancias, y yo era el peligro. Era Walter White.
Página siguiente