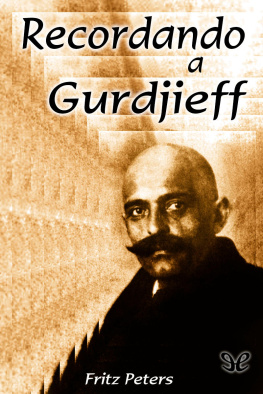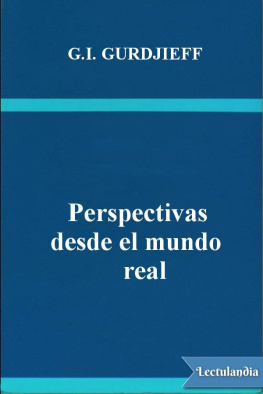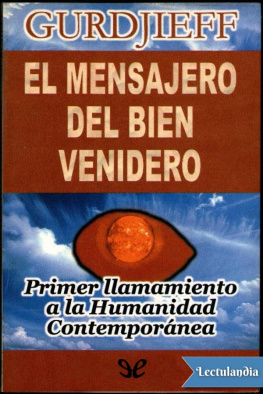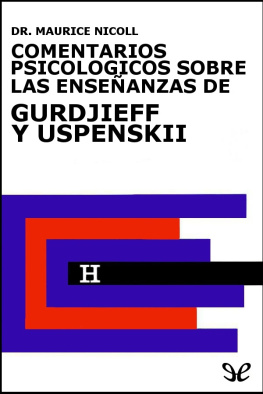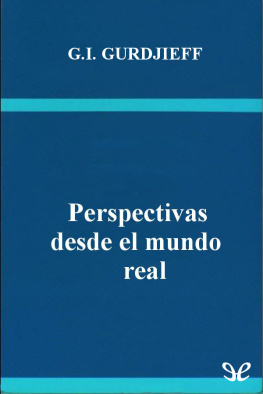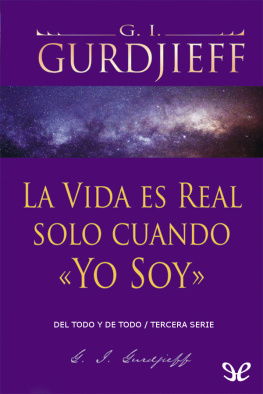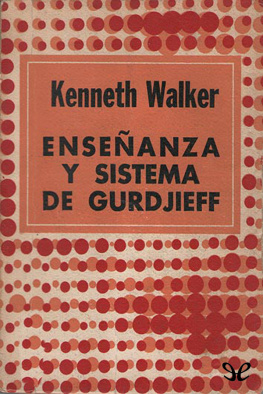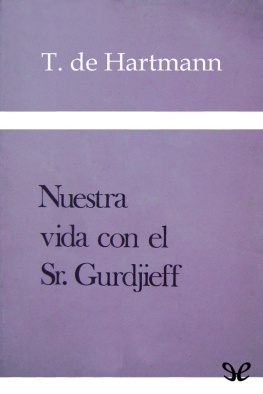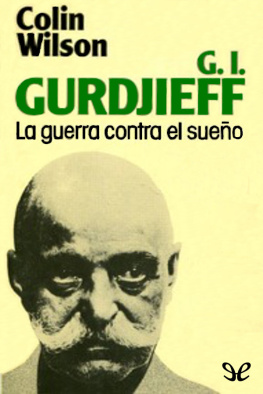Libro segundo
El Gurdjieff recordado
I
Habían pasado cuatro años y medio de mi adolescencia como alumno residente de la escuela de Georges Gurdjieff, el «Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre», conocido, familiarmente, como «El Prieuré», en la localidad de Fontainebleau, Francia, durante el período de 1924 a 1929. Salí de allí con quince años para vivir con mi familia, que entonces residía en Chicago y estaba compuesta por Lois, mi madre, Bill, mi padrastro y mi media hermana Linda, de siete años.
Mi partida había resultado difícil en muchos sentidos. Por diversas razones, sobre todo por la larga enfermedad de mi madre, me habían adoptado legalmente Jane Heap y Margaret Anderson (tía materna) y ellas habían decidido que ingresara en la escuela de Gurdjieff. Cuando decidí volver a América, fue necesario anular la adopción, para lo cual hubo que hacer numerosos trámites legales muy desagradables. Mi llegada a los Estados Unidos se complicó más aún porque, mientras estaba a bordo del barco, se produjo la ahora famosa caída de la Bolsa de 1929.
Aunque esperaba que mi madre fuera a recogerme a Nueva York, no fue así. No había nadie en el puerto, y como mi posición era bastante insólita (un menor cuya adopción se había «anulado» recientemente) no podía salir del barco a menos que me entregaran a la custodia de alguien. Las autoridades me llevaron a una organización conocida como «Sociedad de Ayuda al Viajero», cuya solución fue que permaneciera en el barco mientras ellos intentaban ponerse en contacto con mi familia. No me pareció una llegada muy alentadora.
Vi cómo se iba quedando vacío el barco, y me quedé, apoyado sobre la barandilla de cubierta, olvidado como una maleta que nadie reclama y que nadie necesita. El problema se resolvió, por fin, con la llegada de un hombre (no recuerdo cómo se llamaba), que era socio de mi padrastro y que me reclamó en nombre de mi familia. Era un hombre agradable y simpático, pero estaba muy poco informado; no sabía por qué no había venido mi madre, y solo le habían dicho que me diera dinero y me acompañara a tomar un tren para Chicago, todo lo cual llevó a cabo con mucha eficiencia. Me encontré, pues, en el «Broadway Limited», camino de Chicago. Me había alarmado —y todavía me preocupaba— la ausencia de mi madre, pero supuse que ese punto se esclarecería a mi llegada. Sin embargo, no resultó tan sencillo.
Tampoco había ningún rostro familiar en la estación de Chicago. Asustado, temí verme otra vez en manos de la «Sociedad de Ayuda al Viajero» y evité hacer preguntas por miedo a las posibles respuestas. Cuando terminaba de examinar el andén, nervioso, se me acercó una mujer de mediana edad, de aspecto bastante imponente que, tras preguntarme mi nombre, me dijo que había venido en lugar de mi madre, que estaba enferma. Al parecer, ya conocía a esa mujer, desde que era niño, pero pasó algún tiempo antes de que la recordara y la reconociera. Al preguntarle por la enfermedad de mi madre se puso algo nerviosa y me contestó de manera vaga, diciendo que Bill, mi padrastro, me lo explicaría todo aquella noche.
Al llegar a nuestro apartamento, situado en la parte sur de la ciudad, encontré a dos personas a las que sí recordaba: mi media hermana Linda y Clara, una pintoresca mujer que había sido nuestra niñera y ama de llaves cuando yo era pequeño. Sin embargo, incluso ella se mostró misteriosa al hablar de mi madre, de modo que pasé el resto de la tarde impaciente por que llegara Bill del bufete y respondiera mis preguntas.
Cuando llegó, alrededor de las seis, siguió sin desvelarse el misterio. Se limitó a saludarme con cierta reserva, y me dijo que hablaría conmigo más tarde. Después, para mi sorpresa, preparó un cóctel y me preguntó si bebía y si fumaba. Respondí, con sinceridad, que ninguna de las dos cosas era un hábito para mí, pero que lo había hecho alguna vez. Sonrió y me ofreció una bebida y un cigarrillo, y yo los acepté. Me hizo varias preguntas sin importancia, muchas de ellas sobre mi viaje, pero mantuvo la conversación en un nivel estrictamente impersonal y general. Para entonces, ya había aceptado el hecho de que no me daría información alguna hasta que quisiera hacerlo, así que no intenté presionarle. No obstante, me pareció que pasaba mucho tiempo hasta que terminamos la cena y acostaron a mi hermana. Había comprendido que debían ocuparse de ella antes de que mi padrastro hablara conmigo del tema que me interesaba.
Cuando nos quedamos solos en el espacioso salón del lujoso apartamento que daba al lago Michigan, me pareció que aumentaba el nerviosismo de Bill, que volvió a ofrecerme una copa y un cigarrillo; yo los acepté de nuevo. Después de muchos rodeos y vacilaciones, se sentó frente a mí y, con expresión seria, se sacó del bolsillo el documento que se había preparado en París para anular la adopción, del cual me habían dado una copia cuando subí a bordo en Cherburgo. Yo lo había leído, desde luego, y me había sorprendido. Jane, al entregármelo, me dijo, en cubierta:
—Te sorprenderás cuando lo leas, pero trata de comprender mi posición —pidió—; recuerda que es muy difícil anular la adopción sin algún motivo que resulte válido para la ley.
En esencia, el documento afirmaba que me habían expulsado de la escuela de Gurdjieff porque era «moralmente aberrante». La frase no tenía un sentido concreto para mí, a los quince años, y, aunque me había parecido extraño y me había ofendido, encontré, durante la travesía, cierto consuelo en la explicación de Jane, y supuse que el documento tenía que estar así formulado, como ella dijo, por «razones legales», que, a mi edad, estaban fuera de mi comprensión.
¡Con cuánta facilidad confían los jóvenes en los adultos! Además de aquel documento, llevaba conmigo las cartas que me habían escrito Lois y Bill —cartas de bienvenida y brillantes descripciones de los preparativos que estaban haciendo para mi futuro—. Me mandarían a la Universidad, no tendría que preocuparme por nada, había pasado demasiado tiempo ausente, era hora de que tuviera un hogar… así ad infinitum. Había aceptado y creído esa calurosa bienvenida, por lo que, al leer los documentos legales, no me había desanimado. Sin duda, me habían preocupado, pero contaba con el amor y la confianza de mi familia, y descarté el posible efecto de la, para mí, carente de sentido fraseología legal.
Bill, con el documento en la mano, procedió a corregir mis erróneas suposiciones, una por una. Admitió que Lois y él habían escrito aquellas cartas, pero me recordó que lo habían hecho antes de recibir el documento. Le dije, con la inocencia propia de mis quince años, que no comprendía por qué esa absurda fraseología legal había de alterar sus sentimientos, y le expliqué lo que Jane me había dicho. Pensó en mis palabras durante unos minutos y repuso, para mi asombro, que, después de considerar todo el asunto, había llegado a la conclusión de que, como Jane era, según su opinión, una persona difícil, era posible que hubiera exagerado o tergiversado los hechos.
¡Exagerado! Le pregunté qué quería decir, a lo cual replicó en seguida que debía haber, sin duda, algo de verdad en el documento, pero que deseaba escuchar mi versión de lo ocurrido, del motivo por el que me habían expulsado. Cuando le dije que no sabía de lo que me estaba hablando y que, en cualquier caso, no era cierto que me hubieran expulsado, él repuso que de nada serviría mentir.
Debo decir, en su defensa, que era abogado, por lo que concedía gran importancia a los documentos legales. De cualquier forma, después de aquella conversación preliminar, en la que llegamos a una especie de callejón sin salida, él adoptó otra táctica, y me preguntó si comprendía las palabras «moralmente aberrante». Le dije que, a mi entender, significaban algo desagradable en general, pero que no tenían, para mí, un sentido definido.
Entonces, sacó de un cajón una larga carta de Jane que ampliaba, como él señaló, de manera por completo innecesaria, el significado de esas palabras. Seguí en el sofá, helado de horror mientras escuchaba la lectura de la carta, que, según él, había sido la causa de la hospitalización de mi madre pocos días antes, con un colapso nervioso. De acuerdo con la misiva, no quedaba duda de que yo era una especie de depravado delincuente sexual dedicado, principalmente, a corromper a los niños mayores que yo. Cuando terminó de leer, permanecí en silencio, mientras él me servía otra bebida y me preguntaba si comprendía el problema con el que ahora se enfrentaba. Negué con la cabeza débilmente, y contesté que no sabía lo que quería decir; me explicó su posición: si eran ciertas las acusaciones de Jane, ¿cómo podía permitirme vivir en el apartamento en compañía de su hija pequeña? Mirando la copa que yo tenía en la mano, añadió que no conocía a ningún otro chico de quince años que bebiera y fumara.