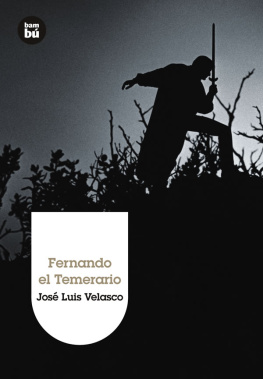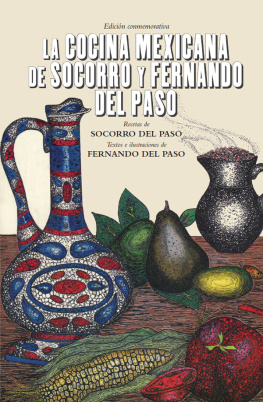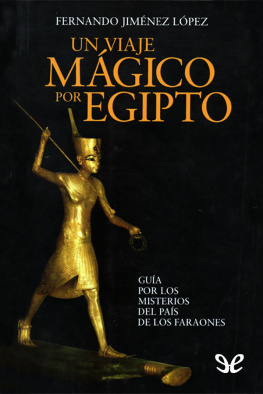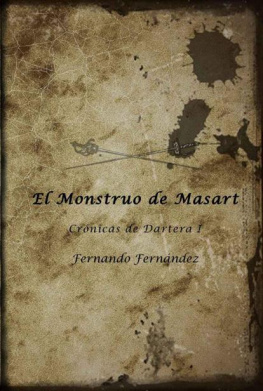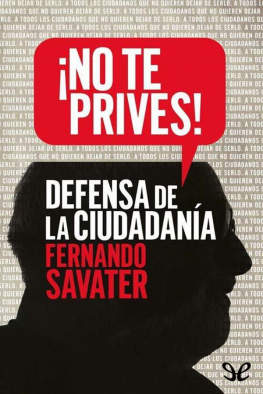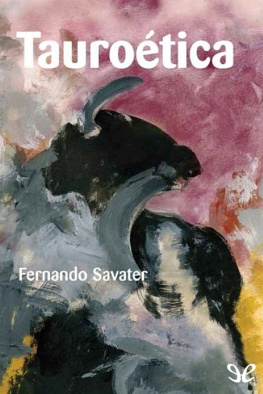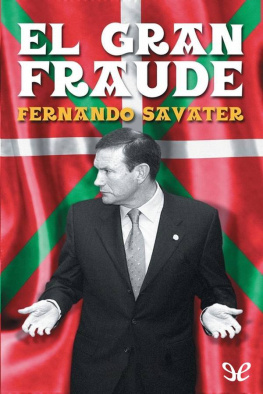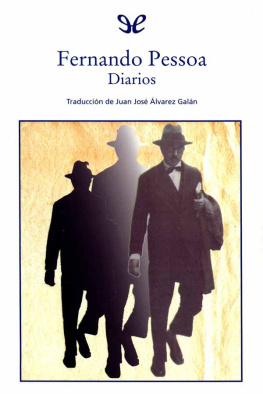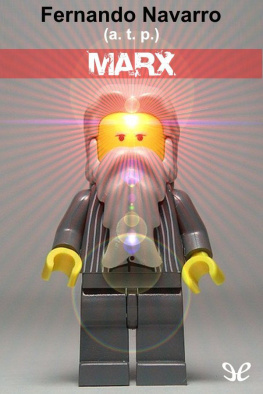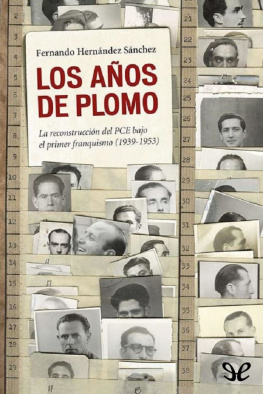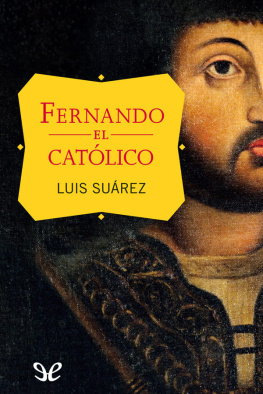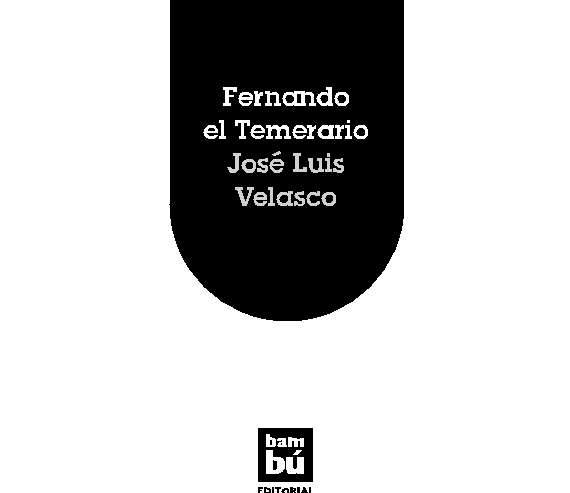PRIMERA PARTE La gran derrota
1 El mensajero
Ahora, cuando ha pasado tanto tiempo desde la gran batalla y mis ojos apenas perciben ya la luz, me pongo a escribir sobre algunos recuerdos, tan antiguos, que casi se han borrado de mi memoria. Quisiera que quienes leyeran estas líneas en años venideros pudieran sacar algún provecho de ellas para su propia vida. Tan solo es ese mi propósito al comenzar la deshilachada crónica de mi mocedad. He pasado muchas vicisitudes de la fortuna. Hoy, en todos los rincones de este reino de Castilla, me conocen como el Caballero de Alarcos, pero hubo un tiempo en que sólo fui un pobre chiquillo perdido por los campos de La Mancha...
Lo recordaré siempre. La noche del 12 de julio de 1195, me desperté sobresaltado en la madrugada. Los truenos retumbaban en el páramo como carretas que se despeñasen desde el cielo y la luz de los relámpagos iluminaba nuestra pobre casa lo mismo que si fuese de día. El violento aguacero se colaba por la techumbre de paja y el olor a campo mojado se extendía por toda la estepa.
Me levanté de un salto, pero no a causa de la tormenta. Entre el fragor de los truenos había escuchado otra cosa que me alarmó: las pisadas de un caballo al galope aproximándose a nuestra casa. Dejé el montón de paja donde dormía junto a mi padre y corrí hacia el ventanuco. A la luz de un cegador relámpago vi a un jinete solitario que avanzaba hacia nuestra vivienda. O se había perdido en la planicie o venía en busca de mi padre. Siempre que un jinete se aproximaba a nuestra puerta era para traernos desgracias.
–¡Padre! ¡Padre, despertaos! –le dije, mientras zarandeaba su cuerpo huesudo.
Se incorporó soñoliento.
–¡Un hombre a caballo viene hacia aquí!
Al oír aquello, mi padre se puso en pie al instante para precipitarse hacia el ventanuco. Con los fulgores de la tempestad pude ver su cara barbuda traspasada por la preocupación.
El jinete, que se guarecía de la lluvia con un manto provisto de un gran capuchón, se había detenido ya frente a nuestra casa. La piel del jadeante caballo brillaba cada vez que una centella cruzaba el firmamento. El hombre descabalgó.
–¡Abrid! –gritó con voz imperiosa–. ¡Abrid en nombre del rey!
Mi padre, completamente azorado, tomó el candil y abrió la desvencijada puerta de tablas. El desconocido se aproximó chapoteando en el lodo. Tuvo que agacharse para poder traspasar la puerta, tan alto era. Mis ojos de niño se fijaron en aquella cara, que se ha quedado grabada en mi memoria durante ochenta años. Su barba era enmarañada y grasienta, una gran cicatriz morada le cruzaba el rostro y le faltaba un ojo. Le echó una mirada torva a la única pieza de nuestra vivienda. Las goteras caían por todas partes y nuestras dos gallinas se habían despertado.
–¿Tienes algo de comer? –fue lo primero que dijo dirigiéndose a mi padre.
–No, señor…
Y era verdad, pues aquella noche no habíamos cenado.
Miró las gallinas.
–Mata una…
– Lo haré, señor –respondió mi padre–. Pero, ¿cuál es la causa por la que tengo el honor de que piséis mi casa?
El hombre, sin decir nada, se sentó sobre el montón de paja donde dormíamos y, del interior de su manto chorreante, sacó un rollo de pergamino bastante arrugado. Se lo tendió a mi padre.
–Lo siento, señor, pero no sabemos leer… Ni yo, ni mi hijo…
Entonces, el mensajero nos miró con su único ojo, que era terrible.
–Leedlo vos si os place –le dijo mi padre.
El visitante lanzó un gruñido y meneó la cabeza, indicando que él tampoco sabía de letras.
–Al menos conoceréis su contenido…
–Desde luego… es una orden para que todos los siervos que viven en las tierras del rey se incorporen a sus huestes…
Mi padre, con un gesto instintivo, me cogió por los hombros y me apretó contra su cuerpo.
–¿Hay…? ¿Hay otra vez guerra contra los árabes?
El recién llegado le miró a los ojos con expresión de burla y de desprecio.
–¡Labriegos ignorantes! ¡Nunca os enteráis de nada! Un gran ejercito musulmán, compuesto por muchos miles de hombres, desembarcó en Tarifa a primeros de este mes y se dirige hacia aquí en son de guerra… Ya se encuentra a pocas jornadas de estas tierras… Nuestro señor, don Alfonso VIII, que Dios guarde, le va a presentar batalla en el cerro de Alarcos, frente al castillo…
Vi cómo en el rostro de mi padre se reflejaba una gran angustia.
–¡Señor, yo no podré ser útil en la batalla! Tengo treinta y ocho años, pero los padecimientos que he pasado en la vida hacen que ya sea como un viejo… Tengo que cuidar de mi hijo… Vivimos solos él y yo intentando sacar de esta tierra algo de provecho…
–¿Y tu mujer?
– Murió hace ocho años, al nacer el muchacho…
Nos miró con su ojo rojizo.
–Las cosas son como son… –replicó después con voz ronca–. Dentro de tres jornadas deberás estar en el castillo, con tus armas y comida para tres días. No puedo decirte otra cosa… Ahora, mata esa gallina.
Mi padre apretaba con tanta fuerza mi hombro, que casi me hacía daño. Su mirada impotente brillaba a la luz del candil. A mí se me hizo un nudo en la garganta y le dije:
–No os preocupéis, padre. ¡Yo iré con vos!
Después de un largo silencio, me contestó.
–Tú tienes que quedarte aquí cuidando de la casa...
Eso me dijo cuando yo contaba sólo ocho años.
Mi padre mató la gallina, encendió el hogar y la asó. El terrible mensajero, después de hartarse de comer, se tumbó con toda su ropa mojada sobre nuestro montón de paja. Poco después, sus ronquidos se oían tanto como los truenos. Mi padre y yo nos tendimos junto a él, pero no pudimos dormir en toda la noche. Mi padre pensaba y pensaba, con la vista fija en el techo, y no contestaba a mis preguntas.
Debí dormirme un momento antes de amanecer, porque, de pronto, abrí los ojos y era ya de día. El mensajero había desaparecido. No llovía, pero por el ventanuco entraba la luz grisácea propia de un día tormentoso.
Mi padre tampoco estaba a mi lado. Sentado sobre el montón de paja, le vi dándole manteca a una vieja espada de hierro, no muy larga, pero recia. También tenía junto a sí un antiguo escudo oxidado, grande y cuadrado. De un salto me coloqué a su lado.
–¡Son las armas del abuelo! –exclamé–. ¿Dónde las teníais escondidas?
Él no contestó. Me miró y aún recuerdo la expresión de sus ojos. Era la mirada más triste que he visto en mis largos años de vida. Luego, empezó a hablar, como si lo hiciera para sí mismo, con una voz rara y monótona.
–Partiré en cuanto acabe de limpiar las armas... Estamos a cuatro leguas del castillo y son tres días los que tardaré en llegar andando por caminos embarrados... Ya sabes cuáles son tus obligaciones aquí... No sueltes a la cabra, que se te irá... Come huevos y leche... Si...
Su voz se cortó y pareció atragantarse.
–Si... Si tardo más de tres meses en volver, encamínate a Miguelturra... Allí tienes unas tías... Búscalas... Pide limosna por los caminos, pero no dejes que te atrapen para meterte en un hospicio...
Me estuvo haciendo toda clase de recomendaciones mientras limpiaba las armas. Sería la hora prima cuando se puso en camino. No pudo llevarse ninguna comida en el zurrón, pues nada había en nuestra casa. Le acompañé hasta el recodo que hace la vereda en el campo de Manrique. Allí nos detuvimos los dos, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Mi padre me abrazó con tanta fuerza, que creí me iba a romper todos los huesos. Cuando se separó, vi que tenía los ojos empañados por las lágrimas.
–Adiós, hijo mío, que la Virgen te proteja –me dijo con voz entrecortada.
–Adiós, padre –le respondí yo, intentando que no se notasen mis ganas de llorar.