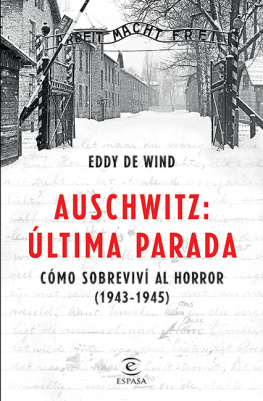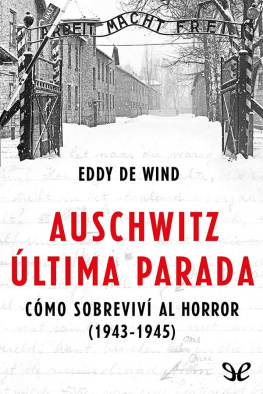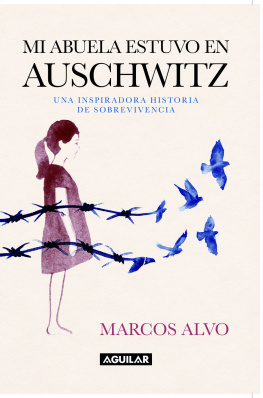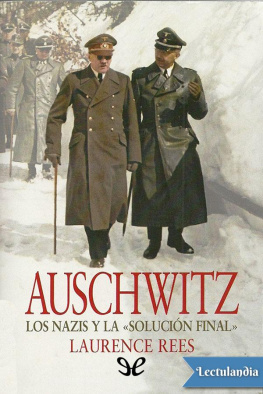Índice
En 1942, el doctor judío Eddy de Wind se presentó voluntario para trabajar en Westerbork, un campo de tránsito en el este de los Países Bajos donde conoció a Friedel, una joven enfermera judía. Los dos se enamoraron y se casaron allí. En 1943, fueron deportados a Auschwitz en un tren de mercancías y los separaron, yendo Eddy a parar al barracón 9 y Friedel al 10, en el que se realizaban experimentos médicos.
Cuando los rusos iban aproximándose a Auschwitz en el otoño de 1944, los nazis decidieron borrar sus huellas y se ordenó a los prisioneros, entre los que también se encontraba Friedel, que fueran replegándose hacia el interior de Alemania, en lo que después se conocerían como «marchas de la muerte». Eddy, en cambio, se escondió y se quedó en Auschwitz, donde encontró un lápiz y un cuaderno y se puso a escribir.
En el estado traumatizado en que se encontraba, creó el personaje de Hans para que fuera el narrador de su propia historia. El horror de su experiencia estaba todavía en carne viva y no hubiera sido capaz de encontrar las palabras para describirlo en primera persona.
Esta es la historia de Eddy.

montañas azules? ¿Qué dimensiones tiene la llanura que se extiende a la radiante luz del sol primaveral? Es una jornada para quien no está preso. Una sola hora a caballo a pleno galope. Para nosotros están más lejos, mucho más lejos, están infinitamente más lejos. Esas montañas no son de este mundo, no de nuestro mundo, porque entre nosotros y esas montañas se encuentra la alambrada.
Nuestro anhelo, la salvaje palpitación de nuestros corazones, la sangre que nos fluye a la cabeza, es todo impotencia. Entre nosotros y la llanura, después de todo, hay alambre. Dos hileras de alambre sobre las que arden suavemente pequeñas luces rojas, como señal de que la muerte nos está acechando a todos los que estamos aquí presos, en este cuadrado rodeado de dos hileras de alambrada de alta tensión y un muro alto y blanco.
Siempre esa misma imagen, siempre esa misma sensación. Estamos ante las ventanas de nuestros respectivos Blocks viendo la seductora lejanía y nuestro pecho jadea de tensión y de impotencia.
Nos separan diez metros. Me asomo por la ventana, como si buscara con la vista la lejana libertad, pero Friedel ni siquiera puede hacerlo, pues su cautiverio es aún mayor. Mientras que yo aún puedo moverme libremente por el Lager , eso es algo que a ella le está vedado.
Vivo en el Block 9, un barracón común y corriente para enfermos. Friedel vive en el Block 10 y allí también hay enfermos, pero no como en mi Block . En el mío hay personas que han enfermado por crueldad, hambre y trabajo desmesurado, causas naturales que llevan a enfermedades naturales, recogidas en diagnósticos.
El Block 10 es el Barracón de los Experimentos. Allí viven mujeres que han sido mancilladas como nunca fue mancillada una mujer —en lo más bello que posee: su esencia de mujer, su capacidad de ser madre— por sádicos que se llaman a sí mismos profesores.
También sufre la muchacha que debe permitir los salvajes arrebatos pasionales de un bruto incontrolado, pero el acto al que se ve sometida contra su voluntad procede de la vida misma, de los instintos vitales. En el Block 10 no acucia el deseo irrefrenable, sino una quimera política enfermiza, un interés financiero.
Todo esto lo sabemos cuando miramos a la llanura polaca meridional, cuando quisiéramos correr por los prados y pantanos que nos separan de esos azules Beskides en nuestro horizonte. Pero sabemos aún más. Sabemos que para nosotros solo existe un final, solo una liberación de este infierno de alambre de púas: la muerte.
También sabemos que aquí la muerte se nos puede presentar en diferentes formas.
Puede llegar como una guerrera honesta contra la que el doctor es capaz de luchar y, si bien esta muerte tiene aliados subalternos como el hambre, el frío y las alimañas, sigue siendo una muerte natural, clasificada entre las causas de muerte oficiales.
Aunque hasta nosotros no llegará así. Sí vendrá por nosotros, como vino por todos esos millones que nos precedieron. Sí vendrá por nosotros, deslizándose e invisible, incluso casi sin olor.
Pero sabemos que solo es el Tarnkappe , el manto de la invisibilidad, lo que no nos permite verla. Sabemos que esta muerte lleva uniforme, porque en la llave del gas hay un hombre vestido de uniforme: SS.
Por eso los anhelos se nos disparan cuando miramos con ilusión hacia las borrosas montañas azules que apenas se encuentran a treinta y cinco kilómetros, si bien para nosotros parecen infinitamente inalcanzables.
Por eso me asomo tanto hacia la ventana del Block 10, donde está ella.
Por eso sus manos agarran con tanta fuerza la tela metálica que clausura las ventanas.
Por eso apoya la cabeza en el quicio de madera, porque no puede aplacar el deseo que despierto en ella, al igual que nuestro anhelo de esas elevadas y borrosas montañas azules.

La tierna hierba, los marrones brotes de castaño maduros a punto de estallar y el sol radiante de primavera, que día tras día crece en esplendor, parecían prometer una vida nueva, pero sobre la tierra imperaba la húmeda frialdad de la muerte. Era la primavera de 1943.
Los alemanes se habían internado en las profundidades de Rusia y aún no se habían vuelto las tornas en el devenir de los acontecimientos bélicos.
Los aliados en el oeste no habían puesto aún pie en tierra firme.
El terror que hacía estragos en Europa cada vez adoptaba formas de mayor intensidad.
Los judíos eran el juguete de los invasores. Jugaban con ellos al juego del gato y el ratón. Noche tras noche rugían los motores por las calles de Ámsterdam, las piernas enfundadas en botas de cuero pasaban pateando y por los canales semicirculares, en otro tiempo tan apacibles, se oían ladrar las órdenes.
Entonces, en Westerbork, solían volver a soltar al ratón. La gente podía moverse libremente por el campo, llegaban paquetes y las familias seguían intactas. Todo el mundo, por tanto, escribía su carta como es debido a Ámsterdam con el «estoy bien», para que los demás volvieran a entregarse sin resistencia a la Grüne Polizei , la policía verde encargada del orden.
En Westerbork, los judíos tenían la ilusión de que tal vez todo se arreglaría, de que si bien ya habían sido excluidos de la sociedad, alguna vez regresarían de su aislamiento.
«Cuando la guerra haya terminado y volvamos todos a casa», así empezaba una canción popular.
No solo eran incapaces de ver su futuro destino, entre ellos había incluso quienes tenían el ánimo —¿o era la ceguera?— de comenzar aquí una nueva vida, de formar una familia nueva. Cada día llegaba al campo el Dr. Molhuijsen, en nombre del alcalde del pueblo de Westerbork, y una fabulosa mañana —uno de los nueve días buenos de abril— comparecieron Hans y Friedel ante él.
Eran dos idealistas: él era uno de los prestigiosos doctores del campo, con veintisiete años, y ella acababa de cumplir los dieciocho. Se habían conocido en la sala donde él empuñaba el cetro y ella cuidaba.
«Porque solos no somos nadie, pero juntos somos alguien», le había recitado él entonces y esa era la expresión exacta de sus sentimientos. Juntos saldrían adelante. Tal vez consiguieran quedarse en Westerbork hasta el final de la guerra y, si no, podrían luchar juntos en Polonia. Porque alguna vez se terminaría la guerra y nadie creía en una victoria alemana.
Así estuvieron juntos medio año. Vivían en el «consultorio médico», una caja de cartón separada del gran barracón con ciento treinta mujeres. No vivían solos, ya que habían alojado a otro doctor en esa habitación y, más adelante, tuvieron que compartirla con otros dos matrimonios. Bien es cierto que no era ningún entorno adecuado para construir una incipiente vida conyugal, pero todo eso no habría importado nada si no hubieran existido las deportaciones: cada martes por la mañana, mil personas.