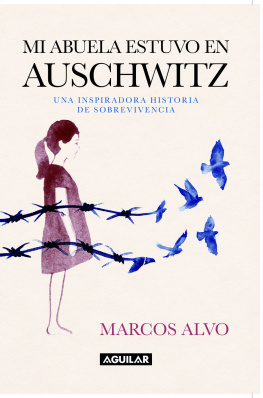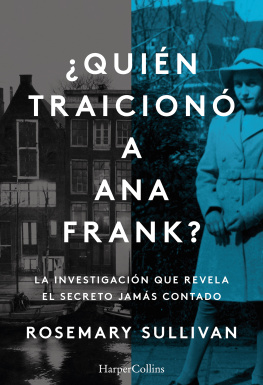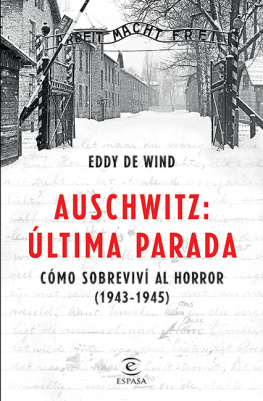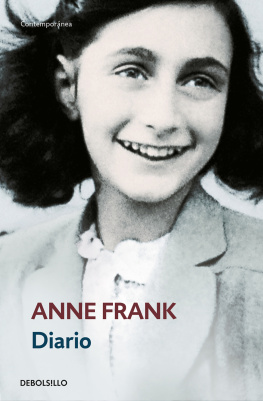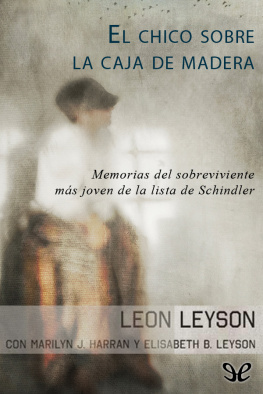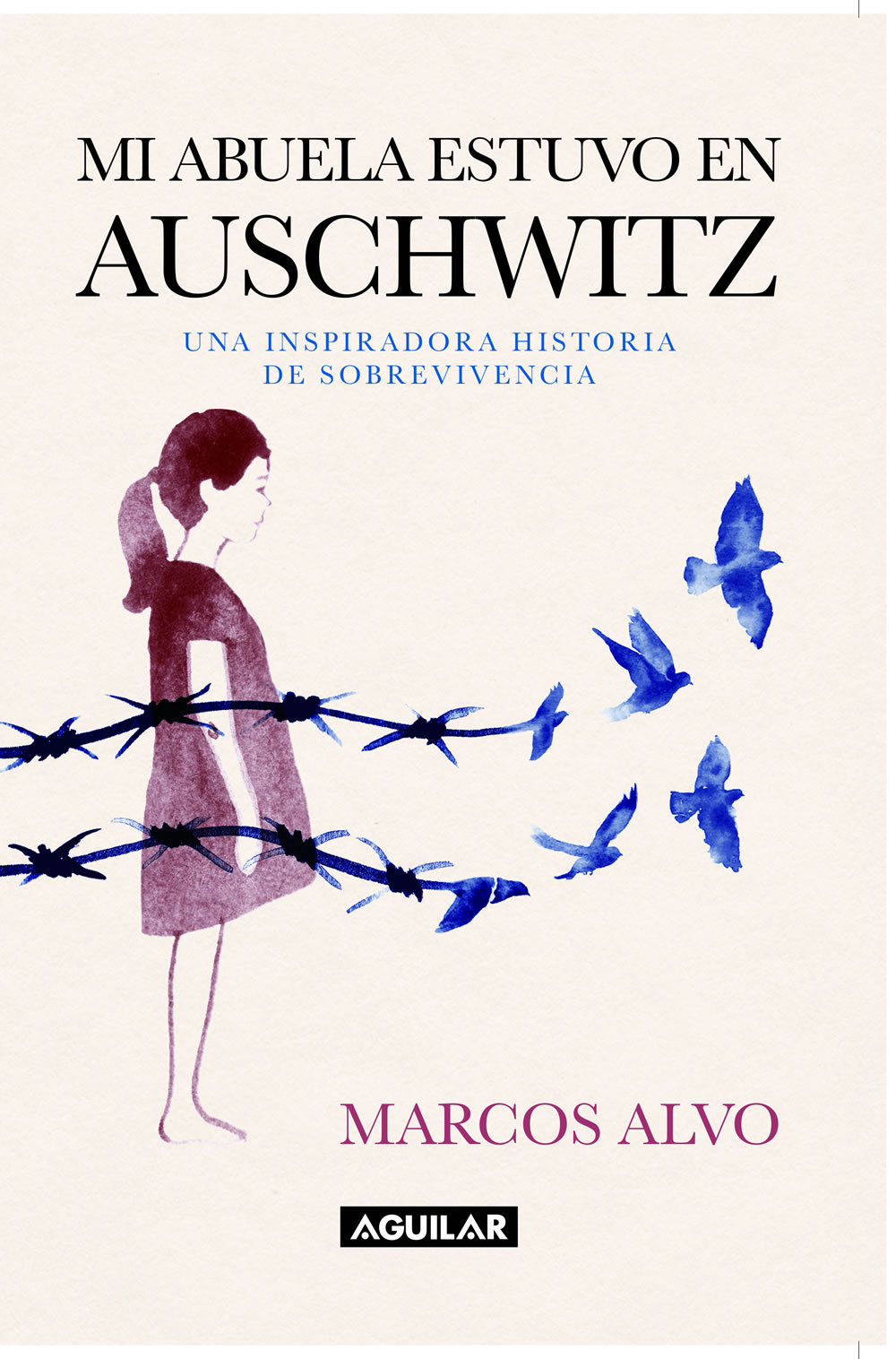—¿Por qué quiso contar su historia hoy día? —le pregunta la entrevistadora a mi abuela, Dezi.
—Para que la gente sepa que todo lo que pasamos es verdad. —Los ojos de Dezi se llenan de lágrimas que no alcanzan a derramarse por sus mejillas—. Cada vez que lo cuento, cuando la gente se va, yo me tengo que tomar medio vaso de whisky. —Respira profundamente intentando mantener la compostura.
—Porque quise vivir para contarlo. Hice todo lo posible por sobrevivir y lo sigo haciendo.
2
LA ESPERA
(11 de enero de 2014)
Lo único que asoma fuera de la cama es su brazo izquierdo. En medio de sábanas blancas con dibujos celestes parecidos a cristales de hielo, aún se puede leer —a pesar de la pigmentación de la piel— el número 4 0 5 7 8, al lado de un lunar que hace las veces de cero. Vier null fünf sieben acht. Dafne, mi hermana, decide eternizar el momento en una foto. A su brazo. Al tatuaje. Al número que, no contentos con perpetuarlo en tinta, convirtieron en su identidad para así diferenciarla de los otros objetos del inventario del campo. Una silla. Una carretilla. Una persona. Naturaleza muerta.
El respirador artificial le insufla aire a las mejillas, como si estuviera resoplando de aburrimiento, mientras los pitidos de un sinnúmero de máquinas marcan una cuenta regresiva que precipita su fin. Se muere. Los doctores dijeron que no pasaría de la noche, pero de eso ya van dos días. Y dos noches. «Es una luchadora», dicen para justificar el error que nos ha llevado a despedirnos tres veces. «Esta vez sí, es cuestión de minutos», dice la doctora, una mujer vestida y maquillada como si estuviera recién saliendo de la prueba para el papel de Cruella de Vil de algún musical amateur de 101 dálmatas.
Nosotros, en tanto, como gitanos errantes, hacemos base en los pasillos de la Clínica Indisa, en Providencia: tenemos nuestro propio espacio y lo celamos con la fiereza de un perro que delimita su territorio, sin distanciarnos demasiado por miedo a perder el lugar. Entre los ascensores y los ventanales que miran hacia un escaso río Mapocho, hay tres bancas deliberadamente incómodas. Su mensaje es claro: «No se queden aquí». Pero respondemos con la misma franqueza: «De aquí no nos movemos». Estamos a la espera, sin sala de espera, porque ese es nuestro espíritu familiar: ante la desgracia nos convertimos en ovillos.
Hacemos vista gorda de las miradas desaprobatorias de las enfermeras sentándonos en el piso, tanto más cómodo que las sillas metálicas que ahora brillan con la caída del sol. El llamado de la clínica reza «Clínica de familia» y así es la nuestra. «Que se jodan», me justifico mientras pienso en cuánto falta; no porque tenga apuro, sino por la necesidad de certeza, como si me hiciera falta que algo o alguien me diga cuándo debo empezar a llorar.
Pero no pasa nada, solo gente. Para un lado van preocupados y desde el otro vuelven tristes. Los menos se ven alegres por, supongo, alguna noticia positiva, una mejora o un alta. Nosotros no vamos ni venimos, solamente estamos.
Para espantar el creciente pesar por las cosas nunca dichas y mi incapacidad para experimentar el dolor, me hago cargo de hablar con doctores y pretender que entiendo lo que dicen, tramitar seguros y planificar lo que se viene.
—¿Alguien necesita algo de la cafetería?
Varias cabezas se mueven de lado a lado, incluso algunas que no reconozco. Bajo. En la calle se me acerca una mujer con un chaleco de lana desgastado en pleno verano para ofrecerme servicios funerarios; si no fuera porque tengo la boca seca por la falta de alimento y sueño, creo que mi reacción hubiese sido distinta. Apenas atino a mirarla con rechazo y sigo mi camino hacia la isapre. «Desubicada». Lo pienso, no lo digo.
Está todo listo. Los papeles, los trámites funerarios y el aviso a la jevra kadushá. Pero falta lo más importante. Me complica el orden de los factores. Es violento, pero práctico, rutinario, como parte del ritual previo. Así, cuando ocurra, podremos concentrarnos en la pena. Y en llorar en silencio. «¿Y ahora qué?», no tengo con qué llenar el tiempo y los pensamientos amenazan con convertirse en sentimientos.
En el décimo piso se empieza a conglomerar cada vez más gente. Mi familia materna, la que desciende de Dezi, es pequeña, pero la paterna compensa con creces su escasez de miembros; los Alvo son de Temuco y aparentemente en esa época no había mucho más que hacer. Están todos: primos, tíos, hermanos, cuñados.
De vez en cuando nos turnamos para entrar a la UTI y hablarle, pese a su inconciencia. Decirle que fue suficiente, que hizo todo y más. Que logró lo impensado, que existimos por su valentía. Que ya no tiene para qué seguir peleando. Uno a uno le repetimos, por si lo necesitara, que tiene nuestro permiso para irse. Todos, menos uno: Pepito, su hijo menor. No la deja ir y se aferra a su brazo desnudo. «Mamá... mamita», es todo lo que logra balbucear. Ella parece necesitar que se lo diga, que todo va a estar bien, que él va a estar bien. Pero no es verdad y ambos lo saben. Entonces esperamos. Quizás, si los pronósticos de los doctores se siguen posponiendo, como nubes negras que amenazan con disiparse, es posible que la única hija que falta en este improvisado campamento del décimo piso alcance a llegar a tiempo.
—La está esperando —dicen como si fuesen capaces de adivinarle el pensamiento.
El avión, desde Tel Aviv a Santiago, atraviesa el océano mientras el sonido de la máquina conectada a su cuerpo sigue contando los latidos. El tiempo se acaba.
3
ENTREVISTA - PARTE II
(19 de noviembre de 1996)
—Hoy es noviembre diecinueve de 1996, estamos en Santiago, Chile y el idioma es español —comienza a modo introductorio quien se presentará como Katy Renner; se dirige hacia la cámara con una voz suave, amable, mientras desliza sus manos por los hombros de Dezi intentando que parezca una muestra de cariño, de crear intimidad con su entrevistada. Pero Dezi no está cómoda y el gesto se convierte en algo forzado que termina por incomodarla más.
Ya sea por no estar habituada a las cámaras o por la reticencia a hablar de su pasado, mi abuela se mantiene inmóvil como si posara para una foto, con los labios estirados en una sonrisa forzada.
Sé que yo estaba ahí cuando se grabó la entrevista, pero ahora cuando me pongo a escribir esto, casi veinticinco años después, únicamente recuerdo que Dezi estaba muy nerviosa. No por lo que iba a decir, eso lo tenía claro, sino por cómo se veía. Se cambió tres veces de blusa y pasó varios minutos frente al espejo. «Te ves bien, abuelita», me hubiese gustado haberle dicho. Se lo digo ahora, pero no es cierto eso de que nunca es demasiado tarde.