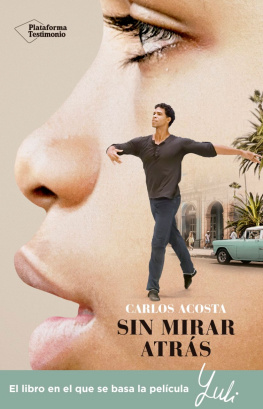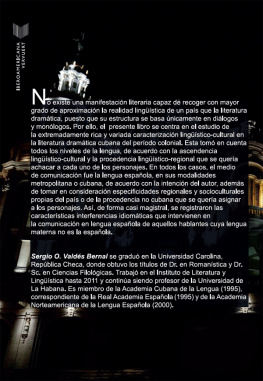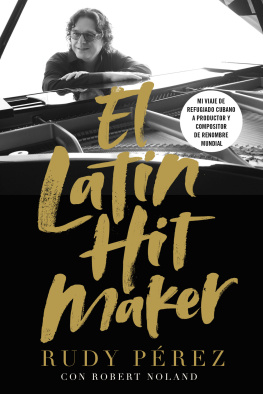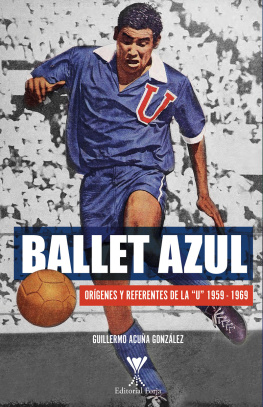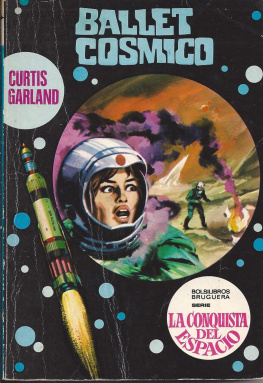Muchas gracias a las personas que me han ayudado a hacer realidad este libro. Este ha sido mi sueño por muchos años y no habría sido posible sin Mercy Ruiz, Carlos Melian, María del Carmen Mestas, Heriberto Cabezas, Ruswel Piñeiro, George Stanika, Kate Easton, Angela Taylor, Annabel Wright y el resto del equipo de HarperPress, Alexander Agadzhanov, Charlotte Holland, Felicity Bryan y todos los de Felicity Bryan Agency y Rupert Rohan.
Este libro existe gracias a la tremenda ayuda de Imogen Parker, quien trabajó pacientemente conmigo en su realización.
Capítulo 1 Mi familia
Yo me crie en Los Pinos, un barrio situado en los suburbios de La Habana, una combinación de ciudad y campo, con calles de asfalto, casas de concreto y una contrastante vegetación que ocupa muchos espacios y aporta al paisaje los más variados tonos de verde. Los Pinos es famoso por La Finca, un gran bosque de árboles frutales y tierra colorada que se extiende aproximadamente cinco kilómetros a la redonda y que colinda con el convento La Quinta Canaria por el este, con el barrio La Güinera por el norte y con Vieja Linda por el oeste. Según las leyendas, La Finca estaba habitada por espíritus que se transformaban en lechuzas que no solo ululaban de noche, sino también durante el día.
Para llegar a La Finca había que subir una loma, pasar el taller de camiones rusos y hacia la derecha encontrabas la casa de Cundo, el vendedor más famoso del barrio. Su casa era una especie de pequeña cooperativa que vendía cañas de azúcar, cocos, leche de chiva fresca, mangos y tabaco. A cinco metros de allí estaban las cuevas de fibrocemento –casas desiertas a medio terminar, con cartones en vez de piso, y rodeadas de hierbas y maleza–. A esto lo llamaban el Lugar de la Infidelidad. Después de tropezarte con el primer riachuelo, donde se pescaban camarones, venían las cuevas naturales, recubiertas de enredaderas y de grandes hojas de malanga, conocidas como «orejas de elefante». En este punto ya no se podían ver ni el taller ni la casa de Cundo. Las palmas reales y las matas de aguacates y de mamey tapaban el sol y humedecían el aire. Ahí el terreno se hacía irregular, las lomas eran abruptas e incómodas y para subirlas había que apartar las malezas con un garabato y ayudarse de los troncos de los árboles. Y la atmósfera adquiría un ambiente mágico con los espíritus, que, transformados en lechuzas, cantaban sus penas y desaires por doquier.
Después de haber escalado la loma más alta llegabas a una meseta arenosa con grandes rocas. Ese era el único punto adonde no llegaba la sombra de los árboles, y allí la gente se secaba el cuerpo acostándose en las rocas después de haberse bañado en la poceta: el lugar prohibido por todos los padres. Esta era un estanque de agua sucia y contaminada de cuatro metros cuadrados y tres de profundidad. En el fondo había pasadizos y huecos repletos de botellas de cervezas. Muchos se enfermaron en esas aguas; uno que otro también se ahogó. Los padres solían prohibir a sus hijos ir allí, nos advertían que cogeríamos parásitos o nos decían: «Si se meten en el bosque, se los van a comer las lechuzas». No obstante, siempre que no estábamos en la casa, se nos podía encontrar en aquellas aguas pestilentes o parados en la meseta arenosa, contemplando la lejanía hacia el oeste, los arroyos, las plantaciones de tabaco y los pastizales de las vacas.
Era un barrio de obreros y campesinos, de vendedores ambulantes y merolicos, donde los carruajes tirados por caballos paseaban a niños y adultos por el precio de una peseta y donde la gente utilizaba carretillas de madera para transportar la comida. El ruido de aquellos rudimentarios artefactos retumbaba por las calles y se mezclaba con el pregonar del amolador de tijeras, con el del estirador de bastidores de colchones y con el del vendedor de frutas.
Cada casa tenía una «libreta de abastecimiento». Los «mandados», o productos alimenticios racionalizados –como granos, aceite, sal y azúcar–, llegaban a la bodega una vez al mes. Lo mismo pasaba con la carne en la carnicería, el pescado en la pescadería y los productos lácteos en la lechería. La gente marcaba en las colas desde temprano en la mañana y, a las nueve, cuando abría la bodega, la fila era una gigantesca culebra de carretillas y de gente con sacos, jabas, cazuelas y pomos colgados de las manos. Lo mismo pasaba con el pan, con la compra de juguetes y en la parada de la guagua. Todos esperaban pacientes su turno en las colas mientras se contaban unos a otros sus problemas familiares y los últimos acontecimientos del barrio. Se jugaba al dominó, se bebía ron y se bailaba salsa. Se vivía en comunidad y se agradecían los logros de la Revolución. Si bien en ocasiones se escuchaba clandestinamente rock, que era sinónimo del imperialismo.
En los años ochenta la mayoría de los habitantes de Los Pinos recibían el salario mínimo de ciento treinta y ocho pesos, con excepción de dos familias que lo sobrepasaban y de otras dos o tres familias que no llegaban a alcanzarlo. El contraste de los dos extremos no era tan visible. Nadie tenía lavadoras ni lavaplatos, había pocas casas con televisores y estos eran en blanco y negro. La radio era el principal medio de difusión. Los efectos eléctricos de los años cincuenta sobrevivían aún gracias a la inventiva de la gente. Era muy común encontrarse un refrigerador o una cocina de marca norteamericana que funcionaba con piezas rusas. Podría decirse que el interior de cada casa reflejaba la historia más reciente del país.
A pesar de ser un barrio humilde, los habitantes de Los Pinos tenían su orgullo. Cada domingo se organizaban los «trabajos voluntarios», en los que los vecinos cortaban los céspedes, pintaban las casas, limpiaban las aceras y recogían la basura con el objetivo de «emular» a las otras cuadras de la región. Una comitiva organizada por los CDR (Comités de Defensa de la Revolución) pasaba cuadra por cuadra y lo examinaba todo, desde el césped de las casas hasta los postes de la luz, y al día siguiente se sabía cuál había sido la cuadra ganadora. Se competía también en los Planes de la Calle, la gran fiesta de recreo de la comunidad. Entre las competencias estaban la de canto, la de baile, la de carrera en saco y la de cien metros planos. Los vecinos aprovechaban para vender sus productos: durofríos, merenguitos, croquetas y refrescos caseros, a los cientos de personas que venían desde los barrios más cercanos. El olor a fruta madura, característico del barrio, era tan fuerte que anulaba los otros olores y se impregnaba en las ropas de todos. Los habitantes de Los Pinos olían a guayaba en abril, a chirimoya en mayo y a mango en junio. Era precisamente el olor de aquella gente, junto con la inquebrantable pureza que la humildad proporciona, lo que hacía de Los Pinos un lugar mágico.
Allí pasé mi infancia, en un apartamento de un cuarto situado en la parte superior de un edificio de dos plantas que, a la edad de cinco años, me parecía grande. En verdad era una casucha de mala muerte en la que nunca hubo agua debido a algún desperfecto del acueducto o por alguna razón de Dios. Teníamos que cargar el precioso líquido, cubo a cubo, subiendo y bajando escaleras. Era una casa angosta, con muebles rústicos y grietas en las paredes que servían de nido a familias de voraces termitas. Las brillantes latas de cervezas vacías que adornaban el interior le daban algún colorido, junto con una muñeca negra, que representaba una diosa afrocubana del panteón yoruba, y un vaso con girasoles, tal vez mustios, situado en un costado de la repisa. Todo esto estaba en perfecta armonía con las fotos de parientes, desteñidas por el tiempo, y con el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, muy usual en aquella época en casas modestas como la mía.
En un rinconcito de la sala, mi padre ocultaba su santuario. Su devoción por la santería era infinita. Por eso no perdía la oportunidad de adorar a sus dioses africanos con ofrendas y con rezos, aun sabiendo que en aquellos tiempos era un pecado político tener creencias religiosas en Cuba. Pero nada ni nadie pudieron contra su devoción. Periódicamente depositaba un bufet a la disposición de los santos: jugosas guayabas, plátanos que iban madurando hasta ponerse amarillos, tortas y caramelos. Nos preguntábamos si se había vuelto loco. Muchas veces apenas teníamos algo de comer: el arroz había que estirarlo para que durase todo el mes y lo mismo hacíamos con los demás alimentos racionalizados. Sin embargo, los santos siempre disponían de todo aquel lujo. Era un verdadero desperdicio. Por eso un día me lo comí todo: las guayabas, la torta, el pedazo de