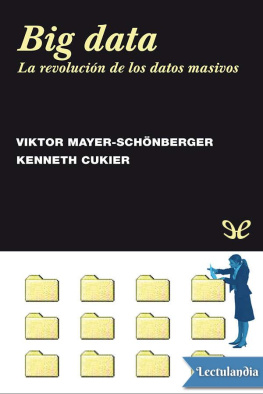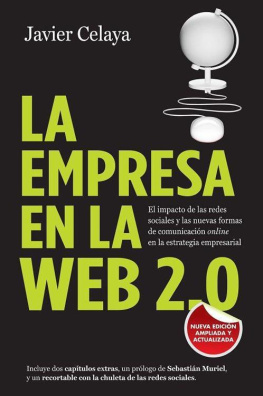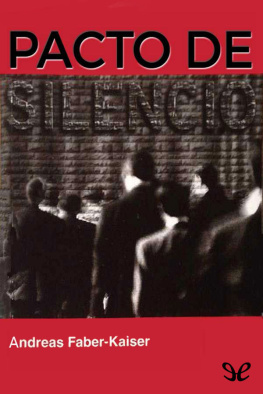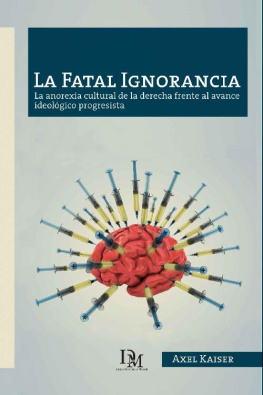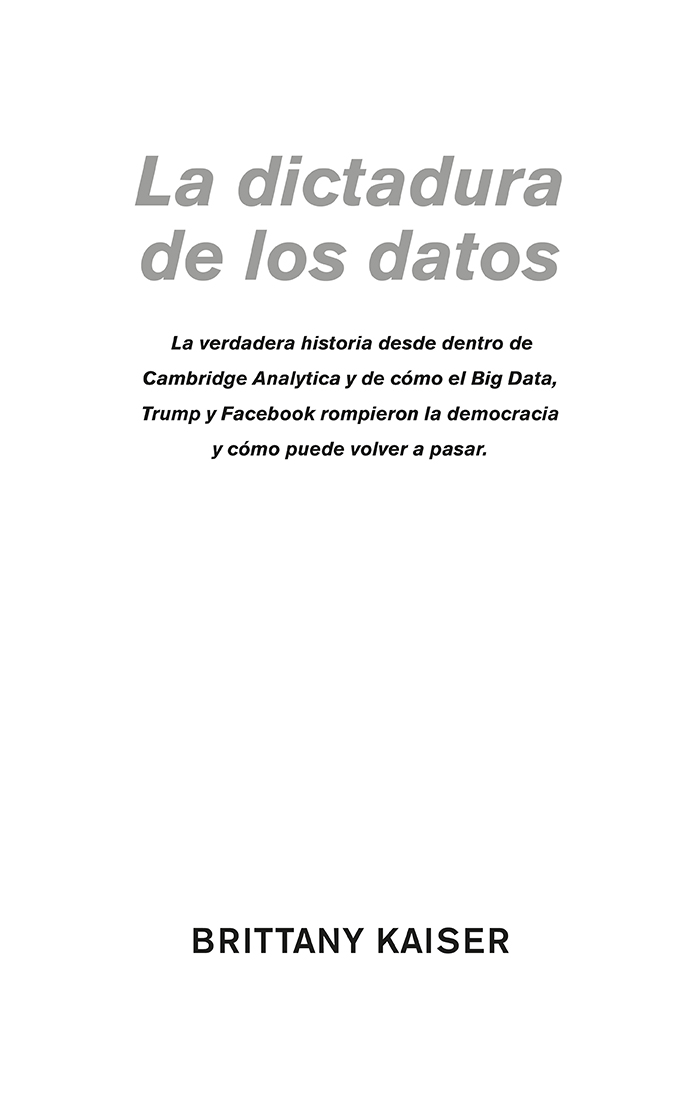Prólogo
No hay nada como un viaje en coche con agentes federales para hacerte dudar de las decisiones que has tomado en la vida. Ahí fue justo donde me encontré la mañana del 18 de julio de 2018, recorriendo las calles de Washington D. C. de camino a una entrevista con los investigadores del fiscal especial Robert Mueller.
Mi viaje aquella mañana consistió en dos trayectos en coche; de hecho, el primero me llevó hasta una cafetería que había elegido al azar el Departamento de Justicia. Estas eran las instrucciones del conductor cuando me monté en el asiento trasero: habían elegido un lugar de forma inesperada, sin planearlo y sin decírselo a nadie de antemano. Después, cuando estuviéramos de camino, debía pedir por radio nuestro lugar de destino. En la cafetería me esperaba el segundo conductor. Al igual que el primero, llevaba un traje y gafas oscuros, pero iba acompañado de un segundo hombre. Desde el segundo coche, con lunas tintadas igual que el primero, observaba los monumentos de la ciudad, brillantes y muy blancos, pasar ante mis ojos como los flashes de una cámara.
Acomodada en el asiento trasero entre mis dos abogados, resultaba difícil no preguntarme cómo había acabado allí, de camino a hablar con fiscales federales sobre mi implicación en la ya infame empresa de comunicación política Cambridge Analytica. Cómo una situación en la que me había metido con la mejor de las intenciones para mí y para mi familia había terminado de forma tan retorcida. Cómo, al querer aprender a utilizar los datos para hacer el bien, y mientras ayudaba a mis padres en un momento económico complicado, había terminado poniendo en riesgo mis valores políticos y personales. Cómo una mezcla de ingenuidad y ambición habían acabado situándome sin remedio en el lado equivocado de la historia.
Algo más de tres años y medio antes, había empezado a trabajar en la empresa matriz de Cambridge Analytica, SCL Group —concretamente en su rama humanitaria, SCL Social— para colaborar en proyectos bajo la supervisión del director ejecutivo de la empresa, un hombre llamado Alexander Nix. En los tres años transcurridos desde aquel salto de fe, nada había salido como lo había planeado. Siendo demócrata de toda la vida y activista devota que había trabajado durante años apoyando causas progresistas, había empezado mi trabajo en Cambridge Analytica con el pretexto de que me encontraría al margen de los clientes republicanos de la empresa. Sin embargo, no tardé en alejarme de mis principios debido a la dificultad de asegurar financiación para proyectos humanitarios y al atractivo del éxito en el otro lado. En Cambridge Analytica existía la promesa del dinero real por primera vez en mi carrera laboral, y era una manera de convencerme de que estaba ayudando a construir desde los cimientos una empresa de comunicación política revolucionaria.
En el proceso, me había visto expuesta a los intensos esfuerzos de Cambridge por adquirir datos sobre todos los ciudadanos estadounidenses que les fuera posible y utilizar esos datos para influir en el comportamiento electoral de los americanos. También había visto cómo las negligentes políticas de privacidad de Facebook y la falta total de supervisión del Gobierno federal sobre los datos personales habían posibilitado todos los esfuerzos de Cambridge. Pero, sobre todo, entendía cómo Cambridge se había aprovechado de todas esas fuerzas para ayudar a elegir a Donald Trump como presidente.
A medida que el vehículo avanzaba, mis abogados y yo guardábamos silencio, preparados cada uno de nosotros para lo que estaba por venir. Todos sabíamos que yo compartiría cualquier parte de mi historia en su totalidad; la pregunta ahora era qué deseaban saber los demás. En general, la gente parecía querer respuestas, tanto profesionales como personales, a la pregunta de cómo podía ocurrir algo así. Existían varias razones por las que había permitido que mis valores se desvirtuaran tanto, desde la situación económica de mi familia hasta la falacia de que Hillary ganaría sin importar mis esfuerzos ni los de la empresa para la que trabajaba. Pero esas cosas solo eran parte de la historia. Quizá la razón más verdadera de todas fuera el hecho de que, en algún momento del camino, había perdido el norte, y después me había perdido yo. Había comenzado ese trabajo con el convencimiento de que era una profesional que sabía lo cínico y complejo que era el negocio de la política, y una y otra vez había descubierto lo ingenua que era al pensar así.
Y ahora dependía de mí enmendar las cosas.
El coche recorría con suavidad las calles de la capital y empecé a notar que nos acercábamos a nuestro destino. El equipo del fiscal especial me había advertido de que no debía asustarme ni sorprenderme si, al llegar al edificio donde me interrogarían, había mucha prensa esperándome. Se decía que la ubicación ya no era segura. Los periodistas se habían enterado de que el lugar estaba siendo utilizado para entrevistar a los testigos.
El conductor dijo que había una reportera escondida detrás de un buzón. La había reconocido, era de la CNN. La había visto deambulando alrededor del edificio durante ocho horas seguidas. Con tacones, dijo. «¡Lo que pueden llegar a hacer!», exclamó.
Cuando nos acercamos al lugar y doblamos una esquina para entrar a un garaje situado en la parte de atrás, el conductor me indicó que apartara la cara de las ventanillas, aunque estuvieran tintadas. De cara a mi conversación con el fiscal especial, me habían pedido que despejara mi agenda aquel día. Por completo. Me habían dicho que nadie sabía durante cuánto tiempo testificaría ni cuánto duraría el interrogatorio posterior. Durase lo que durase, estaba preparada. Al fin y al cabo, mi presencia allí había sido cosa mía.
Un año antes, había tomado la decisión de decir la verdad, de arrojar luz sobre los lugares oscuros que había llegado a conocer y de convertirme en una soplona. Lo hice porque, al enfrentarme cara a cara con la realidad de lo que había hecho Cambridge Analytica, me di cuenta con total claridad de lo mucho que me había equivocado. Lo hice porque era la única manera de intentar compensar aquello de lo que había formado parte. Pero, más que por cualquier otra razón, lo hice porque contar mi historia a quien quisiera escucharme era la única manera de que pudiéramos aprender y con suerte prepararnos para lo que viene después. Esa era ahora mi misión: dar la alarma sobre cómo había funcionado Cambridge Analytica y sobre los peligros que entrañaba el Big Data, para que los próximos votantes, de derechas y de izquierdas, entendieran plenamente los riesgos de las guerras de datos a las que se enfrenta nuestra democracia.