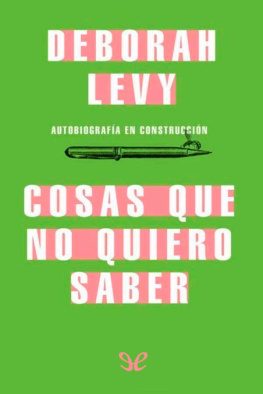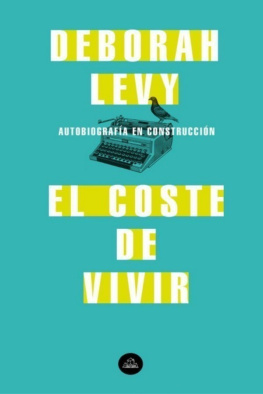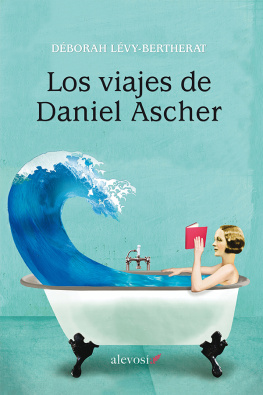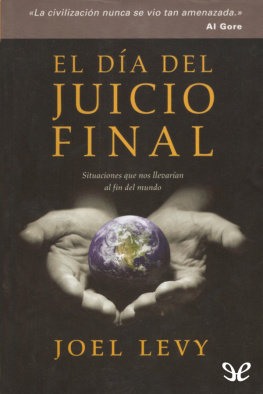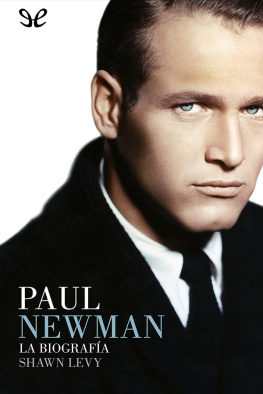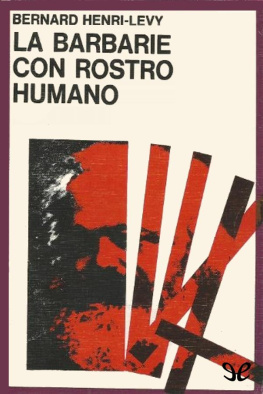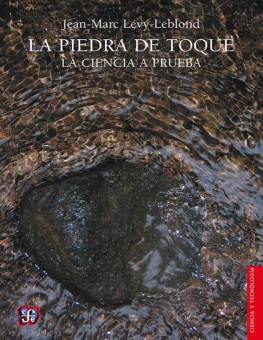Deborah Levy (Johannesburgo, 1959) es novelista, dramaturga y poeta británica. Es autora de siete novelas: Beautiful Mutants (1986), Swallowing Geography (1993), The Unloved (1994), Billy && Girl (1996), Nadando a casa (2015), Leche caliente (2018) y El hombre que lo vio todo, de próxima publicación en Literatura Random House. Nadando a casa fue finalista del Man Booker Prize y del Jewish Quarterly Wingate Prize en 2012, y Leche caliente fue seleccionada para el Man Booker Prize y el Goldsmiths Prize en 2016. Deborah Levy es también autora de una colección de cuentos, Black Vodka (2013), finalista del BBC International Short Story Award y del Frank O’Connor International Short Story Award. Ha escrito para la Royal Shakespeare Company y para la BBC. Cosas que no quiero saber (2020), El coste de vivir (2020) y Una casa propia (2022) forman su «autobiografía en construcción». Los dos primeros volúmenes recibieron el Premio Fémina Étranger.
1
LONDRES
En enero del invierno de 2018 compré un platanero pequeño en un puesto de flores a la entrada de la estación de Shoreditch High Street. Me sedujo con sus hojas verdes anchas y trémulas y también por las hojas nuevas enroscadas, a la espera de abrirse al mundo. La mujer que me lo vendió llevaba unas voluptuosas pestañas postizas de color negro azulado. Me pareció que sus pestañas se extendían desde las tiendas de bagels y los adoquines grises del East London hasta los desiertos y montañas de Nuevo México. Las delicadas flores invernales de su puesto me recordaron a la artista Georgia O’Keeffe y su manera de pintar las flores. Como si nos las presentara una a una por primera vez. En sus manos, las flores se volvían peculiares, sexuales, extrañas. A veces parecía que sus flores hubieran dejado de respirar bajo el escrutinio de su mirada.
Cuando coges una flor con la mano y la miras con atención, por un instante se convierte en tu mundo. Yo quiero darle ese mundo a alguien.
GEORGIA O’KEEFFE, citada en el New York Post, 16 de mayo de 1946
O’Keeffe había encontrado la que sería su última casa en Nuevo México, un lugar donde vivir y trabajar a su ritmo. Algo que, como solía insistir, debía tener. Había dedicado años a restaurar esa casa baja de adobe en el desierto antes de mudarse a ella. Recuerdo que hace tiempo, cuando viajé a Santa Fe, Nuevo México, en parte para visitar la casa de O’Keeffe, al llegar al aeropuerto de Albuquerque me mareé. El conductor me explicó que era porque estábamos a 1800 metros sobre el nivel del mar. El comedor del hotel, propiedad de una familia de nativos americanos, tenía una gran chimenea de adobe con forma de huevo de avestruz. Yo nunca había visto una chimenea ovalada. Era octubre y nevaba, así que acerqué una silla a los troncos encendidos y me bebí una taza de mezcal humeante, que por lo visto era bueno para el mal de altura. La chimenea curvada consiguió que me sintiera bienvenida y serena. Me atrajo hacia su centro. Sí, adoraba aquel huevo ardiente. Debía tener aquella chimenea.
Yo también buscaba una casa donde vivir y trabajar y crearme un mundo a mi ritmo, pero incluso en mi imaginación ese hogar aparecía difuso, indefinido, falso, o irreal o falto de realismo. Anhelaba una casona vieja (a cuya arquitectura ahora le había añadido una chimenea oval) y un granado en el jardín. Tenía fuentes y pozos, llamativas escaleras circulares, pavimentos de mosaico, vestigios de los rituales de todos los habitantes que me habían precedido. Es decir que era una casa viva, vivida. Una casa encantadora.
El deseo de ese hogar era intenso y, no obstante, no lograba ubicarlo geográficamente, ni tampoco sabía cómo conseguir una casa tan espectacular con mis escasos ingresos. De todos modos, la añadí a mi cartera de propiedades imaginarias, junto a otras propiedades menores igualmente imaginarias. La casa del granado era mi mayor adquisición. En ese sentido, era dueña de una propiedad irreal. Lo raro era que cada vez que intentaba imaginarme dentro de la vieja casona, me entristecía. Me daba la impresión de que la cuestión era buscar un hogar, y ahora que lo había adquirido y la búsqueda había concluido no me quedaban troncos que añadir al fuego.
Entretanto tuve que cargar el platanero desde Shoreditch en autobús y tren hasta mi piso en el bloque ruinoso de la colina. El platanero crecía en una maceta y medía unos treinta centímetros. La florista de las largas y voluptuosas pestañas postizas me había informado de que la planta prefería ambientes más húmedos. Hasta el momento había sido un invierno frío en Reino Unido y ambas coincidimos en que también nosotras querríamos ambientes más húmedos.
Mientras iba en el tren camino de Highbury e Islington, le añadí algunos detalles a mi propiedad irreal. Pese a la chimenea oval, mi gran casa estaba ubicada a todas luces en un clima cálido, cerca de un lago o del mar. No quería una vida donde no pudiera nadar a diario. Me costó admitirlo, pero me importaban más el océano y el lago que la casa. De hecho, me conformaría con una humilde cabaña de madera a orillas de un océano o un lago, pero de algún modo me despreciaba por no albergar sueños más ambiciosos.
Me parecía que adquirir una casa no era lo mismo que adquirir un hogar. Y el hogar conectaba con una cuestión que ahuyentaba cada vez que aparecía. ¿Quién más vivía conmigo en la vieja casona del granado? ¿Vivía sola con la fuente melancólica por compañía? No. Estaba claro que había alguien más conmigo, hasta puede que refrescándose los pies en la misma fuente. ¿Quién era esa persona?
Un fantasma.
Mi plan para el platanero consistía en incorporarlo al jardín que había organizado en los tres estantes del cuarto de baño. Sabía por las suculentas que disfrutaban de su vida de desplazadas en el norte de Londres que el platanero agradecería el vapor caliente de la ducha. Siete años después de mudarme aún no habían reformado el bloque de pisos, y los pasillos grises se veían incluso más deteriorados. Como el amor, necesitaban cuidados urgentes. Al platanero le daba igual el estado del edificio. En todo caso, pareció alegrarle el traslado y empezó a lucirse, a desplegar sus hojas anchas y venosas.
Las atenciones que dedicaba a la planta despertaron la curiosidad de mis hijas. Las dos concluyeron que me había obsesionado con el platanero porque la pequeña pronto se marcharía a la universidad. La planta, según me dijo la menor (de dieciocho años), era mi tercera hija. Su función consistía en reemplazarla cuando se fuera de casa. Durante los meses de crecimiento de la planta, mi hija me preguntaba «¿Cómo le va a tu nueva niñita?» y señalaba el platanero.
Pronto viviría sola. Si había comenzado una vida nueva después de separarme de su padre, parecía que pronto, con cincuenta y nueve años, tendría que volver a inventarme otra. No quería pensar en ello, así que me puse a empaquetar algunas cosas para trasladarlas a mi nuevo cobertizo.
2
Era, literalmente, un oasis entre palmeras, helechos y bambúes. No podía creerme la suerte que había tenido. El jardín que rodeaba mi cobertizo nuevo para escribir, construido sobre una tarima, recordaba a una selva tropical. En realidad debería haberle ofrendado el platanero a aquel jardín, pero como decían mis hijas, la planta había pasado a formar parte de la familia. Mi casero me dio la llave de la entrada lateral del jardín para que no tuviera que interrumpirle en la casa principal. El día que llegué me dejó un jacinto dentro del cobertizo. Desprendía un aroma abrumador y acogedor a partes iguales. Puede que quizá hasta violento. Desempaqueté tres vasos rusos para el café con asas de plata, una cafetera, un tarro de café (100 % arábica), dos mandarinas, una botella de oporto rubí (restos de Navidad), dos botellas de agua con gas, galletas almendradas de Italia, tres cucharillas, el portátil y dos libros. Y un alargo, por supuesto, esta vez una bobina con cuatro enchufes. Mi casero, oriundo de Nueva Zelanda, había plantado el jardín de alrededor del cobertizo con estilo, imaginación y quizá también cierta nostalgia. Pensé que había recreado un poco de Nueva Zelanda en el código postal NW8 de Londres, es decir, que su tierra natal acechaba en aquel jardín londinense porque todavía le perseguía.